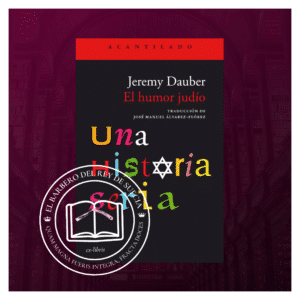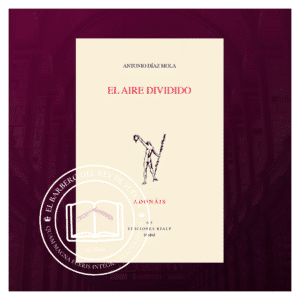La novela Una isla en el mar rojo (1939) es un misil en toda la línea de flotación de la memoria histórica. En efecto, la intención de Fernández Flores, Wenceslao (1885) fue levantar un memorial de lo que había vivido el Madrid republicano. La trama, en principio, haría apenas de fermosa cobertura. Así lo advierte: «Hay un hilo irreal con que van unidos los sucesos, y una armadura artificiosa para soportarlos». «Soportarlos» es disémico: como técnica de marco narrativo y como la mejor manera de contarnos tantos horrores.
Horrores barajados con honores. El heroísmo de Erna, la muchacha que salva al protagonista, estremece; y se alza como símbolo de una nobleza que no se resigna a rendirse. Muy sentido es el tributo que rinde a los diplomáticos que hicieron cuanto pudieron por salvar vidas de la persecución, en especial a los hispanoamericanos, que fueron leales al vínculo de la sangre y de la historia. Los nombres propios parecen grabados en mármol. Cita, en concreto, a «Pérez Quesada, el representante argentino, enérgico salvador de centenares de vidas; Schlayer, un alemán noblote, un poco brusco, encargado de los negocios de Noruega, la caballeresca corrección de Formaneck, el checo, y la amplia hospitalidad del chileno Morgado».
Este libro presenta una interesantísima confluencia con El terror rojo, también reeditado por Ediciones 98, y que es la crónica periodística, muy bien estudiada aquí por Jesús Laínz, de la misma experiencia que narra en la novela. Hay sucedidos que están calcados en ambos libros y otros, no. La relación daría para una tesis doctoral sobre un tema de la máxima actualidad: los límites entre la autobiografía y la autoficción. Ambos (personaje y autor) toman la misma lectura en esos primeros días: la biografía de María Antonieta de Zweig. En cambio, en la vida real tuvo más suerte Wenceslao Fernández Flórez. No llamó a ninguna puerta que se le cerrase en busca de ayuda, mientras que Ricardo, su protagonista, sufre varios desengaños desgarradores. O no, y en la vida real sí los sufrió Wenceslao, pero los calla por caballerosidad, mientras que la ficción le permite ser más sincero. Ya digo que tiene una tesis, que sería en parte literaria y, en parte, detectivesca.
Acierta, sin embargo, Miguel Pardeza Pichardo en epílogo. La novela retrata extraordinariamente bien no sólo la angustia y el miedo, sino el desengaño moral de un personaje. A las claras lo proclama la cita de Léon Bloy que abre el libro: «El sufrir pasa, el haber sufrido jamás». La diferencia con la frase de san Agustín («No es bueno sufrir, pero es bueno haber sufrido») nos indica que la experiencia dejó heridas en el alma del protagonista (y sobre todo del autor) que no cicatrizaron jamás.
Aunque lo fácil es identificar al narrador con el protagonista, no caigamos en esa falacia contra la que no se cansaba de advertirnos Nabokov. Fernández Flórez se confiesa también a través del viejo ministro liberal cuando éste dice: «En cuanto a mí, me ocurre lo peor que puede sucederle a un político, que es haber vivido lo suficiente para ver morir de vejez y de inutilidad sus ideales y descubrir su transitoriedad, o, lo que es mucho más amargo, su falacia. Yo no soy más que un hombre en pretérito. Y no aspiro a renacer, mezclándome en nada. No niego lo que fui, porque ya no puedo tener más presente que mi pasado. Aquello que salve nuestra Patria contará con mi gratitud de ciudadano, pero ya no sirvo para manipular ningún barco nuevo, aunque lleve un rumbo infalible». Aunque Fernández Flórez también habla, en efecto, por boca de Ricardo cuando confiesa: «Cuando revivo, como ahora, lúcidamente, todos aquellos espantos, me pregunto si en verdad podré alguna vez volver a encontrar en mi corazón la fe suficiente para estimar de nuevo a los hombres. Y temo que, por larga que sea mi vida, no podrá ya ser, nunca más, nunca más…»
Tal desengaño le da un giro de profundidad a la novela que hará que, cuando dentro de muchos años y con mejores políticos, la guerra civil sea un recuerdo histórico, Una isla en el mar rojo siga teniendo un enorme interés literario, si no más. Como obra de arte, es una novela que está destinada a crecer con el tiempo hasta entrar en la historia de la literatura sin peajes ni añadidos políticos.
No olvidemos que tiene otro giro más hacia la trascendencia. Wenceslao Fernández Flórez —en estas páginas escritas tras el sufrimiento extremo y aún durante el fragor de la guerra— es capaz de hacerse un exigente y exhaustivo examen de conciencia. «Fue entonces la primera vez que se formuló en mí el sentimiento expiatorio. En verdad que yo había practicado un egoísmo que no sobresalía entre los demás egoísmos, que tenía igual dureza y tono que el egoísmo de mi época, pero que ahora se me aparecía tal cual era, vituperable y vergonzoso, sin poder siquiera escudarse en la intención de alcanzar algo grande, sino el regalo vulgar de una existencia vulgar. Yo era como mi tiempo, y mi tiempo era así; admirábamos al hombre que tenía amplios butacones ingleses y un brillante coche americano y, en su casa, un bar de nogal con níqueles y bandereas; pero un ribete de franciscanismo descubierto en las costumbres de un amigo nos hacía sonreír burlonamente. Mi tiempo era así, pero cuando los hombres hacemos así un tiempo, parece ser que hemos de soportar unas consecuencias que no es posible adivinar en la frivolidad de nuestra culpa, en la aparente pequeñez de nuestras predilecciones. Pecábamos en masa; expiábamos en montón».
A pesar de la hondura de la exigencia, no pierde la lucidez. Diferencia muy bien grados de estupidez y de maldad, en cuya escala juega un papel importante Demetrio Rich, representante de esos personajes turbios y ambivalentes que, por tantos relatos de la guerra, sabemos que abundan. Es un perfil que recuerda a otros de la gran novela del bando republicano sobre la guerra: Incierta gloria, de Jaume Sales.
Wenceslao Fernández Flórez no permite, sin embargo, que la maldad general o algunas particulares diluyan la penitencia que corresponde a su buen personaje. La merece, y lo sabe tras su clarividente examen de conciencia. Se le escapa un amor y otro. Duele especialmente lo de Erna, «un manantial milagroso de ternura»; pero la verdadera expiación es no merecerla y descubrirlo. La escena final, retratando una miserable miseria de arribista en el otro bando, no es un remate gracioso para acabar. Se trata de un giro de maestro, a la altura del último verso de La fierecilla domada que ilumina retrospectivamente toda la obra. El final de Una isla en el mar rojo es fundamental para que una novela de guerra culmine siendo un retrato completo de la naturaleza humana, sin necesidad de ninguna impostada equidistancia.
Tanto la prosa, dotada para la observación exacta y poética e incluso sensual, como la visión de Fernández Flórez, siempre estereoscópica, han hecho las delicias (dolorosas) del barbero. Aquí su selección:
Hay veces en que el hombre sale de la cáscara de su yo, dura y hermética, donde le parece que está contenido el universo, y se encuentra supeditado, relacionado, dependiente, capaz de ser arrastrado por acontecimientos que ni desea ni previó, de origen vago, de fin inconcreto, entre la turbonada de los demás seres, víctima de ese destino que le irrita más que otro alguno: el destino colectivo.
*
Vestida con un buen gusto cautivador sin que se sepa si es el cuerpo el que da o recibe elegancia con sus galas.
*
En sus labios no hay más adorno que el esmalte de su propia humedad.
*
Una revolución de aficionados al cine y a las novelas malas [a las series de Netflix habría dicho ahora.] Copian el totemismo convencional de los indios de las películas de Far West y los títulos de las asociaciones de bandidos de Wallace. [Ahora copian al matrimonio Underwood de House of Cards o a los asesores nórdicos de Borgen, según]
*
Como la boa constrictora llena de baba a la víctima antes de engullirla. [Sobre la necesidad que tiene el mal de que las personas se rebajen o se humillen.]
*
—Cristo ha dicho: «Amaos los unos a los otros»
—Cierto. Pero muchos malvados repiten esa frase cuando necesitan que se ablande la generosidad, la cólera o la justicia de los demás.
*
Tengo dos recuerdos de aquellas horas: el de que recé, por primera vez después de mi infancia, y el de que había en el cielo una luna en creciente, curva y fría y afilada como una hoz comunista.
*
Llevaba también un libro cogido en las prisas nerviosas de la marcha: «María Antonieta», de Zweig. […] Había renunciado a leer María Antonieta porque los prolegómenos de la Revolución francesa eran tan parecidos a los de la roja nuestra que aumentaban mi obsesión en vez de aliviarla; la misma claudicación de las futuras víctimas con los futuros matadores, la misma siniestra crueldad humana, mentiras manejadas como catapultas, cobardías tendidas como puentes… No quise seguir. [negritas mías]
*
Son masa todos juntos, y cada uno de ellos es masa.
*
En la casa duró mucho el silencio; era el remordimiento de humillación y de cobardía que se experimenta cuando se ha visto atropellar a un débil sin ampararlo, sin alzar siquiera la voz en su defensa.
*
La estupidez propende a la retórica.
*
Se le perdonaba su empalagosa cortesía porque era una irremediable manifestación más de su humildad.
*
Los hombres aprendíamos en aquel redil de desgracias que la mayor riqueza del hombre es la bondad.
*
No le inspiraba horror más que una clase de muerte: la muerte inútil.
*
Era la sombra de Job, repetida en cada uno de ellos, que continuaba alabando al Señor, desde el fondo pavoroso de sus desdichas. [La visión de los refugiados rezando devotamente en la hacinada legación de la embajada donde han encontrado un miserable refugio.]