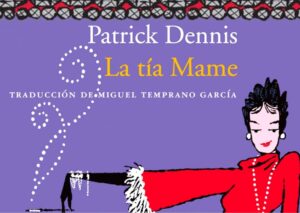Unos abuelos, unos hijos, unos nietos. La casa de campo junto al mar. Una sencilla pero deliciosa cocina. Muchos libros, pintura y buena música. El sol del verano. Y la Inglaterra de entreguerras. ¿Qué más queremos? Ya tenemos el libro perfecto para esta entrega del refugio en Tiffany’s. Porque, si hubiera que buscar una novela que reflejara fielmente la descripción de esta sección, “Los años ligeros” sería una seria candidata al puesto. La primera de la saga “Crónicas de los Cazalet” es el abono perfecto para que nuestra nostalgia crezca adecuadamente; sin prisa, pero sin pausa. Y, lo más importante de todo, con una serena alegría.
¿Alivio o nostalgia?
El mérito es de la autora, Elizabeth Jane Howard (1923-2014). Ella ostenta el logro de haber aunado en las historias de los Cazalet sentimientos encontrados para el lector. Es cierto que nos apena advertir, a lo largo de la novela, numerosas extinciones (pocas casas familiares quedan que no hayan sido pasto del turismo rural o de Airbnb, por ejemplo), pero la finísima ironía de Howard, de afilado colmillo, añade la sonrisa a esa pena, con lo que, a medida que vamos pasando las páginas, nos encontramos a nosotros mismos en una rara situación: si nos preguntaran si reímos o lloramos con este libro, habríamos de responder que no sabemos, porque, en cuestión de segundos, pasamos de una emoción a otra como si se hubieran fundido en una sola. Eso es tener arte.
Nos da envidia el estilo de vida de la familia Cazalet, para qué negarlo. Pero también agradecemos no haber vivido determinadas situaciones, bien por haber nacido décadas después, bien porque el puritanismo británico queda, en principio, lejos de nuestras almas y costumbres. Aunque… quién pudiera haber conocido Home Place… A esta casa señorial, en el condado de Sussex, acuden cada verano los tres varones Cazalet junto a sus esposas e hijos para pasar unos días de vacación en el hogar paterno. Allí les esperan, después de innumerables preparativos (realizados con tal cuidado que pasan inadvertidos a los huéspedes), sus padres y su hermana Rachel, soltera. El Brigada y la Duquesita, como llaman cariñosamente a los abuelos, forman el perfecto matrimonio victoriano: de refinados modales y exquisito paladar, amén de gusto por cualquier manifestación material de civilización, no importa lo práctica que sea.
Ella está casi obsesionada con mantener un estilo de vida sencillo, campestre, alejado todo lo posible de cualquier ostentación. Aborrece las comidas indigestas. Se cuida mucho, además, de desatender sus responsabilidades domésticas a causa de sus aficiones. Por eso, se concentra exclusivamente en la jardinería, la lectura y la música. Con esas tres extravagancias, muy medidas, le basta. Y casi le sobran. Él, por supuesto, se toma muy en serio el correcto mantenimiento del patrimonio Cazalet, lo que implica, necesariamente, acometer cuantas reformas sean precisas para que su prole esté a gusto. Le preocupan, además de los acres que pueda ganar, ciertas mejoras en la finca. Los caballos y las cuadras funcionan casi solos y el césped de la pista de tenis luce imponente. Así sí pueden practicar en condiciones su revés los chicos. Ahora, para innovar, está pensando el mejor emplazamiento de una pista de squash. Y, cómo no, en sus ratos libres escribe un libro. Un estudio de (no podría ser otro tema) las distintas clases de madera: alguien tiene que velar por la pervivencia del negocio familiar.
No se le escapa una
Los hijos, aunque del mismo padre y la misma madre, no pueden ser más distintos. Hugh y Edward combatieron en la Gran Guerra. El primero perdió una mano y regresó con unas dolorosísimas jaquecas que le acompañarán de por vida. El segundo, en cambio, volvió sin un rasguño y condecorado por haber insuflado el ánimo de la tropa cuando una escaramuza parecía perdida. En realidad, orinó sobre su ametralladora, que se había quedado encasquillada por el frío, y consiguió hacerla funcionar. Así, levantó la moral de los suyos. Ya lo dice la expresión: hasta el héroe más extraordinario va al baño. Por su parte, Rupert no llegó a alistarse. Era demasiado joven para ingresar en el Ejército y se quedó en el internado, estudiando los últimos cursos escolares. Esta manera personal de vivir la guerra es una buena metáfora de la personalidad de cada uno. No es que Howard imitara a Dostoievski con los Karamazov, pero el caso que cada hermano le salió diferente.
Hugh es un marido apasionado, cuidadosísimo, celoso de los detalles, atento; y un padre de familia ejemplar, embelesado con sus hijos, conocedor de sus gustos y preocupado por su educación, su futuro y su carácter. También trabaja incansablemente, sabe que su padre pondrá la empresa maderera tarde o temprano sobre sus hombros y responde con presteza a esa tarea. Edward, en cambio, es casi su antítesis. También tiene tres hijos y, aunque su esposa, Villy, es una belleza, una mujer muy inquieta y cultivada y jamás le rechaza en la cama, le puede la entrepierna y va buscando amantes más entusiastas con las que disfrutar. Su físico ayuda, porque es guapísimo. No posee malos sentimientos y es el primero en compadecerse del mal ajeno, pero tampoco le guía ideal alguno. Tan sólo vive, día a día, preso de un egoísmo inocente, sin mirar mucho más allá de su perfecta nariz: “daba la impresión de estar siempre disfrutando, de vivir el presente, de estar absorto en él sin plantearse nada más”.
Rupert, por su parte, es el melancólico de la familia. Artista frustrado y notable pintor, decidió dedicarse a la docencia en lugar de a la madera, con lo que su nivel de vida es bastante más sencillo que el de sus hermanos, sin doncellas ni mayordomos. Su primera mujer, Isobel, murió en el parto de su segundo hijo. Su actual esposa, Zöe, sólo tiene veintidós años y, aunque es acaparadora, egocéntrica y caprichosa y odia a sus hijos, no puede evitar rendirse a sus encantos en cuanto se quita las medias. Esa continua desilusión le da al bueno de Rupert un aire triste y fracasado. Por último, Rachel es la tía soltera dulce y comprensiva que se entrega hasta lo impensable por su familia. Nunca tiene tiempo para ella porque siempre hay algún sobrino que se ha clavado una espina, una cuñada que va a dar a luz o su padre le reclama para ordenar el despacho. Y así es muy difícil cultivar amores, aunque siempre saca tiempo para su fiel compañera Sid, con quien mantiene discretamente algo más que una estrecha amistad.
Mención especial merecen los niños. Es necesario destacar que la saga de los Cazalet es una pentalogía y que “Los años ligeros” es la primera novela, con lo que, a lo largo de estas crónicas, los vemos crecer hasta hacerse casi adultos. Pero nos gusta especialmente este libro porque les conocemos todavía muy infantiles, ingenuos, sin disimulos. Y esa naturalidad, lo reconocemos, nos vence. Además, nos lleva a admirar de nuevo a nuestra autora. Howard publicó el libro en 1990, cuando tenía sesenta y siete años, pero suplo plasmar con envidiable habilidad la manera de pensar de los críos. A quienes nos fascinan las cabezas de los chiquillos y tratamos de entender cómo han llegado a conclusiones a la vez disparatadas y certeras, Howard nos mantiene enganchados a sus relatos, como si fuera una maga. ¿Cuál es el truco para que no se le escape una? Porque no hay resquicio de ningún personaje, y eso que hay decenas en toda la novela, que Howard deje suelto. Quizá, pensamos, una agudísima capacidad de observación, para la que hay que entrenarse. No vale nacer con ese don, hay que ejercitarlo.
La vida, ni más ni menos
A estas alturas, a lo mejor se están preguntando qué ocurre exactamente a lo largo de la novela. Cuál es la trama. En realidad, pasar, pasar, no pasa nada. Nos vamos metiendo poco a poco, como unos invitados más, en Home Place y en la vida de cada miembro de los Cazalet. Pero no busquen un planteamiento, un nudo y un desenlace. “Los años ligeros” es una novela río, que dicen, en la que lo interesante es la intimidad de los personajes en la que nos mete Howard. Acabamos sabiéndonos todo de ellos, nos los desentraña. Sabe, por ejemplo, enseñarnos lo mal que lo pasa Hugh cediendo en sus gustos porque cree satisfacer los deseos su mujer, cuando, en realidad, ella también quiere lo mismo. Pero ambos, sonrientes, guardan en secreto sus anhelos. Acaso se podría sugerir el acecho de la II Guerra Mundial como punto de referencia de la novela. A unos les espanta Hitler, porque es un tirano; a otros, les atrae, por su eficacia; mientras el bohemio de Rupert aboga por la implantación del socialismo en la vieja Inglaterra.
Pero, más allá de estas referencias, en las novelas de Howard, madrastra de Martin Amis, sólo se desarrolla una trama, la de la vida misma. Simplemente, habla de los Cazalet. Y, precisamente por eso, no aburre. Quizá lo consiga gracias a que ambienta los estertores de la época victoriana, que nos resultan tan atractivos, y la nostalgia de ese mundo que se acabó y cuyos últimos coletazos vamos disfrutando, más en la memoria que en la realidad. Nosotros nos quedamos, más allá de las críticas de la autora a las incoherencias e hipocresías sociales y, por encima de los dilemas morales en los que se enreda, en las plácidas tardes de verano que pasa la familia Cazelet en Sussex, entre los gritos de los niños, las regañinas de las niñeras, las risas de los padres, las dulces caricias de las madres y las disertaciones del Brigada, copa de oporto en mano. Con el mundo de las familias grandes, al aire libre, al resguardo de gruesos muros, donde se toma el té y se cena siempre a la misma hora y donde hay un jardín y una huerta que atender.