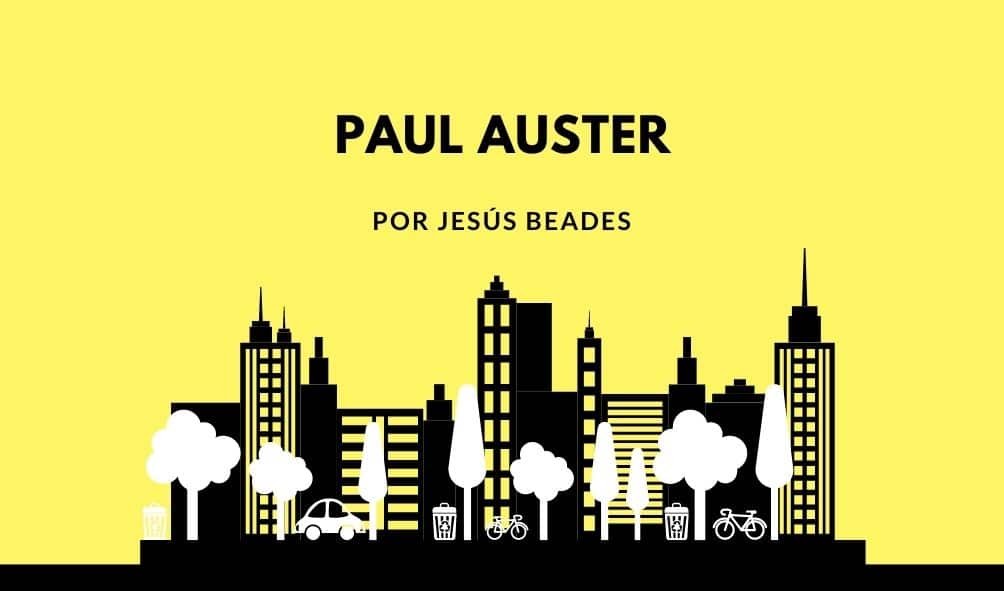“Si el grano no muere, queda infecundo”. Da que pensar esta cita evangélica, por la paradoja extrema: muriendo al mundo, se nace a la vida. Así lo entendieron durante siglos los eremitas, los fundadores –o reformadores– de las órdenes monacales, que se retiraban del mundanal ruido, y ayunaban entre ortigas. Es una paradoja que se nos presenta también como enigma en la vida de los grandes artistas. Por ejemplo, hace años no podía yo quitarme de la cabeza el “enigma Galdós”: este hombre parecía haber vivido, haber conocido tanto de la vida española y su momento histórico. Pues bien, ¿cuándo vivía, si estaba todo el día escribiendo? Sabemos que los escritores como Chesterton, que emergen de una humeante redacción de Fleet Street para sentarse a escribir en el pub de enfrente, viven a salto de mata. Lo mismo acaban una crónica en un taxi, que dictan un artículo mientras corrigen un libro, y polemizan en una columna semanal con el adversario (¡Imaginen esperar una semana para replicar, en vez de una respuesta en Twitter al segundo!).
Pero los escritores de novelón gordo, es decir, los del patilludo y adusto XIX, que no disponían de Windows, ¿cuándo vivían todo eso que volcaban en sus retorcidas tramas, en sus minuciosas descripciones? Pienso en esto al releer una entrevista –una de cientos– a Paul Auster en su casa en Brooklyn, y se le describe como siempre lo hemos imaginado por la foto: gris, tranquilo, austero (y no es gracieta). Serio, en definitiva; con una rutina seca y sin aditivos. Prototipo, al menos para mis prejuicios, de judío neoyorquino de la intelligentsia y jerseys de cuello alto con coderas. De los que van al cine un jueves a ver un documental sobre el Holocausto con su compañera de clase de Semiótica. ¿Cuándo vive esta gente seria, enterrada en papeles?
Un poco de la biografía de Paul Auster
Suponemos que el sustrato biográfico en la obra de Auster procede, principalmente, de su juventud algo movida: escapada a París huyendo del reclutamiento para Vietnam, supervivencia de traducción en traducción –comiendo de escribir y, en ocasiones, ayunando–, el trabajo en un petrolero… Cuando leemos las peripecias de los protagonistas de sus novelas para vivir con lo puesto, realmente sentimos que es algo experimentado en carne propia. Lo mismo se aplicaría a su relación con las mujeres: antes de su matrimonio con la novelista Siri Hustvedt, el joven Paul Benjamin disfrutó de una variada experiencia amorosa; lo ha contado múltiples veces, en libros biográficos y entrevistas. Por lo tanto, Auster sería lo que llamamos –con humilde plural de cortesía–: “escritor dromedario”: la relación biografía-obra se resuelve de manera asimétrica, con un primer período de acumulación, y un largo ir tirando después de las reservas. De hecho, esta estructura de la trayectoria vital es, en teoría, ideal. Lo que tradicionalmente llamamos “sentar cabeza”. Aunque es desalentador escucharle hablar de su día de trabajo (unas siete, ocho horas), afirmando que ha sido fructífero si le proporciona una página acabada. No tres, ni dos. Una. Pero es que eso es ser novelista: sentar el culo, y tener dolor de espalda. No deja de asombrar que de esa rutina grisácea y ascética emerjan historias con semejante hondura, peripecias con tanto significado, vidas imaginadas que parecen más reales que la vida.
Auster, Nueva York y los finales abiertos
Para los que buscan divertidas y emocionantes tramas, mejor que se dirijan a la mesa de novedades y escojan el novelón más gordo y de letras más llamativas en la portada. Aunque no hay en Auster tan poca trama como en los cuentos de Carver (o su copia japonesa, Murakami), hay mucha menos (o mejor dicho: importa menos) que en los best-sellers policíacos. Incluso cuando su propio libro es policíaco. En la deslumbrante “Trilogía de Nueva York” (Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada) ya encontramos esa extraña diferencia entre el gusto por el “qué pasará ahora” (que lo hay) y el encanto sutil, digamos que poético, de cierta forma de narrar. El aspecto “abierto” del final es, de hecho, parte de esa cualidad.
Con algunas excepciones –Mr. Vértigo, El país de las últimas cosas…–, los protagonistas de Auster giran en torno a la misma búsqueda. Se preguntan por el sentido de sus vidas (ojo, no de La Vida), en una persecución a su propia identidad que les lleva muy lejos, a veces hacia una fulgurante destrucción, otras a una transfiguración personal en la que llegan a caminar por la cara oculta de sí mismos. La voluntaria privación a la que se somete Marco Stanley en El palacio de la luna es un camino de conocimiento, un On the road de Kerouac –sin salir de cuatro paredes–, tanto como lo son los ansiosos visionados de cine mudo que hace David Zimmer en El libro de las ilusiones. Incluso las bombas que pone Benjamin Sachs en Leviatán son una forma extrema de esa quête del Grial. Pero ¿qué buscan? ¿qué quieren? ¿por qué esa desazón? Bueno, en eso poco hay que explicar. Si usted lee a Auster y siente “esto soy yo, de alguna forma” o “entiendo de qué habla, en el fondo”, entonces es su autor. Si no, no lo es, y se seguirá preguntando por qué se detiene tantas páginas en hablarnos de manera obsesiva sobre una traducción de poetas franceses, o de la forma de batear de Mickey Mantle. Son sus temas biográficos, que vuelven y vuelven como en un fuga de Bach, y que van tejiendo la materia de su literatura. Siempre esperando una revelación en la siguiente vuelta de tuerca, un alumbramiento de sentido y verdad. Pienso que Auster es una especie de rabino sin Dios: con esperanza, pero sin fe. Encerrado en su sombrío browstone de Brooklyn, sacando oro de la mina oculta, para darnos a nosotros el tesoro. ¿Han visto? Podemos compararle con un dromedario, y también con un minero mágico. Si estas imagenes le sirven, querido lector, miel sobre hojuelas. Si no, deséchelas sin más, y abra un libro de Paul Auster. Yo empezaría por El libro de las ilusiones.
Pincha aquí para comprar todos los libros de Paul Auster disponibles en nuestro catálogo.