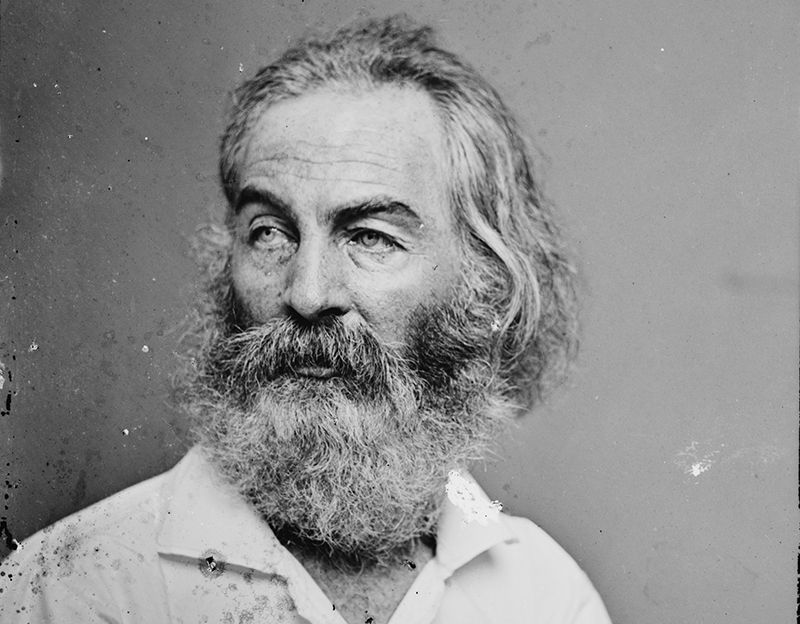Pobre de mí, joven sin un plan de lecturas, ni Norte ni preceptor (cómo me hubiera gustado esa educación con tutor doméstico como la de C.S.Lewis). Daba bandazos de un libro a otro, sin criterio ni coherencia. Pasaba de La Colmena –esa implacable y perfecta declaración de repugnancia por los humanos–, a una traducción de Sinuhé el Egipcio, que me daba hambre de pescado frito al describir el olor de las callejuelas de Tebas. Y luego La Historia Interminable, con su psicotrópico recorrido por la pérdida del yo y la selva multicolor de la imaginación; y después El Señor de los Anillos, inmortal, devastador. Y Verano del 42, del que no recuerdo nada. Y Hombre rico, hombre pobre, que tampoco. Y Lo que el viento se llevó, que era un tocho gordísimo. Ya me figuro que se habrán ido imaginando la colección roja y negra y con dorados, espantosa, que tenía mi madre y muchos de ustedes (o sus padres) en las estanterías. Hace poco encontré varios ejemplares al lado de un contenedor de basura y, si me guardan el secreto, confesaré que me llevé alguno (y luego, hidroalcohólico perdido, lo desinfecté con vigor). Además de Círculo de Lectores y algunos libros de bolsillo de Austral o Cátedra, sumados a los Barco de Vapor de serie naranja. Esta ha sido la educación literaria de muchos de nosotros y, por ello, y aun siendo partidario –que no entusiasta– del libro electrónico, considero que en una casa con niños tiene que haber libros. Para que haya encuentros. Ya después, con formación, desbrozará el muchacho lo que leyó el niño, separando trigo de cizaña.
Con este pasado de lector azaroso, me he llevado gratas sorpresas, al no leer por prejuicios ni por modas: sólo por presencia. El libro está ahí, y yo aquí, aburrido. Hoy en día no es posible ese encuentro por incomparecencia de rival, puesto que tiene el libro múltiples y atractivísimos rivales: consolas, yutubes, esmarfon a tutiplén. Y es normal. Quizá la nuestra fue la última generación de lectores por necesidad: después de ver Barrio Sésamo y merendar el sandwich de Nocilla ¿qué más quedaba por hacer?
Hágase la luz
Este –digámoslo pedante– eclecticismo por narices, este gusto a parchones, fue un caldo de cultivo idóneo para encontrarse con la obra de Álvaro Cunqueiro. Cuando uno ha leído, por ejemplo, La Colmena y se ha sentido un poco cateto al deprimirse con su lectura, abre de pronto Las mocedades de Ulises y entonces se hace la luz: una torrentera de adjetivos elásticos como venados, un tono que no es coloquial pero tampoco académico, una seriedad que está como a punto de soltar la carcajada, y en la que sospechamos que nos toma un poquito el pelo en cada línea. Unas palabras como pronunciadas en el nacimiento del mundo, con peso de siglos y mármol, pero inocencia de niño que mea en un río. ¿Qué es esto, Señor? ¿Dónde estaba la lengua española escondida, bajo qué mamotretos soporíferos? ¿Era posible que la prosa estuviera tan viva, que fuera tan poco de papel y tinta y tan de luz y carne y pinos y orballo sobre una fraga donde se aparece el Rey Arturo? ¿Qué es esta magia, quién es su taumaturgo?
No salía de mi asombro, porque esa mezcla de formación clásica, poca vergüenza, coloquialismo periodístico, invención pura, erudición minuciosa, amor al terruño y poesía nutritiva, producía un tono exacto –como si fuera un color– al que llamamos Cunqueiro. Ocurre con muchos grandes escritores: cuando fragua ese tono, han llegado.
Una pipa de cerveza doble
Cuánto se nota cuando un novelista o periodista es fundamentalmente poeta. Cunqueiro había escrito ya mucha poesía en verso cuando acometió las primeras prosas y el articulismo abundante y florido, y siempre nota el lector cómo la belleza y el misterio son primordiales para el autor, antes que la exactitud, la trama o incluso eso que llamarían en las facultades de periodismo “hecho noticiable”. En este sentido, es el autor más chestertónico en español (título disputado entre Castellani, Joaquín Antonio Peñalosa, Enrique García-Máiquez, por ejemplo), aunque G.K.Chesterton fuera un autor urbano, de Fleet Street, y Cunqueiro es rural. G.K.Ch es inglés, pobre de él, y Cunqueiro es gastrónomo en la tierra de los potes y los pulpiños, las vieiras y las empanadas de bonito. Pero, dejadas aparte estas enormes minucias, lo que les une es la visión mítica de la realidad: todo lo que sucede en una aventura que merezca la pena es universal: habla de todos los hombres a través de personajes cuya voz resuena en la fundación del mundo. Comparemos los parlamentos de Adam Wayne en Notting Hill, o de Patrick Dalroy en La taberna errante, con la dickensiana muestra siguiente, de Las Crónicas del Sochantre: “Pero ahora mismo vamos hacia las ruinas del monasterio de Saint-Efflam la Terre, y Mamers tiene allí, en la que fue cocina de los frailes, una pipa de cerveza doble de marzo y un jamón adobado con pimienta que enviamos a asar (…)”. Esta mixtura entre la materia de bretaña, los fantasmas y el paisaje (como en El bosque animado de Fernández Flores), y un humor muy peculiar, entre erudito y campestre, nos lleva de una historia a otra, como si de unas Mil y una noches gallegas se tratase. Son voces a la luz de un candil, en una noche chorreante de lluvia y espectros, a través de los cuentos más increíbles.
Conservador, por supuesto
Como buen galleguista, Cunqueiro era conservador. El que ama mucho su tierra, costumbres, música, comida, lengua propia, no puede ser muy amigo de ese ciempiés horrible llamado “progreso”. Tras su juvenil militancia en un partido galleguista, militó en Falange y, como tantos, cayó en desgracia y fue expulsado. Tras su paso por ABC, volvió a su tierra y siguió colaborando en periódicos, escribiendo miles de artículos. Cunqueiro es uno de los muchos motivos por los que el regionalismo gallego nos es tan amable al resto de españoles: desde las orillas del Sar de Rosalía, pasando por Herba aquí e acolá de Cunqueiro, y llegando a los maravillosos discos y espectáculos de Luar na lubre, el amor por Galicia va calando, lento como el orballo que nos empapa sin darnos cuenta. El epitafio que se puede leer en la lápida de Cunqueiro reza (nunca mejor dicho) así: “«Eiqui xaz alguén, que coa súa obra, fixo que Galicia durase mil primaveras máis», que en castellano sería: «Aquí yace alguien que, con su obra, hizo que Galicia durase mil primaveras más». Sólo nos queda contestar: Amén.