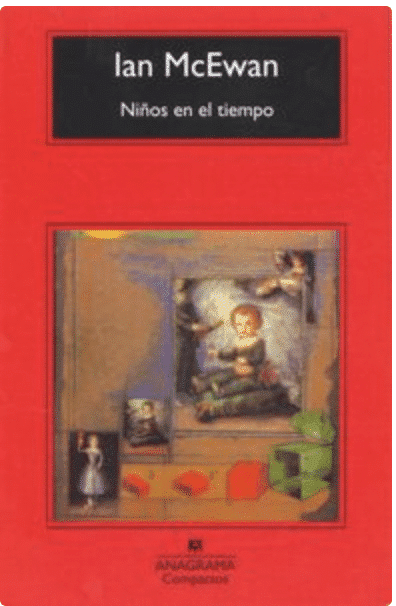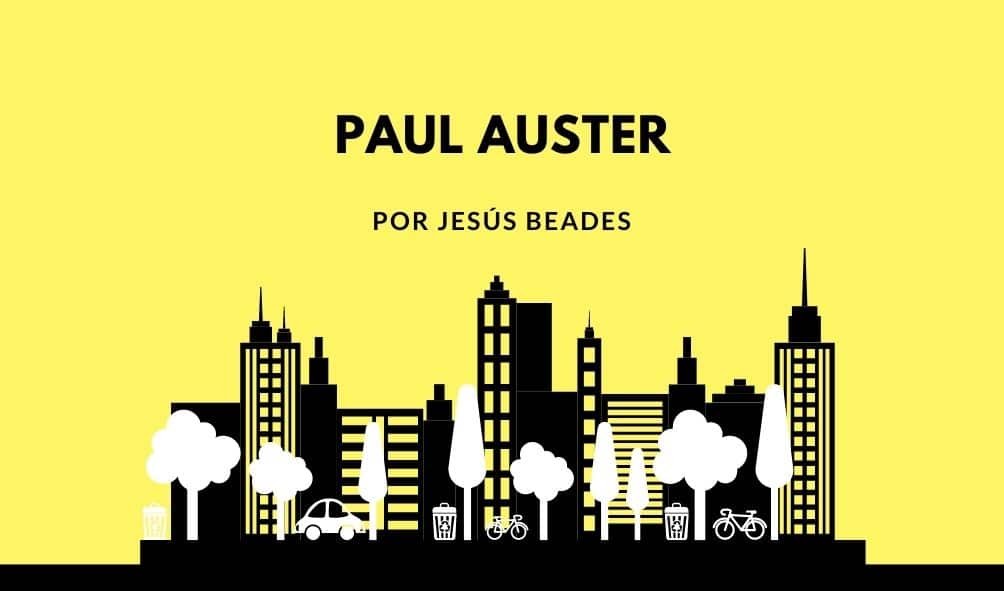Cuando trabajaba yo en la Casa del Libro, bajo las órdenes del sin par Antonio Rivero Taravillo, tenía un compañero que era también algo letraherido. Ignacio, se llamaba. Había estudiado Filosofía y, por estas casualidades de la vida, era sobrino de otro antiguo jefe mío en una editorial. Yo creía que, pese a una cordialidad fresca y de pasillo (como imaginarán a estas alturas, servidor charla por los codos), no habíamos congeniado especialmente. Pero un día me sorprendió con la siguiente recomendación: “Pues si tú eres muy de Paul Auster, te va a gustar McEwan. Léete Expiación. Lo vas a flipar.”
Esa, y no otra, es el tipo de recomendación que sí que nos intriga y surte efecto, como bien intentan los algoritmos de Netflix o Amazon. Hambriento de más “como Paul Auster”, me lancé al novelón de McEwan, del que descubrí de inmediato su gran diferencia con el neoyorquino. Trama bien construida, apretada, sin una fisura, con un lenguaje ameno, no exento de gravedad, que me sorprendía mucho. Y el final, con giro brusco, que te arranca el corazón. Lo que ahora se llama “plot twist”, una de la expresiones favoritas de Twitter, y que respetaré para los que no lo hayan leído, ni visto la formidable película de Joe Wright con Keira Knightley en el papel femenino protagonista. Desde entonces, seguí la pista a McEwan y leí todo lo que encontraba de él.
Nervio moral
Lo primero que me llamó la atención de Expiación fue que contuviera, como nudo central de una trama, una cuestión moral de gran calado, ineludible, con consecuencias muy dolorosas. Como un destino trágico, pero a la inversa: son las acciones humanas, y no el ciego azar quien produce la devastación o la felicidad. Me pareció, a comienzos del siglo XXI, un Dostoievski actualizado. Sus personajes pueden desenvolverse en todo tipo de escenarios, pero hay siempre una mirada interior, plena de pequeños detalles psicológicos, que parece entender el discurrir de las personas en su conciencia. Un choque de intereses, sentimentales, sexuales, éticos o estéticos, en un flujo continuo, mientras “por fuera” se desarrolla una trama con todas sus piezas de intriga, o pasión, o misterio. Una radiografía interior no invasiva, que no ralentiza la acción, y que no se da mucha importancia: aflora aquí o allá como expresión de los pensamientos o el carácter de los protagonistas.
Gracias a autores como McEwan, he comprendido mejor una de las palabras de moda de nuestra fofa post-modernidad: “empatía”. Si algo es la empatía, es esta manera de comprender de verdad, de meterse en la piel de un personaje y sentir como él. Me ha maravillado siempre la capacidad de algunos novelistas varones de narrar, en tercera o en primera persona, desde la perspectiva de una mujer. Lo admirable, al menos en el caso de McEwan, es que funciona, que parece de verdad estar hablando –o estar entendiendo el narrador omnisciente a– una mujer, con su punto de vista sobre las cosas menudas de la vida cotidiana, de los hombres, del acto sexual… Me parece una valentía propia del acto creativo atreverse a volcarse así sobre un personaje. Porque en Expiación, por referirnos a la misma novela, nos hace ver sobre todo el punto de vista de ella. Su devastación es la principal, es el hilo de la historia y del desastre.
Mucho más que una trama
Karina Sainz Borgo (aquí puedes leer la entrevista a la autora) dice que “McEwan es un hombre interesado por el mundo que lo rodea. No le basta glosarlo, desea entenderlo: hablarlo, moverlo, sacudirlo como a una caja de música a la que desea destartalar para comprender cómo está hecha” . Es posible que esta presunción de las intenciones del autor, bastante plausible, explique por qué no es un novelista solo para lectura rápida y ansiosa, para ver qué sucede después (que también); sino que, además, su literatura está impregnada de infinitesimales detalles psicológicos, propios de una aguda observación que parece tender a lo cínico. Todo ello por medio del discurso interior, o del matiz con que se produce un diálogo, o de la simple y clásica descripción en tercera persona. Y, aunque la trama nos siga llevando en volandas, el jugo de lo que leemos procede de esa profundidad, a menudo discurriendo en mitad de truculentos hechos o inquietantes atmósferas.
El campo de visión de su narrativa se va ampliando con el tiempo y así, tras sus primeros éxitos –fulgurantes–, comenzó a explorar territorios más ambiguos o menos concretos, en los que aquello que no se dice parece pesar más en el ambiente del libro que la dirección hacia donde apuntan los hechos. En un libro recopilatorio de entrevistas, McEwan nos confiesa que “El placer del viajero se asomaba a un mundo algo más ancho, y cuando hube escrito un oratorio acerca del peligro de guerra nuclear y comencé Niños en el tiempo, pensé que podría encontrar alguna forma de acercar esos tempranos retablos de gran intensidad psicológica a una realidad más amplia».
Motivos y temas, y viceversa
Se podrían poner de ejemplo muchos libros de McEwan para explicar, en una clase de Literatura, la diferencia entre “motivos” y “temas”. El motivo de, por ejemplo, Solar, es la figura de un investigador sobre el cambio climático, académico y prestigioso, y algunos avatares personales suyos. Pero los temas son muchos otros: el egoísmo creciente con la edad, los mínimos placeres rutinarios, la decadencia física, el fraude personal y profesional… En Sábado ocurre otro tanto: hay una trama, sí, con violencia incluida, al estilo que nos tiene acostumbrados. Pero los temas que realmente maneja, que aparecen y desaparecen en un diálogo, en una reflexión, en un pequeño aforismo afilado como quien no quiere la cosa, son también la soledad, la vejez, la incertidumbre. En La Ley del Menor el equilibrio es perfecto: todo discurre entre dos tramas paralelas, la privada y la pública. ¿Trata sobre los tribunales de menores, a través de un caso concreto, o sobre la vida de la jueza? Ambas tramas están imbricadas y nos interesan por igual, y consigue que entendamos, que vivamos la tan cacareada empatía por los tres personajes principales.
En Operación Dulce la trama es más compleja y larga, de espionaje. Pero desde el primer momento nos mete en una narración en primera persona que consigue hacernos ver con los ojos de la protagonista. Incluso en los detalles más concretos de los encuentros sexuales, su prosa procede con una naturalidad de “encarnación” del personaje que, junto con el ritmo de sus párrafos –McEwan, tan melómano, afirma que le importa más el ritmo que la melodía– nos lleva hacia adelante con más fuerza que la intriga por el qué pasará. En Máquinas como yo se habla de robots humanoides superperfectos, y también un poco de Alan Turing, al que se introduce en esta ucronía para redimirlo de su triste destino biográfico. Esos dos son los motivos. El tema, como en Blade Runner, es la identidad y qué narices es lo que nos hace humanos.
Y así con todas sus novelas. Como en la pesca de arrastre, la red de su trama va avanzando (y nos engancha), pero en su arrastre pesca multitud de otros peces, pequeños y sabrosos, que son en realidad los que de verdad alimentan.
Por últimos, dejemos que sea el autor quien nos diga qué busca conseguir con su estilo:
“El reto es crear un lenguaje que sea preciso y lírico. Entiendo que el lirismo tiene que ver con hacer que la frase cante. También tiene que ver con la ambigüedad. Algo de ambigüedad está bien, mucha ambigüedad es un problema. Me gusta presentarme con claridad ante los lectores. O sea que el talento que deseo siempre es casar dos deseos que parecen incompatibles: un poco de música, un poco de lirismo, un poco de belleza y, a la vez, la claridad.”
Pincha aquí para comprar todos los libros del autor disponibles en nuestro catálogo.