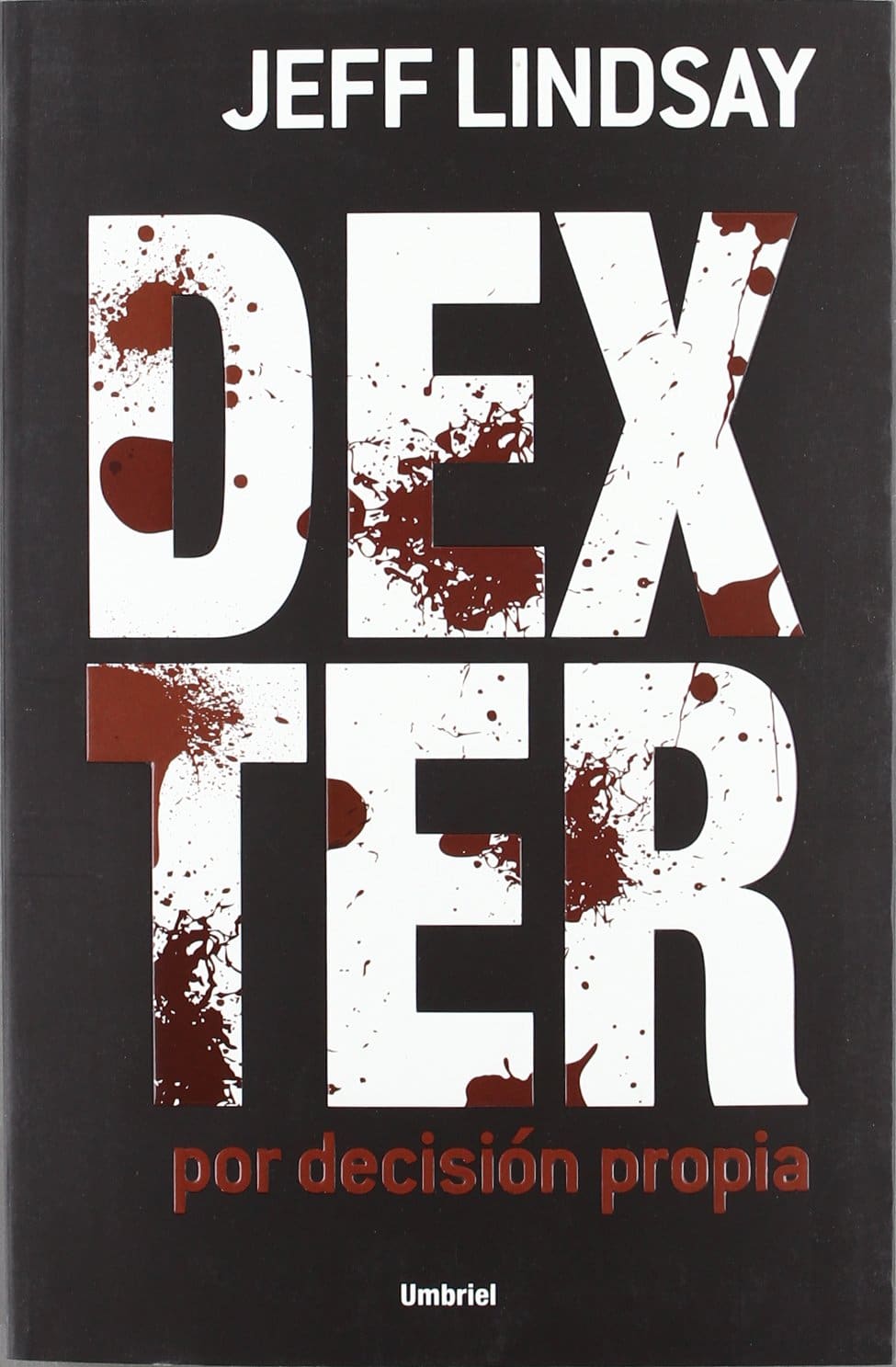“Sin la muerte estaríamos perdidos. Es la perspectiva de la muerte la que nos conduce a la grandeza”. Es una de esas citas que se declaman con Bach de fondo, departiendo sobre la Venus de Botticelli, mientras asciende el aroma de una carne jugosa y especiada con hierbas exóticas de guía Michelín. Semejante solemnidad nihilista habla por boca de Hannibal Lecter, uno de los iconos de la cultura popular de finales del siglo XX.
Si Anthony Hopkins lo inmortalizó en el cine, Mads Mikelsen demostró que el mito podía emanciparse del actor. Su encarnación televisiva de Lecter destaca por su frialdad homicida, su elegancia social y su belleza física. Durante tres temporadas, Hannibal (NBC, 2013-15) hizo las delicias de los admiradores del drama, del policíaco… y de la gastronomía. Porque cada episodio era una sinfonía de ángulos imposibles, puestas en escena despampanantes, misterios espantosos y menús tan exquisitos… como siniestros, puesto que sabemos del paladar caníbal del protagonista.
Lo más curioso en este mundo donde la serialidad retrospectiva es cada vez más habitual, es que Hannibal, la serie, es una precuela de El silencio de los corderos y una suerte de remake distorsionado de El dragón rojo, un filme que se hizo después del éxito de crítica y público de la película de Hopkins y Foster. Lo que no tanta gente millenial conoce es que este rompecabezas diegético, sin embargo, tiene su anclaje en la literatura. Fue Thomas Harris quien inauguró este universo de insania y gourmet con su novela El dragón rojo, escrita en 1981. El éxito se continuaría con El silencio de los corderos (1988) y se cerraría con Hannibal (1999), una continuación escrita ya con la mente puesta en el éxito cinematográfico. Son trasvases muy propios de la contemporaneidad, donde los mitos se traspasan del papel a la pantalla y viceversa, donde las sagas se reinician sin cesar y el punto final se antoja, simplemente, una ilusión momentánea.
Los libros de Dexter
Esa clausura imposible es la que hace que las series, como los zombies, regresen con hambre. la última en hacerlo ha sido Dexter, la historia de aquel adorable asesino en serie que salpicó las pantallas de hemoglobina entre 2006 y 2013. Ocho temporadas que partían de una premisa rompedora: un apuesto y muy educado analista de la policía de Miami que, por las noches, esconde una doble vida como asesino en serie. Eso sí, con un código: Dexter Morgan es una suerte de Robin Hood moral que hace justicia allá donde el sistema no alcanza. Basado en una colección de thrillers pulp escritos por Jeff Lindsay, las cuatro primeras temporadas de la serie fueron tan brillantes como el despeñamiento de las cuatro últimas. Quizá por aquel cierre tan horroroso, la cadena Showtime ha decidido rescatarla con una miniserie de diez episodios que se emitirá el próximo otoño.
Desde el punto de vista de la producción, parece que Dexter es un serial killer con mucha más suerte creativa que los pirados que pueblan Mindhunter. Esta serie, un emblema de calidad para Netflix, ha quedado en un limbo productivo. Inicialmente había cinco temporadas previstas, pero David Fincher, uno de los productores, la ha pospuesto indefinidamente. Las dos entregas emitidas hasta la fecha observan el fenómeno del asesino en serie desde el otro lado de la barrera. Basada en un libro de no-ficción titulado en español Mindhunter: Cazador de mentes, la serie se inspira en la vida de John Douglas, el agente del FBI que revolucionó el campo de la psicología criminal. La serie constituye un opresivo y fascinante viaje al fondo de la locura, acercándonos con una lente quirúrgica a monstruos de los setenta como Ed Kemper o Charles Manson. Y lo hace siempre partiendo de una pregunta tortuosa, pero necesaria: ¿Cómo te adelantas a los locos si no sabes cómo piensan?