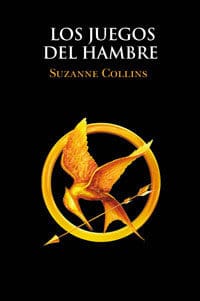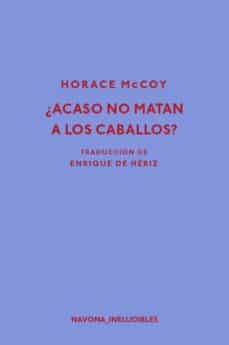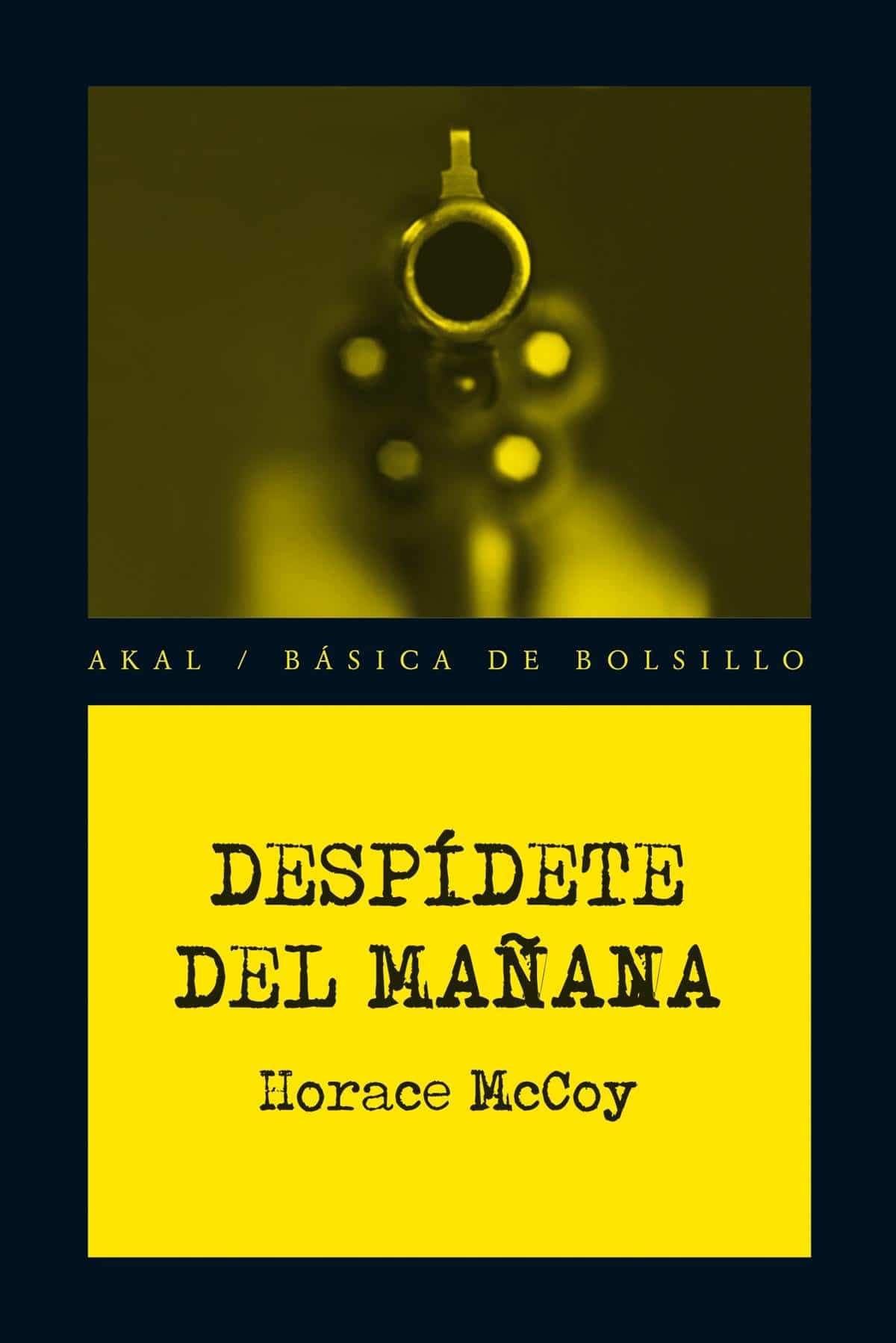Desde hace un mes parece que todo el mundo seriéfilo ha perdido la cabeza por un molusco: El juego del calamar, la serie de Netflix que lo ha petado. Bueno, no solo los amantes de las series: el contagio ha sido tal que hasta se multiplican los artículos apresurados sobre su influencia en los patios de colegio, se escrutan las pistas del relato como si se tratara de un caso forense o se elevan lecturas sociopolíticas que harían las delicias de Slavoj Žižek. No hay duda de que la sangrienta El juego del calamar ha sabido tocar las teclas adecuadas para que medio mundo se haya familiarizado con una gigantesca muñeca asesina, haya rememorado el juego de canicas de su infancia o sea capaz de calcular el cambio de moneda entre el won y el euro. Todo ello mientras asistía a una competición salvaje donde perder en un juego de niños equivale a salir con un riñón amputado… y con los pies por delante.
Como es obvio, este adictivo thriller creado por Hwang Dong-hyuk aporta un sabor inédito —especialmente macabro— a un subgénero de las historias de acción y aventuras que podríamos traducir como «drama de supervivencia». Relatos oscuros, desahuciados, violentos, distópicos incluso, en los que el esfuerzo físico de los protagonistas por sobrevivir pulula por el centro de la trama. En el extremo más terrorífico de estas luchas por seguir coleando estarían propuestas cuasi-gore como la saga Saw y, en la esquina más cerebral, aquella pesadilla matemática y kafkiana que era Cube. No obstante, el referente más citado al hablar de El juego del calamar es Battle Royale, una demoledora película japonesa del año 2000 en la que un grupo de alumnos de instituto eran forzados a pelear en una isla hasta que solo quedara uno respirando. El filme es una adaptación de una novela escrita por Koushun Takami. El éxito de aquel fenómeno fue tal que hasta existe una colección de mangas, que son todavía más controvertidos por su explicitud sexual y hemoglobínica.
Junto a aquella brutal pesadilla japonesa tan citada estas semanas también comparecen Los juegos del hambre al hablar de los referentes del emblema coreano que ha batido todos los records de Netflix. La trilogía de Suzanne Collins es uno de los referentes más célebres de la ficción juvenil contemporánea. La brava Katniss Everdeen (“¡una chica de un pequeño pueblo del Distrito 12 que sobrevivió a los Juegos del Hambre y convirtió una nación de esclavos en un ejército!”) narra y protagoniza una historia épica, ambientada en un futuro tenebroso en el que los jóvenes se ven obligados a participar en un reality show donde apenas rige una regla inviolable: matar o morir.
La premisa de Los juegos del hambre ha sido comparada con la de El fugitivo, una novela que Stephen King escribió con el pseudónimo de Richard Bachman en 1982 (y que fue llevada al cine con Arnold Schwarzenegger de protagonista). El amor del alter ego del prolífico Stephen King por las narrativas agónicas de supervivencia ya había regalado otra obrita extraordinaria: La larga marcha, la primera novela que escribió el autor de Maine (aunque se publicaría en 1979). En ella, de nuevo nos ubicamos en un Estados Unidos totalitario y ruinoso, en el que la peña es capaz casi de cualquier cosa para escapar de la pobreza. La larga marcha hace referencia a una carrera que cada año disputan cien muchachos. El premio es fastuoso. Para alcanzarlo, hay que ser el último en mantenerse en pie, andando siempre por encima de los seis kilómetros por hora. Si uno baja el ritmo, ¡¡pum!! Con un pulso narrativo trepidante que discurre entre la ingenuidad infantil y un alucinado existencialismo, La larga marcha funciona como un perverso reloj de arena en el que se van escurriendo las vidas de los concursantes.
Ese derrotismo vital que exhala la siniestra caminata de Stephen King ya había sido carne de metáfora en una de los relatos que más influyeron en el noir de los años cuarenta y cincuenta. Horace McCoy publicó en 1935 su ¿Acaso no matan a los caballos? Libro de culto para los existencialistas franceses, la historia narra un endiablado maratón de baile durante la Gran Depresión. Jornadas danzando, malditos, sin parar. El premio puede ser el pasaporte para escapar de una biografía repleta de brutalidad y miseria. O quizá la vida sea un juego trucado: «Era lo mejor que podía hacer —dijo—, el pobre animal ya no habría podido hacer nada más. Era la única manera de acabar con sus sufrimientos…». Del caballo al calamar discurren las metáforas manchadas de sangre. Hasta hoy.
Autores citados
Suzanne Collins nació en Estados Unidos en 1962. Es hija de militar. Empezó su carrera creativa escribiendo para dibujos animados televisivos. En 2003 empezó la saga Las crónicas de las Tierras Bajas, fantasía épica para niños. Sin embargo, fue a partir de 2008 cuando reventó el casino con la trilogía que compone Los juegos del hambre.
Richard Bachman es un pseudónimo que utilizó Stephen King, para poder publicar más de una novela al año sin saturar el mercado. Bachman escribió cinco novelas. La primera de ellas, Rabia, ha sido descatalogado por el propio King, puesto que narra un tiroteo en una escuela y el autor temía un efecto contagio. Bachman fue desenmascarado en 1985, año de su “muerte”.
Horace McCoy fue un periodista y novelista que adquirió notoriedad en los años treinta. Entre sus novelas, destacan precursoras del noir como Debería haberme quedado en casa o Despídete del mañana. En 1969 Sydney Pollack llevó al cine la desesperanzada Acaso no matan a los caballos, con Jane Fonda como protagonista.