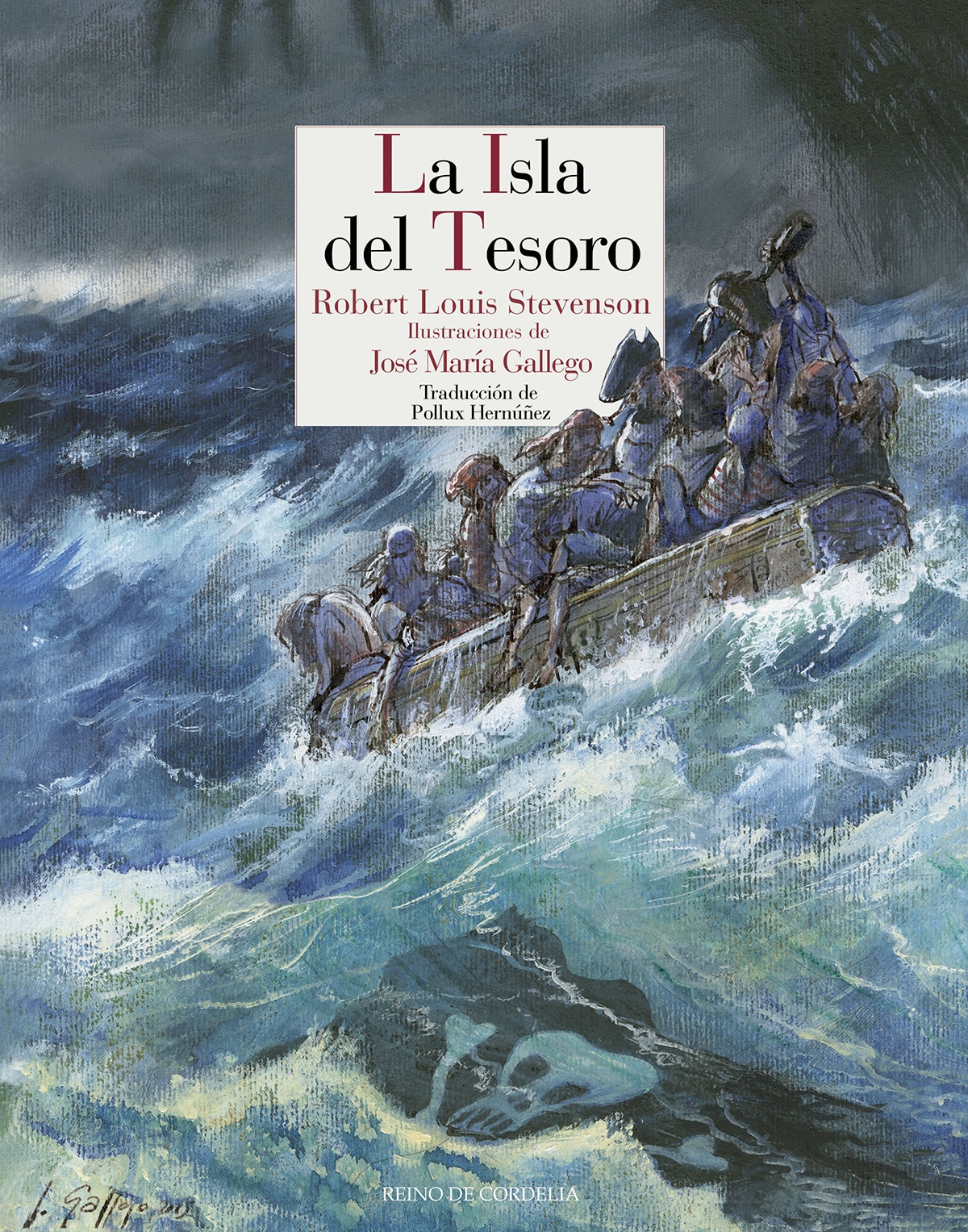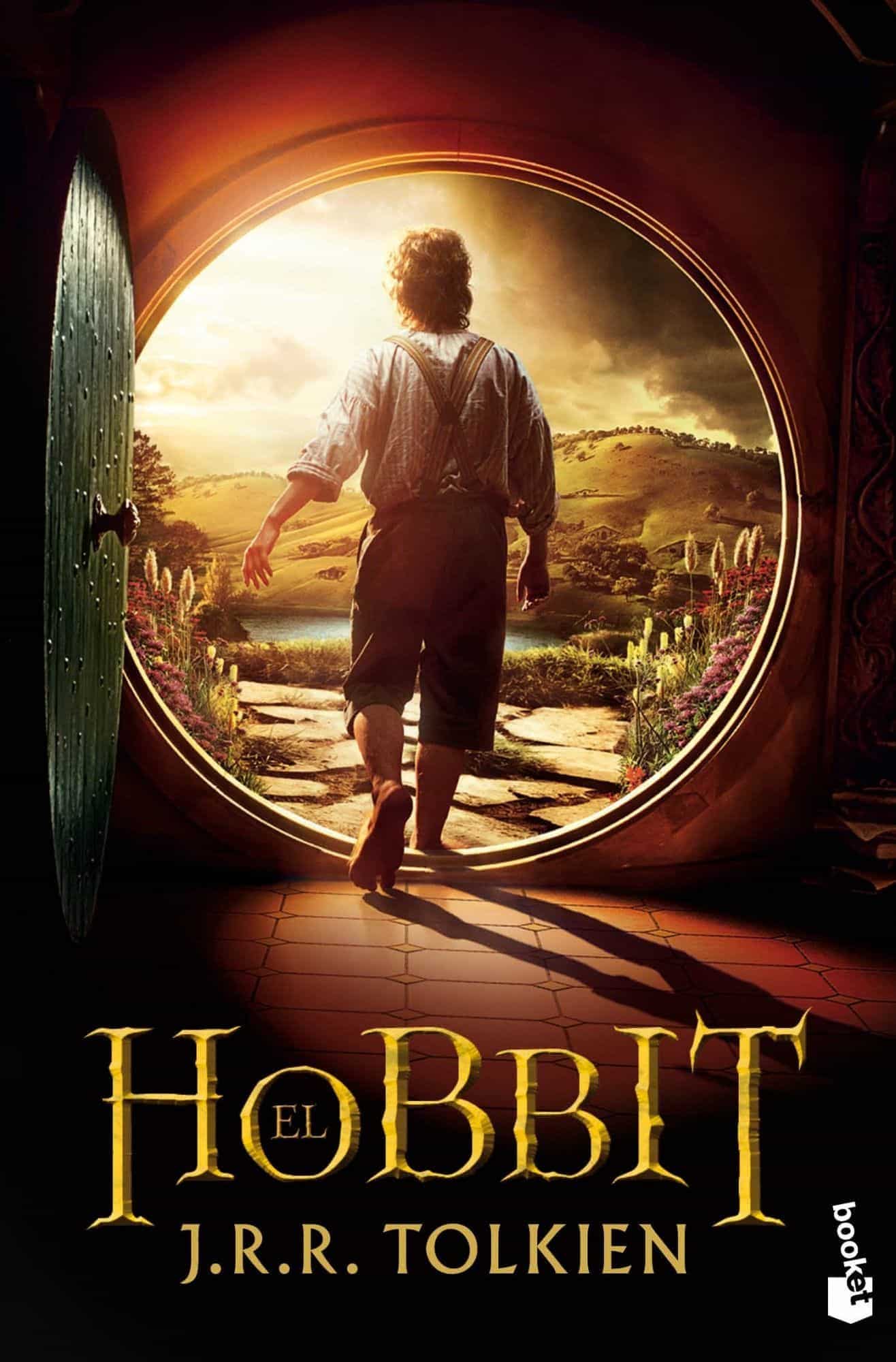Nunca pensé que seguiría leyendo en alto a mis hijos una vez que hubiesen aprendido. Conmigo no lo habían hecho y a mí no se me pasó por la cabeza. Una noche, en la casita de pastores que tenía la familia de Simón en la sierra de las Villas, en Jaén –que era realmente como la casita de Heidi (no había electricidad ni más agua que la reguera que pasaba junto a la casa)– nos metimos en los sacos de dormir y abrimos Miguel el travieso a la luz de un frontal. Tenían cinco y seis años, era la primera vez que les leía algo con más letras que dibujos y yo no tenía muy claro que aquello fuese a funcionar. El resultado fue fantástico: ellos se quedaron cautivados y nosotros descubrimos que la lectura en alto nos acercaba de un modo especial, acogedor, distinto a cualquiera de las otras cosas que hacíamos juntos –ir de paseo al monte, viajar, ver una película–. Desde aquel día continué leyéndoles alegremente los demás libros de Astrid Lindgren: Madita, Los niños de Bullerbyn, Ronja, la hija del bandolero o Los hermanos Corazón de León (todos ellos muy recomendables, aunque disponibles sólo de segunda mano, lamentablemente). Cuando vi cómo se lo pasaban, me lancé con otros títulos para niños algo mayores que ellos, pero ya saben eso que decía Tolkien: a los niños, los libros les tienen que quedar como la ropa, un pelín grandes. Y nunca los he oído quejarse porque no entendiesen esto o aquello; cuando entraban en modo escucha, todo daba igual.
Aquí dejo cinco libros que leímos juntos en su día sin pararnos a pensar en si eran para niños o niñas, mayores o pequeños, siguiendo el único criterio fundamental: que fueran entretenidos.
Heidi, Johanna Spiry
No tenía ninguna intención de leerles Heidi porque lo identificaba con un libro cursi y relamido. Estaba convencida de que sería una ñoñería y no me atraía ni un pelo. Por suerte, en la Navidad que Violeta tenía seis años, lo pidió a los Reyes Magos. La historia de Heidi nos la sabemos todos de memoria y, sin embargo, en su día tuve que parar de leer varias veces de la emoción. Johanna Spiry escribía del lado de los niños, cosa no tan habitual en el siglo XIX, y es imposible no ponerse en la piel de esta niñita que vivía tan contenta con su abuelo y las cabras en las montañas… y se la llevan a Fráncfort, donde ni siquiera llega a abrir las ventanas de su cuarto, y no hay ni un triste matojo y todos son normas, pobrecita mía, con esa señorita Rottenmeier, más mala que la quina. Jamás habría llegado a leerles Heidi si Violeta no lo hubiese pedido, y nos habríamos perdido un libro maravilloso para leer en familia. Guardo un recuerdo precioso de las noches que pasamos leyéndolo.
La isla del tesoro, Robert Louis Stevenson
Durante algunos años hice un cuestionario sobre lecturas infantiles entre periodistas, escritores, editores y gentes del sector editorial en general. Una de las preguntas era qué tres libros le recomendarían a un niño: La isla del tesoro ganó por goleada. Este es el tipo de título al que me refería al principio cuando hablaba de leerles a los niños libros que les queden un poco grandes: yo estoy convencida de que mis hijos no entendían todo lo que sucedía en la historia, pero lo que seguro que les llegaba era el ambiente, ¡y qué ambiente! Distinguían a la perfección cuándo acechaba el peligro, y esas son las sensaciones que se te graban y se quedan contigo para toda la vida, aunque luego se te olvide la trama. Que, por otra parte, es una cosa estupenda esa de que se te olvide el libro, porque significa que te lo puedes volver a leer y disfrutarlo como si fuera la primera vez.
El jardín secreto, Frances Hodgson Burnett
Violeta se quedó dormida el día que leímos el último capítulo y todavía hoy, años después, me lo sigue recordando para que se lo lea –siempre en el momento más inconveniente, claro–. Yo llegué a él ya de mayor, de hecho me lo leí cuando mi hija acababa de nacer. Es un ejemplo estupendo de lo que pasa con un niño cuando se le malcría y no se le dan el cariño y el caso que necesita sino que se le concede todo lo que pide a golpe de rabieta. Pero lo que más me gusta es el espejo que se encuentra Mary Lennox, que tiene 10 años, cuando conoce a su primo Colin. Ella, que ya era malcriada e insoportable, descubre cómo de insufrible es su primo y cada uno provoca en el otro un cambio, una maduración, magníficos de observar. Hay una cosa más: yo suelo quejarme muchísimo del tema del pobre malo que es así porque sufrió de pequeño, pero no cabe duda de que algo de eso hay en la gente odiosa o antipática. Aquí tenemos a dos niñitos que han sufrido mucho y lo pagan con los demás. A veces no vemos que cada uno llega a esta vida con su mochila y, si no es capaz de ponerla en orden, acaba pasándosela a los que viene detrás con todo el peso de sus problemas.
El hobbit, J.R.R. Tolkien
Mi cuñado le leyó El hobbit a mis sobrinos cuando estos tenían cinco y siete años. El de cinco se quedaba frito y, por las mañanas, cuando hablaban en el desayuno sobre lo que habían leído la noche anterior y su madre les preguntaba que qué tal, contestaba indignado: “¡Es un rollo de libro, mamá!”, porque es verdad que tarda en arrancar. Pero una vez que la historia empezó a rodar, el niño se enganchó y cambió de idea: “¡Es un libro chulísimo, mamá!”. Que me encanta porque nada mejor para ver que muchas veces hay que aguantar una primera parte algo más lenta, más dura, para llegar a la aventura trepidante, a la que solo acceden los que han sido capaces de perseverar. En casa también lo leímos bastante pronto porque era una cuestión de contrarreloj: había que leérselo antes de que alguien les pusiera la película y se lo chafase; lo conseguimos de puro milagro –lo mismo con Harry Potter–. Me pregunto si podrán llegar al El señor de los anillos con la misma sorpresa que lo hice yo.
Los tres mosqueteros, Alejandro Dumas
No siempre terminamos lo que empezamos, pero no pasa nada. A veces lo único que busco es que sepan que un libro existe, que se les antoje, sembrar la semillita para que más adelante, si la chica que les gusta o su amigo del alma les nombra a D’Artagnan piensen “Ah, sí”, y lleguen a casa y lo saquen de la estantería con más seguridad. Me leí Los tres mosqueteros a los 17 años y me divertí tanto que me encantaría que ellos pasasen por la misma experiencia, pero hace tiempo que comprendí que es complicado que se entusiasmen por las mismas cosas que yo. Durante los meses del confinamiento pasé algunas semanas leyéndoles un poco de Dumas por las mañanas. Yo solo recordaba lo mucho que me había gustado, de lo que no me acordaba para nada era del nivel de incorrección política. Mientras se lo iba leyendo, pensaba “Y esto me lo leí yo tan pancha”. Que D’Artagnan zurrase a Planchet por atreverse a rajar de que no cobraba –a los criados hay que tratarlos como a las mujeres, que si no se toman libertades y no hay quien los maneje, ya se sabe– no me llamó la atención lo más mínimo, por lo visto. Desde luego no me dejó ninguna huella traumática, ni me parece que se la dejase tampoco a estos dos, que lo único que querían era saber lo que pasaba en el párrafo siguiente.
Del placer de dormirte mientras alguien te lee en alto se debería hablar más, porque si todo el mundo tuviera quién le leyera a la hora de irse a la cama, la venta de pastillas para dormir bajaría una barbaridad. Los días que leía Simón notaba cómo me iba quedando frita muy feliz, así que comencé a anticiparme y, cuando le tocaba leer a él, me cepillaba los dientes, me ponía el pijama y me olvidaba de todo. No hay nada mejor para desconectar de las preocupaciones del día, para irte a dormir relajado y contento. Y si eso es así para un adulto, ¿cómo será la sensación de seguridad y bienestar que percibe un niño?