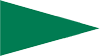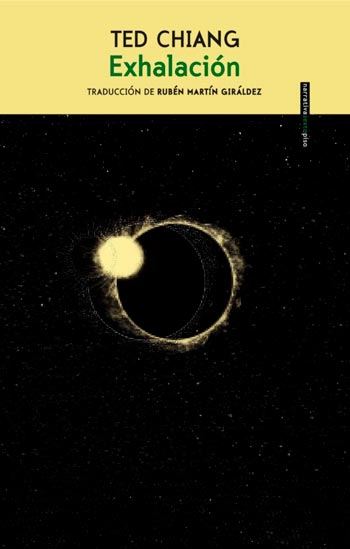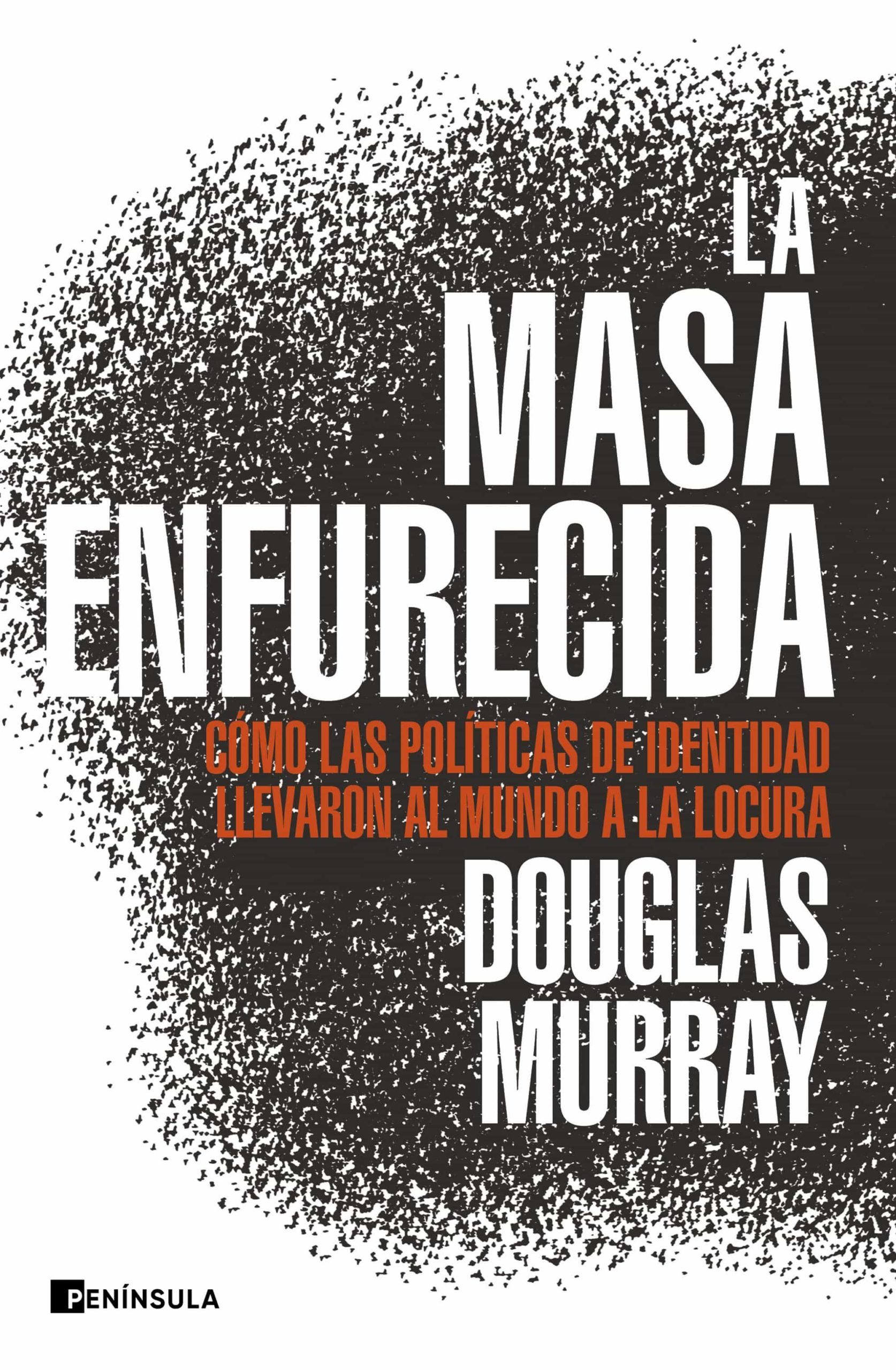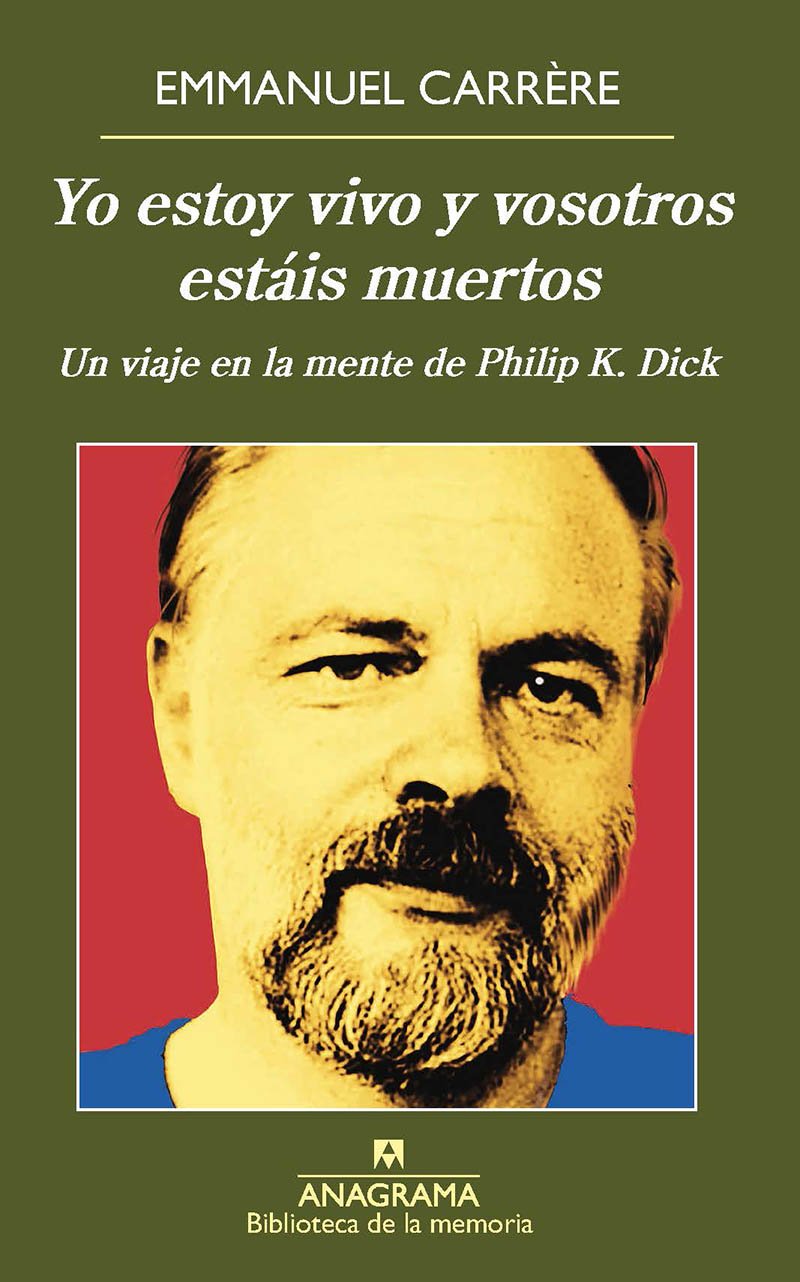Heliópolis

Heliópolis
La obra del escritor alemán Ernst Jünger es sin duda uno de los grandes monumentos literarios del siglo XX. A su extraordinaria capacidad de penetración y a lo excepcional de la calidad de su escritura, debe agregarse el hecho de que lo dilatado de su existencia (nacido en Heidelberg 1885 y muerto en Wilflingen en 1998) le permitió erigirse en testigo privilegiado del que sin duda ha sido el siglo más convulso de toda la historia de la humanidad. Por si esto no bastara, su trayectoria biográfica no es la típica de un sedentario hombre de letras. Antes al contrario, Jünger gustó de la acción. Con tan sólo dieciocho años ya había escapado del hogar paterno para ir a alistarse en la Legión Extranjera francesa. Unos pocos años después, dentro del contexto entusiasta de lo que fue conocida como La gran movilización, se alista voluntario en el ejército alemán y combate en las trincheras del frente a lo largo de toda la contienda. Por sus acciones en combate, recibe, junto a más de una decena de heridas, las más altas condecoraciones militares. En 1920 aparece publicado el libro donde narra su experiencia de la guerra, el impresionante Tempestades de acero, que le depara una popularidad inmediata.
Vale la pena detenerse unos momentos en la consideración de este libro porque, escrito con menos de veinticinco años, constituye ya un fruto plenamente maduro de lo que en adelante se revelará como una mirada única y particularmente incisiva sobre la tumultuosa realidad de su tiempo. Tempestades de acero no es sólo el relato pormenorizado de las miserias y horrores de la guerra, y, más en concreto, de la primera guerra a escala industrial conocida por el género humano. Más allá de su valor como testimonio histórico, el libro encara el hecho bélico desde un prisma que Jünger siempre consideró primordial: como el marco de una profunda experiencia interior, de un acontecimiento de índole espiritual. Si bien no hay en sus páginas trazas reseñables de una exaltación nacionalista, sí que sobresalen pasajes en los que se pondera el papel de la disciplina y el valor en mitad de las atrocidades más terribles. Junto a ello, se acomete un análisis minucioso de la psicología del ser humano en contacto con esa situación de excepcionalidad que representa siempre la guerra en tanto lo que ésta tiene de enfrentamiento cotidiano con la muerte.
A partir de este punto de su carrera literaria, Jünger inicia la publicación de su extensa obra autobiográfica que, impresa en sucesivos volúmenes, irá saliendo a la luz bajo el título genérico de Radiaciones. Dichos volúmenes los alternará con una abundante obra ensayística (El trabajador, La emboscadura…), así como con varias novelas en las que, mediante el recurso de la distopía, su imaginación dará forma precisa al escenario de un futuro en el que, bajo el creciente peso de la técnica, se irá gestando un mundo cada vez más alejado de los valores propiamente humanos.
Heliópolis se adscribe a este último género. La novela parte del enfrentamiento entre dos ámbitos de poder que juegan a mantenerse en un delicado equilibrio. Por un lado, la Oficina Central, en torno a la figura del Prefecto, que aspira a establecer el dominio de una burocracia absoluta. Del otro lado, y representado por el Procónsul, el Palacio simboliza los restos de la vieja aristocracia que se propone la formación de una nueva élite en torno a los valores propios de la tradición, la disciplina y la cultura.
El discurrir central de la trama corre a cargo de Lucius, personaje que ostenta un alto rango en la jeraquía del Palacio, y que es mucho más que un simple militar al servicio de una de las dos facciones enfrentadas. Lucius es un hombre en busca de su propio destino en mitad de un mundo en peligro constante de deslizarse hacia un caos que acabe de aniquilarlo. Al igual que el propio Jünger, de quien sin duda es su trasunto, su peripecia vital bascula entre la acción más pura y directa (lo vemos dirigir acciones de comando) y la reflexión acerca de la desazón interior que, pese a la apariencia de una trayectoria exitosa, le embarga: “Tal era mi vida contemplada desde el exterior. No podía ser más próspera y, sin embargo, a medida que aumentaban mi poder y mi prestigio, iba aumentando, en igual proporción, mi sentimiento de infelicidad (…). A mi vida le faltaba el misterio, lo enigmático, lo indeterminado, lo que acelera los latidos del corazón”.
Hay que advertir, no obstante, que las novelas de Jünger tienen un alto componente intelectual. Su escritura es elaborada, exigente desde el punto de vista conceptual, y dotada de un fraseo en ocasiones casi alambicado. La etiqueta de “elitista” pende siempre sobre ella como la sombra cierta de una amenaza. Sin embargo, es necesario entender que se trata de un estilo por completo acorde al designio aristocrático que el escritor alemán decidió desde el comienzo de su trayectoria literaria abrazar como emblema. De ese modo, el esfuerzo que requiere su lectura nos deparará ese género de hallazgos que sólo los escritores de raza están en situación de ofrecer. Como fruto a su esfuerzo, el lector podrá entonces disfrutar de párrafos tan deslumbrantes como el que transcribo aquí: “Los hombres que viven esta armonía están insertos en un círculo en que aquélla se hace visible. Son islas en el caos de este mundo. Un jardín, un cuarto de trabajo, una modesta vivienda, un círculo de amigos… todas estas cosas testifican el genio de aquél a cuyo alrededor se forman. Muestran que la felicidad, la alegría, la posesión no pueden existir aisladamente y que su esencia requiere la comunicación, la participación. Dicha esencia radica en dar, en distribuir lo recibido. Sólo el que da es rico”.
Riqueza que atestiguan la vida y la obra de Ernst Jünger.