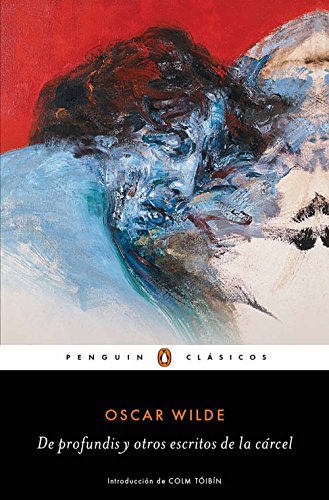“Como los elegidos de Dios, la vida de Gerard Manley Hopkins fue breve y singular”, escribió el poeta José Julio Cabanillas. Siempre me ha recordado ese latigazo aforístico a la figura de Oscar Wilde, aunque seguramente se objetará que, mediado el XIX, cuarenta y seis años no pueda considerarse una vida extremadamente breve. Respecto a su singularidad, llama la atención ese final anti-climático, ese agudo contraste entre la brillantina frívola de la boutade en sociedad y el escándalo de salón, con su imersión final en el reino del dolor.
Aunque el dolor es categoría muy relativa, inmensurable, pues nadie sabe la tragedia de nadie en lo profundo –De profundis–, sí sabemos por su biografía, –aun por esa versión tecno-frívola, útil y errática que es la Wikipedia– que su vida, chispeante como el champán y colorida como un limón de Cezanne, terminó de pintarse con trazos oscuros y agobiantes y, a su pesar, de manera purgativa y terrible. Acabó sus días “no como un estallido, sino como un lamento”, que escribiera de manera antipática T.S.Elliot, como cenicienta profecía de anglicano tweed y gesto de mala digestión.
A los chistosos y sociables, que acaparamos la atención sin pretenderlo (y, a veces, pretendiéndolo), intuyo que de primeras no nos engatusaban fácilmente los temperamentos similares. Conocíamos el truco y además –me avergüenza un tanto la confesión– tal vez nos molestaba de modo algo celotípico el éxito celebrado de las ocurrencias ajenas. Todo ese abanico (de Lady Windermere) de frases ingeniosas que pueblan hoy día las páginas de “Citas célebres” en la búsqueda de Google, esas respuestas que ya no sabemos si son de Wilde, de Groucho o de Woody Allen, nos sabían en los labios como la frescura de un cóctel, agradable, insustancial. Qué poco sabíamos, qué insolente es la juventud, como nos decía sonriendo el profesor Fidel Villegas.
Luego llegó la época de leer, traducidas –época anterior al First y las series con subtítulos– las obras de teatro, con sus réplicas mundanas y paradójicas, y disfrutamos con ese engaño momentáneo –lo que dura su lectura– que ahora nos proporcionan las sit-com en veintidós minutos: la dulce impresión de que la vida no va tan en serio y, aunque no sea así, de que al menos se puede ignorar durante un rato suficiente, a base de cinismo epigramático, sandwiches de pepino y comentarios salaces. El efecto narcótico de una tarde de verano en el campo, sorbiendo ginebra en el jardín mientras las damas juegan al bádminton y rebatimos, con veloz raqueta verbal, los intentos ajenos de hacernos sentar cabeza. Todo lo salva el humor, para el inglés. O, al menos, todo lo pospone.
Y de ahí llegamos a su única novela, El retrato de Dorian Gray, con la que nuestro escritor inglés (irlandés, por cierto ¿Por qué casi todos los grandes ingleses no son ingleses?) pisó para siempre el terreno perdurable de lo que no se marchita nunca. Porque ese retrato que envejece en al armario, con los signos de depravación de los pecados del retratado –la frenopatía estaba en auge, y se entendía que lo moral se representaba en el rostro–, constituía un relato universal, una interpelación a cualquier humano, no a una sociedad concreta con sus concretas manías y fobias. Algo no sujeto a la moda, al chiste que caduca pronto (ya no son graciosos los chistes anticlericales, por ejemplo), sino un arquetipo que responde a una perpetua inquietud humana: la de no tener una doble vida, el ansia de ser “de una pieza”, como decían nuestros mayores como máximo elogio de alguien no presente. Ahí Wilde había pulsado un nervio central, casi diríamos que sin querer, y quizá nos desvelaba, con el velo de la ficción, un íntimo temor a la depravación. Él, que había hecho los mejores chistes vilipendiando “la moral”. También, se dirá, un oscuro trasunto de su doble vida en tanto que homosexual, pero quizá eso es arrimar el ascua a la doctrina de nuestra época y sus obsesiones. Dorian Gray somos todos, porque el peligro de la disociación –la ruptura de esa “unidad de vida” de la que hablan los santos– acecha para todos y en todo lugar. Es decir, Wilde había elevado su obra del terreno de la literatura al del mito.
Sin embargo, nada de esto convencía al que esto escribe. El ingenio, la inteligencia que restalla en una imagen brillante o una graciosa réplica, es algo normalmente muy apreciado en un escritor, muy alabado (aunque ¿cuántas veces esa alabanza no viene con su doble filo de “no hay más que eso”?), pero a la vez despierta una desconfianza: sabemos cuántas veces el ingenio es la cobertura elegante de la nadería. Siempre quedaría esa sospecha de frivolidad pegada a las páginas de quien escribió “ La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores”. Borges, cuando le preguntaron si se consideraba inteligente, respondió “si se me da el tiempo suficiente, supongo que sí. A menudo se confunde la inteligencia con el ingenio, con la respuesta rápida”.
Llegamos al trazo oscuro, al terminar elliotiano con un lamento. Cuando, tras un doble tirabuzón judicial, es acusado de relaciones homosexuales con su amante, y condenado a trabajos forzados, Wilde escribió la que quizá sea la más desgarradora confesión a tumba abierta de la literatura contemporánea europea. Escritura “sub especie aeternitatis”, sin búsqueda de público ni retribución, confesión de una vida despojada en la que el brillo de las copas de Martini se trocó en el pan duro y el agua sucia del presidio. La escritura sin esperanza, mirando a la muerte ¿no es acaso la más libre, la más sincera? Tal vez no, pero no podemos evitar estremecernos al pasar las páginas de De profundis, que es como desnudar a un condenado a muerte, y ver cómo todo es efímero, menos la dignidad y el amor a la belleza pese a todo. Si la dicha actual tiñe de dicha la memoria del pasado (y el sufrimiento hace lo propio), esta purgación de Wilde hace que leamos su obra entera con otros ojos: con la piedad del que, pese al ingenio, pese al talento y la pose de dandy provocador, sólo puede decir: he ahí a un hombre. Si leer es sólo el requisito necesario para releer, hemos de empezar por el principio y abrir de nuevo El abanico de Lady Windermere, y dejarnos acariciar. Seguramente, nos dará otro aire, nuevo cada vez y lleno de sentido y de belleza.
Pincha aquí para ver el contenido interactivo sobre el autor.