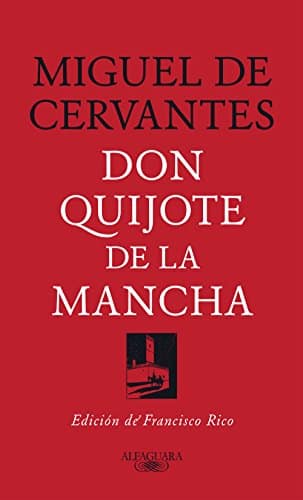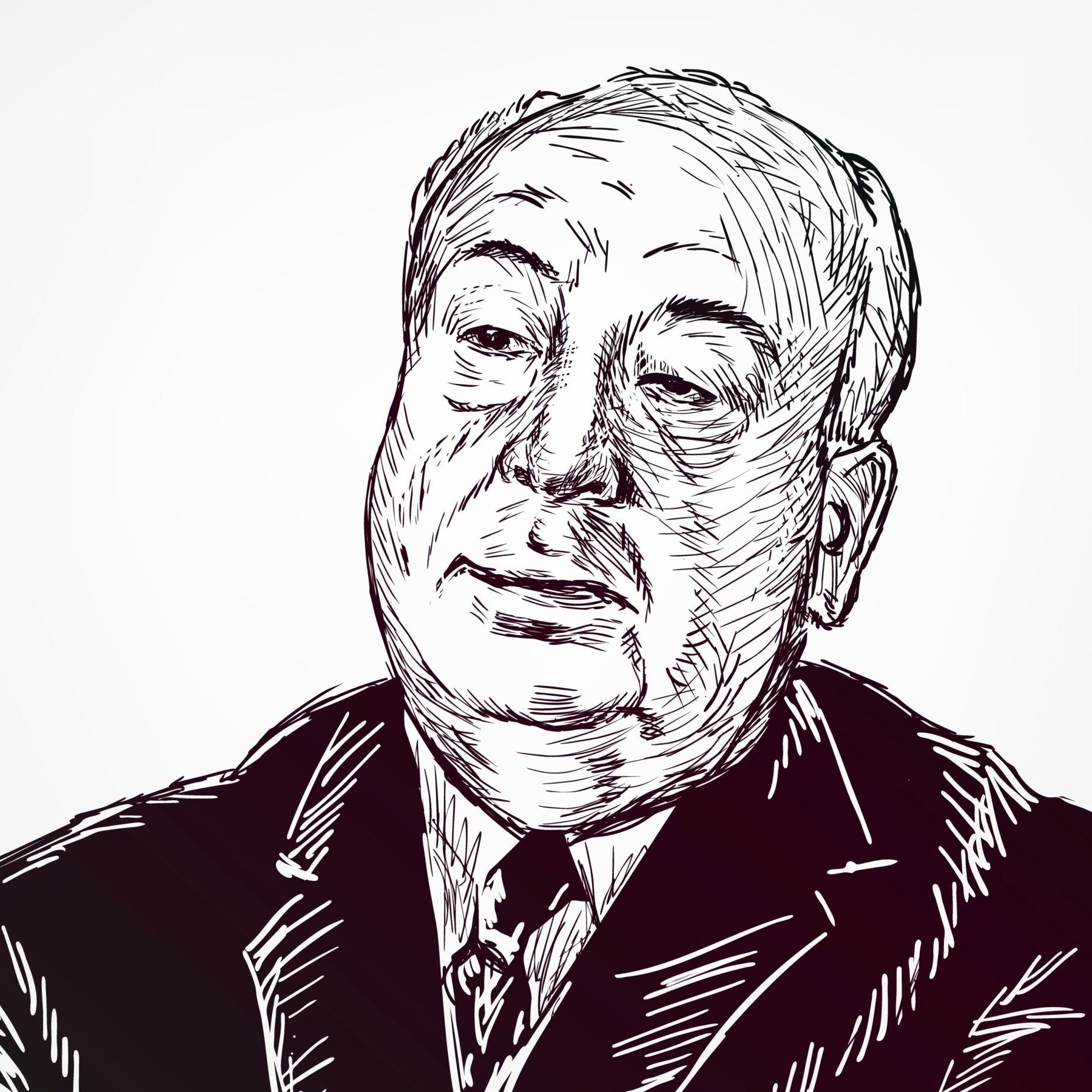Desocupado lector:
Cuando me dispongo a escribir el artículo número un millón trescientos mil sobre el Quijote –entre los que hay alguno mío–, mi perezosa mente me sugiere topicazos, grandes como cabeza de mulo asomado a una tapia (la imagen es homenaje a Sancho Panza). Para empezar, pensé hablar de las adaptaciones cinematográficas del libro, que son muchas, y algunas muy buenas. Loaría las españolas, mencionaría la versión de Fernando Rey con Alfredo Landa como Sancho, y la versión mejicana con Fernán Gómez y Mario Moreno «Cantinflas» haciendo lo propio; incluso la de dibujos animados que marcó nuestra infancia ochentera, al igual que Ruy, El Pequeño Cid, proporcionándonos desde muy temprano gotas de épica hispanidad. Luego caigo en que hay muchas recopilaciones online con las películas quijotescas y que nada puedo aportar ahí, porque además sólo he visto cinco o seis. No voy a posar de más culto de lo que soy citando, por ejemplo, el desastroso proyecto vital de Terry Gilliam. Para qué hablar de oídas.
Busco entonces adaptaciones literarias. Las infantiles me parecen tontorronas en su mayoría, cuando no ofensivas («Don Quijote en defensa del planeta» y bodrios así), aunque algunas son muy bonitas. Me llaman la atención dos adaptaciones serbias y una interpretación del hidalgo en clave heavy metal. Cosas veredes, Sancho. Podría hablar del expurgo de la biblioteca, de cómo Cervantes crea un primer canon literario a través del cura y el barbero, pero sucede que ya hay gente que se ha ocupado de ello. Sigo vagando, pues, por un lugar de mi mente de cuyo nombre…
¿Qué hay de lo mío?
Tras estas vacilaciones caigo en que lo que interesa siempre de un clásico es aquello que nos interpela, puesto que es lo que hacemos siempre como lectores: convertir la obra literaria en algo propio; si no, el libro no ha calado en nosotros, no es más que «palabras, palabras, palabras…», que diría el Príncipe Hamlet de Dinamarca, con gesto de ardor de estómago. Hemos de descubrir lo que nos mueve del Quijote en cada época. No sólo en cada período histórico, sino en cada etapa de nuestra vida. Y, como servidor se ha ocupado en los últimos tiempos en encontrar el enfoque poético a eso que llaman ahora «relaciones tóxicas», he dado en mirar con otros ojos la figura de Dulcinea del Toboso. Este es el ángulo que me interesa hoy. Al ser un clásico, el Quijote siempre nos va a dar algo nuevo y nutritivo.
«Su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso, […] su hermosura sobrehumana pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son de oro, su frente campos Elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que solo la discreta consideración puede encarecerlas y no compararlas».
En la tradición de los trovadores de la Provenza —origen de ese desastre para la Humanidad que, siglos después, vino en llamarse «amor romántico»— la amada es un ser cuasi divino con atributos sobrenaturales y con virtudes en grado sumo. La Beatrice Portinari de Dante, la Laura de Noves de Petrarca, la Isabel de Farnesio de Garcilaso, son frutos perfeccionados y muy estilizados de esta tradición que mezcla elementos paganos y cristianos. Se adora a la amada como si fuera un ser celestial, no se le ve fallo ninguno, y para honrarla se justifican todos los actos de heroico sacrificio que sean necesarios. Cervantes sigue en ese texto el ideal del amor cortés y no ahorra –con esa guasa, fina para nosotros, gruesa para sus contemporáneos– ni un solo tópico renacentista. Incluso el culto cristiano a la Virgen María —llamado de hiperdulía porque es superior al de dulía hacia los santos—, tomó a partir de este florecimiento lírico provenzal un derrotero de sublimación que rechazan los cristianos protestantes, pues lo consideran idolátrico, y del cual el catolicismo mediterráneo nunca se termina de despegar (Chesterton hubiera dicho que afortunadamente). Desde entonces, paganismo y cristianismo han seguido creciendo entrelazados, como siempre, y esta idealización, con el impulso del Romeo y Julieta de Shakespeare, terminó desembocando en los efluvios románticos de los Shelley, Schiller, Elisabeth Barret Browning y demás caras de acelga que suspiran por los jardines otoñales.
Otro creador de grandes tipos femeninos en la Literatura, J. R. R. Tolkien, advierte a su hijo Michael, en una carta que se publicó en su día por la editorial Minotauro, sobre el peligro de la idealización de la amada. Le recuerda que las mujeres no son ángeles (con temblor lo escribo) sino pecadoras. Participan del mismo naufragio que nosotros y están igualmente necesitadas de redención. Eran consejos de un señor casado hacía más de tres décadas y con cuatro hijos. Romeo, por el contrario, tenía quince años. Y Beatrice, la primera vez que Dante la vio, nueve, como él.
De Dulcinea a Aldonza
Aquí radica el primer paso de la relación tóxica con las personas. La amada aparece descrita con una depurada idealización. ¿Pero en qué consiste idealizar? En atribuirle a una persona todo tipo de rasgos positivos, aquellos que gustan e interesan al enamorado, rellenando los huecos de información, todo lo que no se sabe, con retazos sacados de nuestros deseos. Obviamente, esa persona nos encanta. ¿Cómo no nos va a encantar si la hemos creado nosotros? Miguel d’Ors tiene un poema en su libro Hacia otra luz más pura, titulado «La mujer 10» en que desarrolla esta idea. Me temo que el crítico José Luis García Martín no captó la intención porque calificó el poema de fantasía autoconsoladora. Pero d’Ors termina el poema diciendo que esa mujer perfecta que ha descrito estará siempre esperándole, «feliz, en esta página». Es decir, al final admite que es pura literatura y no la realidad.
Nuestro Alonso Quijano —«el hombre que soñó con ser Don Quijote y alguna vez lo fue», que decía Borges— está enamorado de una imagen creada por él y adjudicada a una persona real, pero que nada tiene que ver con su arquetipo. Hasta le cambia el nombre. De Aldonza Lorenzo a Dulcinea del Toboso. ¿Pero no hacemos eso todos cuando estamos enamorados, renombrando a la otra persona con un apelativo privado, en un lenguaje particular? Es una forma de decirnos «no es como la ven todos, es como la veo yo». Cervantes crea tipos míticos, imperecederos, y lo son porque reflejan la estructura del mundo, el orden de las cosas. Todos nuestros amores son más Aldonzas que Dulcineas, y el paso del enamoramiento (que son fuegos artificiales) al amor (que es lumbre que calienta el hogar) consiste en ir tomando consciencia de ello paulatinamente.
Porque Aldonza nada tiene que ver con esos cuellos de alabastro, dientes de perlas y mármoles y marfiles. La moza (más bien talludita) es hija de Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales. Ya el nombre «Aldonza» no es neutro, pues era peyorativo en la provincia de León, designando a una mujer descuidada en el vestir y en el arreglo de su casa. Y los apellidos de los padres no podían ser más agrestes y aldeanos. Pero vayamos a la fuente:
«Bien la conozco —dijo Sancho—, y sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por señora! ¡Oh hideputa, qué rejo que tiene, y qué voz! Sé decir que se puso un día encima del campanario del aldea a llamar unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y, aunque estaban de allí más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana».

Para disfrutar mejor los matices del hablar llano de Sancho recomiendo este artículo. Queda claro que la descripción difiere por completo de la pálida belleza de Boticelli que pinta Don Quijote. Moza recia, de complexión fuerte y talle robusto (eso significa «rejo»), se infiere de las palabras de Sancho que él conocía a la zagala, tal vez en sentido bíblico («no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana»). A su manera y con sus parámetros, la admira. Él conoce a la persona real y no entiende de amor cortés ni de poetiquerías, pero elogia sus virtudes e incluso sus vicios. Don Quijote, por el contrario, está en Babia. En el fondo, valga el anacronismo, esta reivindicación de la mujer real y ridiculización de la ideal es algo muy moderno: el feminismo actual, que habla del aprecio a los cuerpos «no normativos» y abomina de los arquetipos que dificultan la relación entre los sexos, no ha descubierto nada nuevo.
Igual que Harry Potter no es el auténtico protagonista de su saga, sino que es el profesor Snape; igual que Sam, y no Frodo, es el verdadero héroe de El Señor de los Anillos. Así Sancho es el mejor personaje del Quijote, el que más sabiduría alberga y el más interesante de todos cuantos escribió Cervantes. Y esta apreciación de Dulcinea-Aldonza no es el menor de sus aciertos. Vale.