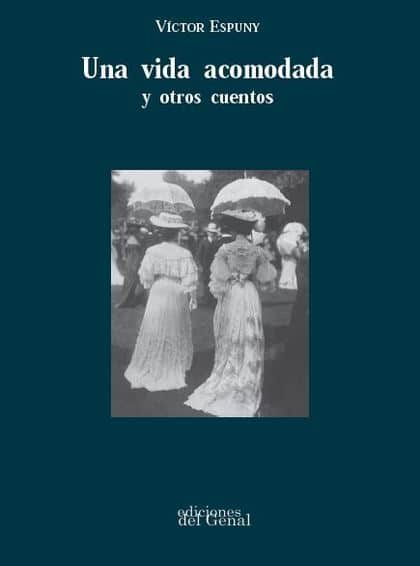Relatos escalofriantes de Roald Dahl
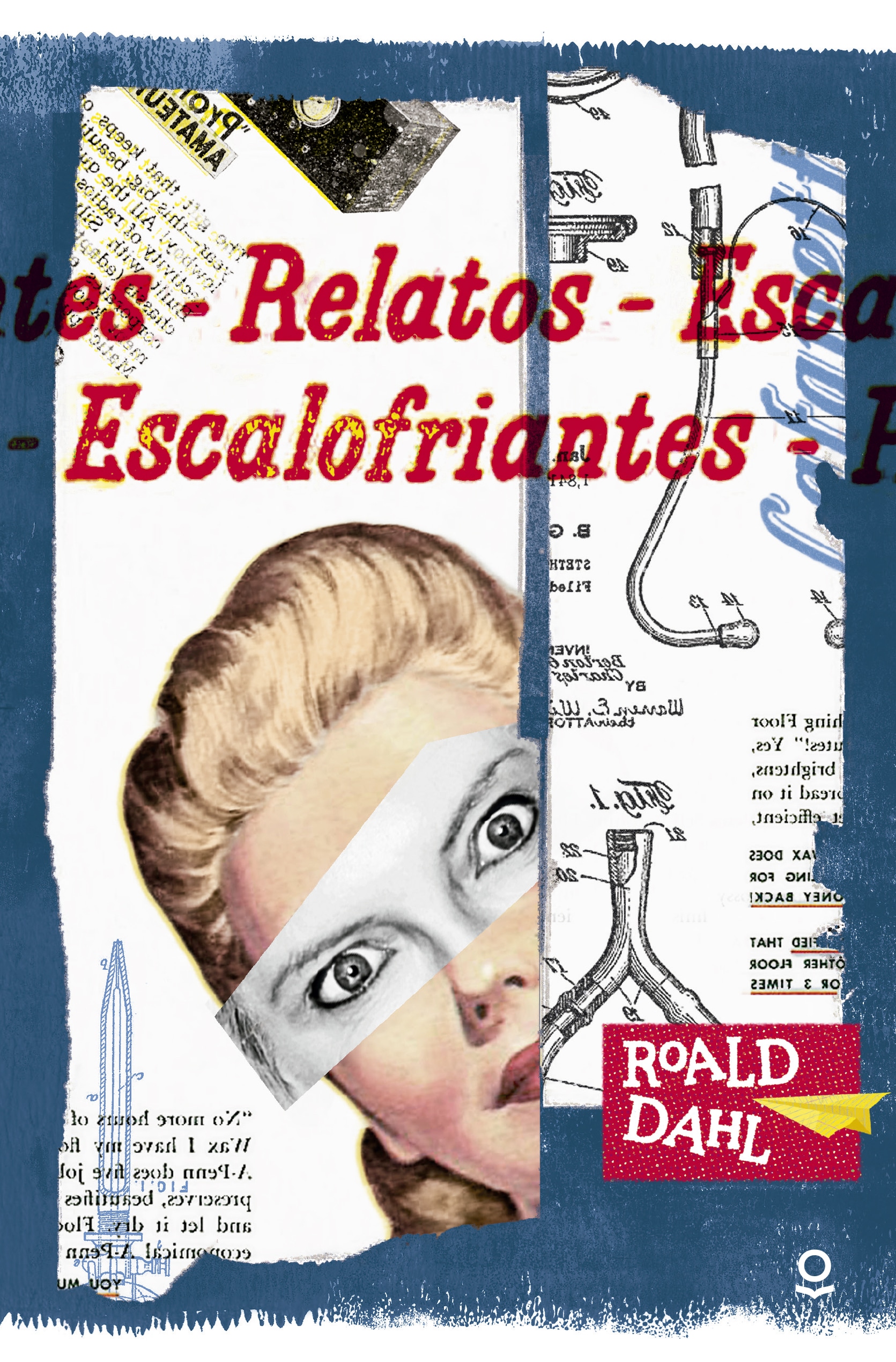
Relatos escalofriantes de Roald Dahl
Ya lo comenté en este mismo medio a propósito de Boy, el escrito autobiográfico sobre su infancia: Dahl me parece más brillante cuando se dirige a los niños que cuando lo hace a los adultos; y lo digo con la tranquilidad de que no hay en ello ningún demérito por su parte ni intento por la mía de abajar su talento. La literatura infantil no es, o no debe ser, una literatura aguada o rebajada; no se trata de simplificar a nivel sintáctico, endulzar en el ámbito temático, utilizar la brocha gorda en lo semántico y colocar más o menos ilustraciones. Es cierto que la literatura infantil tiene un marco delimitado por la edad del lector, pero en su interior Dahl hizo cosas dignas de un contorsionista. Aprovechó las oportunidades que el género le brindaba –la claridad cortante, por ejemplo– sin ceder a ninguna de sus tentaciones –candidez, moralismo…–.
En cualquier caso, no hay un verdadero hiato entre el Dahl de los niños y el Dahl de los adultos. ¿Diferencia? Sí. ¿Discontinuidad? No. El noruego britanizado llegó a la literatura tarde –publicó por primera vez bien entrado en la veintena–, pero llegó de una pieza, con un estilo acabado, inconfundible. Ninguno de sus libros, ninguna de sus líneas de hecho, titubea. De modo que, vaya en frac o en pijama, Dahl siempre es Dahl. Dahl caído del cielo.
Por centrarnos ya en su literatura para adultos, diré que lo más importante se encuentra en sus relatos cortos. Anagrama los ha reunido en un volumen que frisa las mil páginas, y aunque bien está tenerlos a todos juntitos, hay cierta incongruencia en leer en un ladrillo relatos que se caracterizan por su ligereza. Otra posibilidad para el lector, y sin salirse de Anagrama, es Historias extraordinarias o Relato de lo inesperado. También está el caso que hoy nos ocupa, Relatos escalofriantes, publicado en nuestro país en 2016 por Santillana, lo cual hace suponer que, a ojos de la editorial, su destinatario ideal sería el público juvenil. No sé si estar de acuerdo, pero, sea como fuere, da un poco igual, porque si la frontera entre la literatura infantil y la adulta es pequeña, entre la adulta y la juvenil es invisible, al menos a nivel macroscópico.
El criterio que agavilla los tres compendios es hasta cierto punto indiferente, ya que cada uno de los relatos es extraordinario, inesperado y escalofriante. Por supuesto se podrían añadir algunos calificativos más, pero todos en esa línea. Leerlo es como defender a un driblador nato: sabes que te la va a hacer, así que te preparas para impedirlo, para anticiparte… pero te la hace igual. Es un poco lo que decían de Messi cuando aún regateaba: ¡Pero si siempre hace lo mismo! Sí, pues venga, espabilao, quítasela. Roald Dahl tiene el mérito de sorprender aun cuando todo el mundo está esperando la sorpresa.
Su humor negro llamó la atención de Alfred Hitchcock, quien se encargó de dirigir personalmente tres mediometrajes basados en sus relatos. Uno de ellos, “Cordero para la cena”, está incluido en Relatos escalofriantes y resulta paradigmático en el sentido de que consigue ser perverso y lleno de suspense sin dejar de ser cotidiano: hay un elemento desestabilizador, una bomba debajo de la mesa, por tomar el ejemplo del propio Hitchcock, que unas veces explota y otras no. Por lo general, explota.
Con más o menos premeditación, todos los escritores parten de un mundo concreto que no tiene por qué ser el nuestro, así como de un dios concreto que tampoco tiene por qué ser el nuestro. Y es este dios quien, en el marco de la ficción y según su temperamento, decide los derroteros de cuanto sucede. En el caso Dahl, estaríamos ante un diosecillo travieso como un niño, aunque con la reconcentrada mala baba de un anciano; un dios con una idea irónica del destino y algo abracadabrante, pero, y aquí está el truco, siempre bienhumorado.