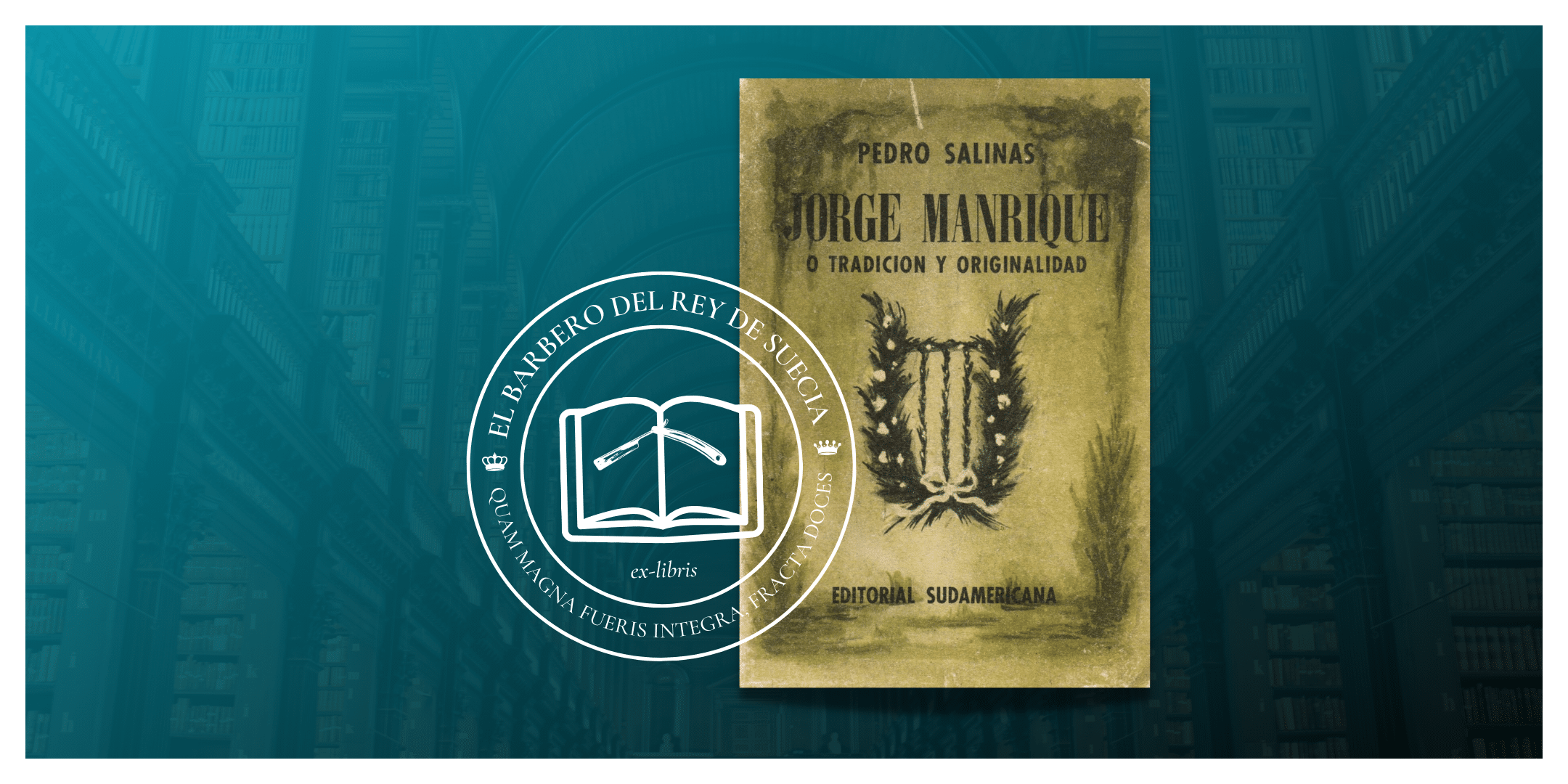La vida duerme al otro lado de mis días. La luna del final del verano es más grande que el cielo y hay en su sonrisa un brillo antiguo y desafiante que parece tejido por Lovecraft. Las noches agosteñas anochecen con ímpetu marcial, tan solo el aroma de los dondiegos me recuerda los días sencillos de la niñez, los destinos conocidos, los asideros indestructibles. A ratos las nubes proyectan sombras blanquecinas en el horizonte que se alza tras el sotobosque, a la espalda del brillo lunar, donde los lobos atacaron anoche a las ovejas, dejando un reguero de sangre sobre el lienzo verde.
El silencio en estas horas, en la bajamar del turista, no deja espacio al sosiego, es intemperie, es una trompeta ahogada, perforando los tímpanos del miedo a quienes hemos confundido la ruta. «En mi agotamiento, no vi a mi alrededor más que extrañas paredes y ventanas y viejas techumbres holandesas», escribe H. P. Lovecraft en Él, «la urna a la que me había sujetado empezó a temblar, como si compartiese mi vértigo mortal; y un instante después se soltó mi cuerpo, precipitándose a no sé qué destino».

Dicen que a la mayoría de los náufragos no los mata el agua, ni el frío, sino el pánico, la extraña sima ondulada hacia la locura, la histeria de la razón cuando el agua comienza a erosionar con violencia la cavidad bocal, como si fuera una cueva de cuarcita y pizarra. La piel erizada del azar, las señales de alerta, la bacanal de la indefensión. No es esta otra noche más, sino el telón eléctrico de la tribulación, haciendo del barrio un incendio de hostilidad y náusea; habitante de un cuerpo flagelado por su propio espíritu, por la furia irremisible de los días grises.
«El hombre que me encontró dijo que debí de arrastrarme durante largo trecho, a pesar de mis huesos rotos, ya que había dejado un rastro de sangre hasta donde él se había atrevido a mirar», de nuevo Él, «la lluvia que comenzaba a caer borró muy pronto esta conexión con el escenario de mi ordalía, y los informes solo pudieron determinar que salí de algún lugar desconocido».
No siempre sabemos de dónde venimos, pero casi nunca sabemos a dónde vamos. Hallé en la contemplación del viejo rosal de la esquina un instante de felicidad ancestral, un recuerdo iluminado del viejo camino de tierra hasta la ermita, donde de puntillas, a los pies de la señora, anudaba de niño los tallos de tres rosas aún vivaces, musitando antiguas plegarias por los días que vendrán. Custodian aún las piedras dieciochescas secretos que yo ya he olvidado, oraciones que fueron escuchadas, plegarias inconcebibles, y las rosas, que las flores que respiran a los pies de Santa María nunca se marchitan del todo.
Tal vez haya en esta oscurecida noche de finales de agosto un cántico lejano, la música melancólica a la que siempre volvemos, las Luces de Bohemia, cuando el escritor miserable desmiente su propia leyenda: «yo nunca tuve talento. ¡He vivido siempre de un modo absurdo!». Y Don Latino, con su estoque de hoja estrecha, y sus verdades en mala conciencia ajena, le golpea en debilidad: «No has tenido el talento de saber vivir».
Al fin, tras la granja abandonada y el camino salpicado de farolas de luz dorada, no se callan grillos y cigarras, asciende de nuevo el veneno de la inquietud, y se evapora el oasis del aquel tiempo lejano en el que los días descendían por el reloj con la liviandad del vuelo dubitativo y sutil de una mariposa. De algún modo, soy el poeta aterrorizado en el castillo, el que dibujó Wiesenthal: «Un día de vendaval, Rilke sintió una misteriosa llamada en los acantilados de Duino. Se apoyó en un enorme olivo y, al posar suavemente sus espaldas en el tronco, tuvo una sensación inquietante, como si la savia del árbol pasase a través de sus venas. Le pareció hallarse en otra vida y en otro tiempo. Y todos los seres que habían vivido en el castillo le rodearon en misteriosa danza, pidiéndole que les dejase compartir su alma para volver a la vida». «Rilke comprendía ahora», culmina en El derecho a disentir, «que no hay mayor pobreza que vivir sin amor».
Cuando entre el sol como una marea atlántica, con esa soberbia luminosa que anticipa septiembre, con la algarabía de los inmutables, con el tren ordinario de cosas por hacer y por decir, cuando se levante el pueblo en las vísperas de las fiestas y vayan a sus quehaceres los paisanos, y escuche pasar los rebaños y tractores, y el claxon del panadero, y las prisas del cartero, y la campana del licorero, estaré soñando con naufragios en mares turbios, con urnas temblorosas, y con la ceguera de Max, blandiendo alguna excusa para llegar tarde a todo.