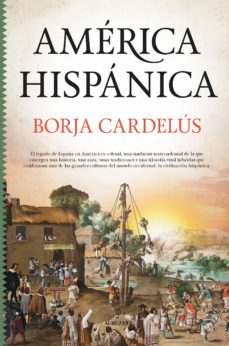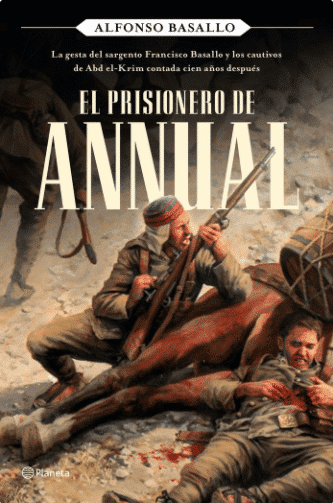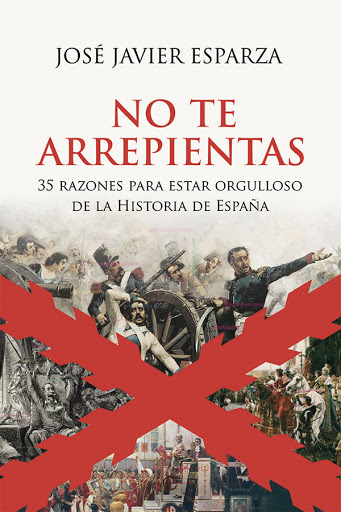Un hipster en la España vacía

Un hipster en la España vacía
Aquí se intentó introducir el palabro, pero nuestros mayores, parapetados en que ellos estudiaban francés y no inglés, lo contorsionaban de incontables maneras. Cada vez que lo pronunciaban, resultaba una palabra distinta: jíster, ípster, síter… Dejaron de intentarlo al darse cuenta de que se trataba del moderno de toda la vida. Con ello no ignoraban que cada generación entona la modernez a su modo, pero no de un modo tan diferente como para forcejear con una pronunciación que iban a acabar dominando cuando ya estuviera en desuso. Así que nada: el moderno de siempre con unas gafas distintas.
Parece contradictorio, pero la contradicción es algo definitorio del hipster, al menos entendido como abanderado de los sofocos posmodernos. No puede ser de otra manera cuando aspiras a una heterodoxia estabulada, tan frágil que se quiebra por no cruzar las piernas de la forma correcta o por un resbalón –el desamor o la resaca son malos consejeros– en el historial del Spotify. Basta incluso un pensamiento impuro porque al pensamiento impuro rara vez le precede el consentimiento. De hecho, cuando alguna forma femenina pone al protagonista de la novela en ocasión de pecado –sea por su esbeltez aquí o por su redondez allá–, éste recurre a una técnica de mortificación: llena su mente con las imágenes más abyectas, es decir, piensa en el cambio climático y en el fascismo. Osos polares embutidos en un vagón camino de Auschwitz. Algo así.
Otra de esas contradicciones pone en marcha la trama. Enrique, hipster, y como tal criatura de invernadero urbanita, decide retirarse a una aldea turolense para hacer apostolado de lo woke y contactar con una Naturaleza que puede idealizar porque no la conoce. Llega, patina y anota en su diario pensamientos característicos de un tipo de cateto que sólo se da dentro del perímetro que dibuja la M-30: “Es maravillosa la gente sencilla” o “por la noche se ven todas las estrellas”.
Como farsa, como astracanada que es, la novela resulta disparatada y al mismo tiempo reconocible en lo que tiene de caricatura. Avanza un poco a salto de mata porque su origen está en una serie que Daniel Gascón fue publicando en Letras Libres. ¿Es eso un defecto? Sólo si le pedimos al libro que sea algo que no pretende ser. Un hipster en la España vacía tiene lo suficiente de realidad para consentirle, sin arrugar el entrecejo, su falta de realismo.
En su primera parte, el principal objeto de burla es el propio hipster: su estrechez progre, sus talleres de nuevas masculinidades, sus recelos sobre la estructura heteropatriarcal del gallinero, su pretensión de plantar un huerto ecológico y de que el moro que con él trabaja sea el moro que él quiere que sea: un moro de acendrada morería. Pero poco a poco se va abriendo el ángulo y caen otras cabezas, y no sólo a siniestra.
Es el caso de Santiago, quien, aunque no se diga en la novela, probablemente tenga un morrión en casa y se lo ponga frente al espejo para sacarse de las entretelas un EsssPAÑA como Dios manda. Ahora bien, la ridiculez no quita lo entrañable, casi lo admirable. Porque Santiago no se limita a creer que su pecho, henchido y suponemos que velludo, sea el último bastión de la hispanidad, sino que, cuando llega el momento, no vacila y se juega ese pecho arremetiendo contra gigantes en defensa de la nación; que luego resultan ser molinos, pero eso él, tal vez a diferencia del Quijote, no lo sabía.
Al final, tras la festiva apoteosis del disparate, nuestro héroe se relaja, o puede que se rinda, o tal vez haya adquirido algo de sabiduría; no se sabe, los efectos son tan parecidos… En cualquier caso, acepta que el mundo no puede alisarse como una camisa y que, en realidad, nada encaja del todo, salvo “unos vaqueros negros que tiene Lourdes”. Y para llegar a la excepción ha tenido que pensar en los vaqueros, y en Lourdes, y en cómo los vaqueros moldean el tren inferior de Lourdes. Y, en contra de lo que hubiera hecho al principio, nada de eso le obliga a santiguarse ni a imaginarse a Franco derritiendo los polos con un mechero, lo cual, al menos para no darles más vueltas a Franco, supone algún tipo de progreso.