Brighton Rock
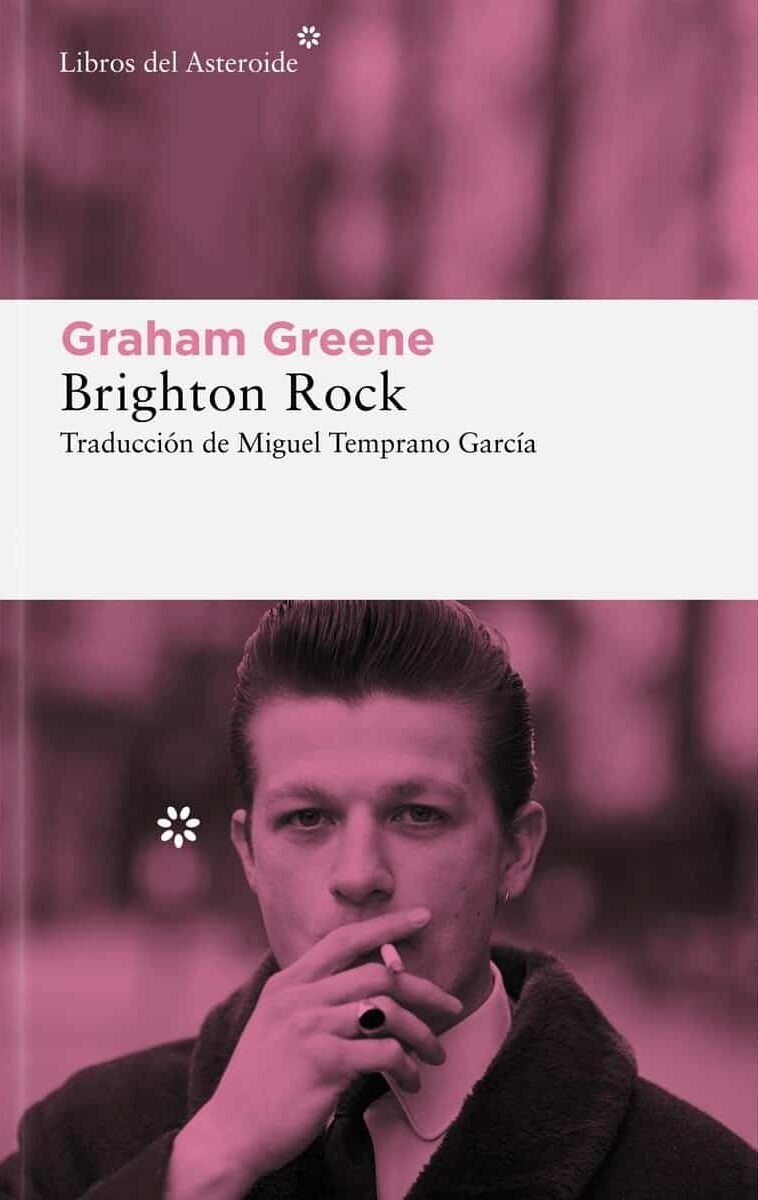
Brighton Rock
Esta novela es una refrescante variación para aquellos que habíamos empezado por el final, o por la mitad, de la obra de Graham Greene. Sucede que aquí, casi al principio de su carrera novelística, los protagonistas no son decadentes diplomáticos destinados en el culo del mundo –alter egos sin piedad ninguna–, sudando sus guayaberas bajo lentos ventiladores de techo, con una amante desganada, casada con un preboste local, y escaso aprecio por los pormenores de estar vivo. Aparecen ya, eso sí, como tics, los insertos de cultura católica aquí o allá, aunque de otro modo al de su obra posterior, como veremos.
La solapa del libro, que ya he perdido, decía algo así como que Greene es capaz de hacer que una novela de acción tenga hondura. Es cierto: tiene la hondura del pecado de los hombres, de la perdición de los mediocres, la del propio Greene y sus fantasmas, pero todavía camuflada en varios personajes; estos son de baja estofa, la hez de la sociedad industrial de una ciudad portuaria sin más aliciente que unas atracciones de feria, unas tabernas malolientes y la siempre esperanzadora cercanía del mar. Brighton se nos describe con desdén y aspereza, como casi todo en esta novela.
Peaky Blinder de Hacendado
Los protagonistas de esta novela son gente de tres al cuarto, porquería del suburbio, delincuentes sin glamour y ni siquiera grandes beneficios. Algunos muestran algo de bondad o ingenuidad de vez en cuando, especialmente los personajes femeninos –el de Ida Arnold es portentoso– pero el que se perfila como protagonista masculino es despreciable. Pinkie, al que el narrador misteriosamente llama El Chico, como el de Chaplin, se nos muestra como fruto de una mala crianza y un mal ambiente, cargado de inseguridades y complejos, pero sin que por ello logremos sentir simpatía ni compasión por él (o sólo muy poca), puesto que sus sentimientos son todos rastreros, desconfiados, maliciosos. No hay gota de bondad o de grandeza en él, o al menos de valentía o liderazgo. Esto será un rasgo distintivo de la narrativa de Greene, que en el fondo –como escribió Evelyn Waugh de su Brideshead revisited– trata de la acción de la Gracia divina, y esta se ve más clara allí donde no hay materia prima, tela que cortar, bueyes con los que arar. Estos mafiosillos del tebeo, estos navajeros con ínfulas, se encuentran con que un gángster con señorío y habitaciones de hotel los quiere borrar del mapa de las apuestas ilegales. La historia central, no obstante, gira en torno a la miserable personalidad del tal Pinkie, y su torpe relación con la realidad. ¿Quiere decirnos Greene que en el fondo los humanos somos así, vistos a determinada distancia, desde la perspectiva divina? Este retrato impío no creo que esté exento de un mínimo de misericordia, sin embargo, pues Greene no está hablando de otros, sino de sí mismo. Con el tiempo perfeccionará este procedimiento vicario, afinando el personaje más y más, partiendo de su propia vida. Sus obsesiones están claras: el adulterio, la vida al margen de Dios, la esperanza de redención contra toda esperanza.
En esta novela las citas bíblicas (y en latín) no acaban de mezclarse aún con naturalidad en la narración, sino que parecen a veces excentricidades del autor, detalles de un humor negro que bien podría habérsenos ahorrado. La insistencia en el Infierno, sin desarrollar; incluso una alusión, sin nombrarlo, a Charles Péguy. Pero ¡ojo! Todo aquel que esté pensando ahora «¡pues vaya tostón!» que me perdone: estas inferencias, aunque apoyadas en la lectura del resto de la obra del autor, son de un servidor y no deben empañar una lectura limpia y de corrido como libro de acción. Hay una intriga, desde luego, hay trama, suspense y movimiento. Pero mi tesis es que Greene es grande por otros motivos, que subyacen, que empapan sus adjetivaciones y enumeraciones, de las que hablaremos ahora.
El estilo es el libro
Como tantas veces les he dicho, queridos lectores, a mí me gusta hacer aquí lo que me gustaría encontrarme yo en una reseña: una cata directa del original, como cuando el frutero nos cala el melón y lo probamos. Ahí no hay encomios que valgan: lo constata nuestro paladar y, si no, no vale. En cuanto a su valor estilístico, me parece que Brighton Rock consigue transmitir una agilidad, un movimiento como cinematográfico, sobre todo en la noche en los muelles y el bulle-bulle de los paseantes –no en vano J.M. Coetzee habla de la influencia de Hogwarts Hawks en la novela– sin dejar nunca de darnos la impresión de sordidez, de pegajosa realidad sin brillo alguno, de tufo cotidiano y fealdad común. A veces, levanta el pie del acelerador de la náusea, y el momento le queda casi poético. Para todo ello, el recurso literario del que se vale con más brillantez es la enumeración caótica. Vean:
«A las once en punto ya era imposible encontrar un asiento en los autobuses que iban a las carreras. Un negro con una llamativa corbata de rayas estaba sentado en un banco en los jardines del Pabellón, fumando un cigarro (…). Una banda de música llegó por la acera de Old Steyne, una banda de ciegos tocando tambores y trompetas, andando por la calzada, rozando el bordillo con la puntera del zapato, en fila india. La música se oía a lo lejos, insistente entre el murmullo de la multitud, las explosiones de los tubos de escape y el rechinar de los autobuses cuando subían la pendiente hacia el hipódromo».
«Ida fue a la venta y se asomó, y una vez más vio solo el Brighton que conocía; no vio nada diferente, ni siquiera el día que Fred murió: dos chicas cogidas del brazo con ropa de playa, los autobuses que pasaban camino de Rottingdean, un hombre que vendía periódicos, una mujer con una bolsa de la compra, un chico con un traje raído, una golondrina zarpando del muelle que se extendía, largo, luminoso y transparente, como una gamba al sol».
Ese giro magistral, al final del párrafo, comparando la forma del muelle con una gamba, es una forma de torcerle el cuello a su propio lirismo, de intentar que la exultación enumerativa de la belleza no traicione su afán de barro, de escoria bajo las suelas de los hombres. Ya comentamos que Josep Pla hace exactamente lo mismo, aunque por motivos distintos.
Por último, les dejo una descripción de personaje, el de un triste abogaducho que nos recuerda a Lionel Hutz en Los Simpson, y que es magnífica:
«El señor Prewitt sabía. Saltaba a la vista nada más verlo. Ninguna marrullería, tergiversación, cláusula contradictoria o palabra ambigua le era ajena. Su rostro cetrino, afeitado, de mediana edad, estaba profundamente surcado de decisiones legales. Llevaba una cartera de cuero marrón y un pantalón a rayas que parecía más nuevo de la cuenta comparado con lo demás. Entró en el cuarto con una falsa jovialidad, con modales de portuario; sus zapatos puntiagudos y bien lustrados reflejaban la luz. Todo en su persona, desde su desenvoltura a su chaqué, era nuevo, excepto él mismo, que había envejecido en numerosos tribunales, con numerosas victorias más perjudiciales que las derrotas. Había adquirido la costumbre de no escuchar. las constantes reprimendas desde el estrado le habían enseñado eso. Era despectivo, discreto, comprensivo y correoso como el cuero».


