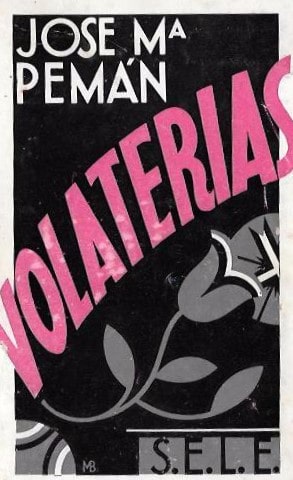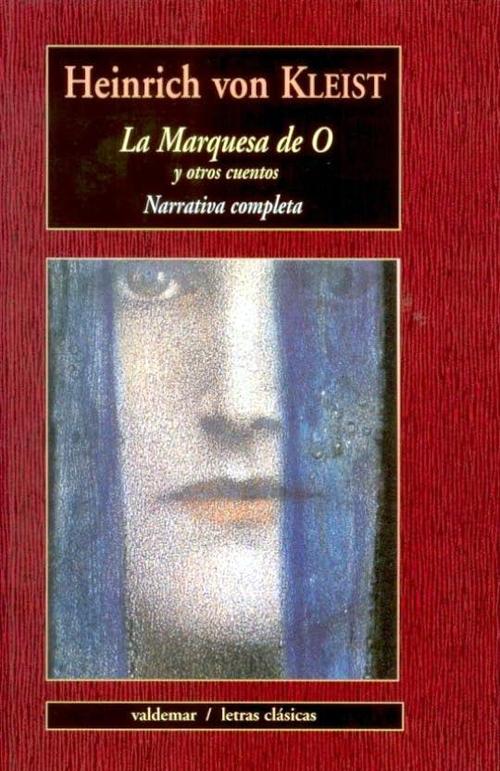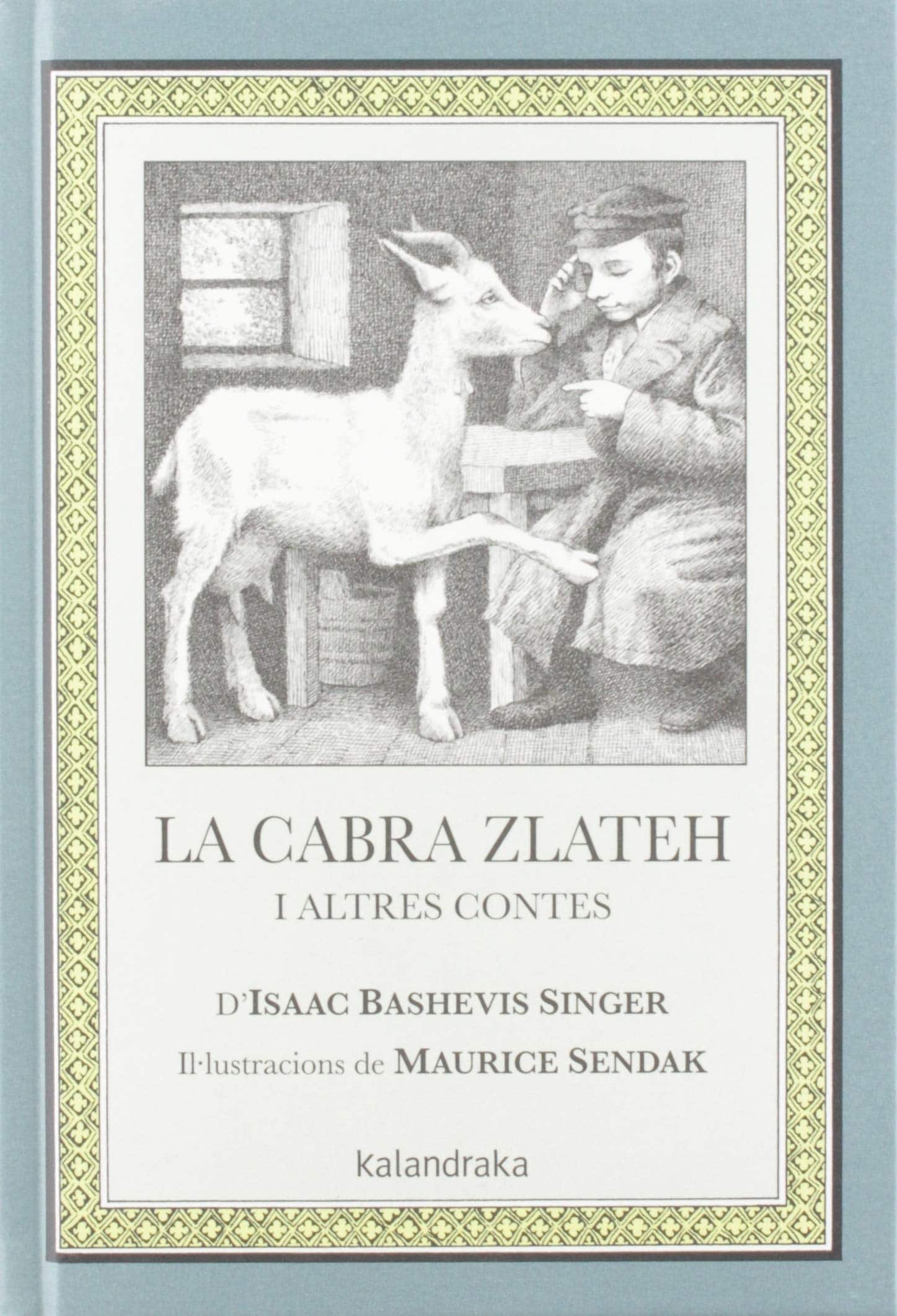Cuentos completos de Jorge Luis Borges
En la narrativa de Borges es difícil detectar un rastro de calor humano. Todo en ella, desde las pasiones más turbulentas hasta los sucesos más violentos, está filtrado a través de una flema expresiva que descarta de antemano la posibilidad de incurrir en desbordamientos sentimentales. No es, en estos tiempos de convulsiones emotivas y sensibilidades a flor de piel, la clase de escritura que le garantizaría a un autor un éxito apabullante, una recepción masiva. Antes al contrario, de haber iniciado su carrera literaria en nuestros días, quizá el nombre de Borges hubiera debido resignarse a permanecer en la semipenumbra de una discreta nómina de escritores ponderados por el sector más solvente de la crítica, pero ajenos al reconocimiento mayoritario.
Sin embargo, Borges es hoy una figura central en el ámbito de las letras hispanoamericanas. Y más allá del espacio cultural de nuestra lengua, su obra ha alcanzado una difusión que merece calificarse de planetaria. Es muy probable que el fenómeno del Bomm literario de la década de los sesenta, del que en rigor él no formaba parte, pues había publicado sus primeros libros con anterioridad a la eclosión de los Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar, García Márquez y compañía, ayudara a resaltar su labor precursora como renovador de la literatura en castellano. Se produjo entonces el verdadero descubrimiento no sólo de una obra singular, excelsa y aristocrática, lo mismo en prosa que en verso, sino de una personalidad fascinante por la rara aleación que se produce en ella de cultura, inteligencia, espíritu lúdico, talante mordaz y ánimo provocador.
Dotado de una vasta erudición y de una memoria prodigiosa, supo incorporar esos atributos a una manera de abordar la creación literaria de la que surgió una estética tan inimitable como profusamente imitada. Su prosa es la destilación de un intelecto minucioso, consagrado a extraer de una elucubración metafísica o un misterio policial el nervio de un relato vivo. Es cierto que rara vez nos sorprendemos íntimamente conmovidos por la suerte de unos personajes a los que da la impresión de que el autor utiliza como pretexto de sus juegos analíticos y su visión libresca de la vida; pero como compensación a esa limitación emotiva asistimos al despliegue fascinante de una imaginación portentosamente dotada para la aprehensión poética del misterio de las cosas.
Hasta la saciedad han sido desmenuzados sus recursos narrativos (el relato dentro del relato, la muy frecuente intertextualidad, los procedimientos tendentes a crear en el lector una impresión de distanciamiento, los temas del sueño, el traidor o el doble), así como la recurrencia a ciertos símbolos que Borges, gracias a su subyugante manejo del idioma, logra revestir de una fuerza inédita: los espejos, el laberinto, las espadas… No abundaremos en ello. Sin embargo, por lo que respecta a ese manejo del idioma al que acabo de referirme, será preciso detenerse un momento al objeto de incluir un somero inciso: es muy probable que ningún otro escritor haya dejado una impronta estilística tan acusada en el español de nuestro tiempo como lo ha hecho Borges. El verbo “fatigar”, por ejemplo, ha adquirido a través de sus textos una acepción nueva. Con sus adjetivaciones, logra que en los sustantivos despunten cualidades insospechadas: el “decente rancho”, los “libros anómalos”, los “infatigables espejos”, los colores “irrecuperables” del cielo. Y ciertas descripciones deberían quedar en los anales de la literatura por el modo en que, comprimiendo hasta el máximo los recursos expresivos, logran dejar en nuestra sensibilidad una impronta imperecedera. Así, en El Aleph, al presentar a Beatriz, la mujer que acaba de morir y de quien el narrador ha estado enamorado en secreto durante años, dice escuetamente: “Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada, había en su andar (si el oxímoron es tolerable) una como graciosa torpeza, un principio de éxtasis”.
Esta precisión quirúrgica, fascinante en su apretada gelidez, no resta un ápice de potencia a algunas de las imágenes que Borges logra tallar con su prosa. Antes de escribir esta reseña, releí varios de sus relatos, algunos de los cuales no frecuentaba (“frecuentar”, otra adherencia borgeana) desde hacía un buen número de años, y me sorprendió la viveza con que continuaban impresos en mi memoria algunos de sus párrafos: “Todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud; recuerdo alguno a quien jamás he visto de pie: un pájaro anidaba en su pecho”. O el poético laconismo de ciertos diálogos: “Cuando alcances mi edad habrás perdido casi por completo la vista. Verás el color amarillo y sombras y luces. No te preocupes. La ceguera gradual no es una cosa trágica. Es como un lento atardecer de verano”. O el arranque memorable de algunos de los cuentos: “Arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraron a caballo los hunos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron, acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su dios, que era una cimitarra de hierro”. O bien: “La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita”.
He aquí, en suma, a un autor en el que la conjunción de un sentido clásico de la narrativa y de un afán renovador del género del relato breve arrojan como fruto una de las obras más originales y deslumbrantes de nuestra cultura reciente, pura alquimia literaria. Acceder a ella, a través de la magia de un idioma compartido, supone un privilegio y un lujo. Pero sobre todo representa una forma de gozo a la que el propio Borges, fiel a su concepción fundamentalmente hedonista de la literatura, no dejaría de instarnos. No en vano, fue él quien, ya casi ciego, dejó dicho: “Si leemos un libro antiguo es como si leyéramos todo el tiempo que ha transcurrido desde el día en que fue escrito y nosotros. Por eso conviene mantener el culto del libro. El libro puede estar lleno de erratas, podemos no estar de acuerdo con las opiniones del autor, pero todavía conserva algo sagrado, algo divino, no con respeto supersticioso, pero sí con el deseo de encontrar felicidad, de encontrar sabiduría”.