Vidas imaginarias
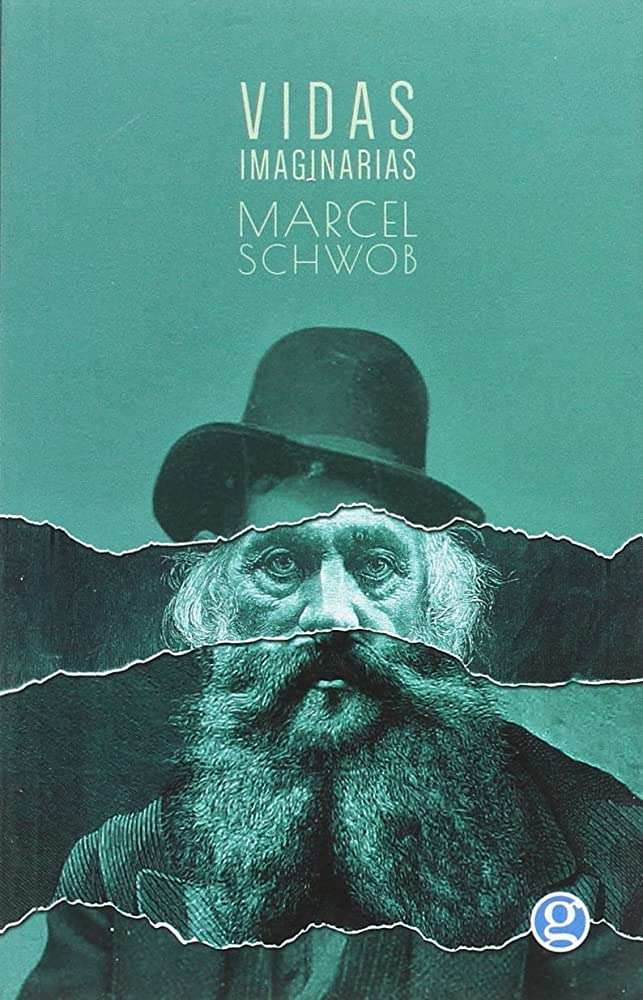
Vidas imaginarias
Si no fuera porque existe constancia documental de su paso por esta tierra, podríamos decir que la vida de Marcel Schwob y su insólita obra responden a la fantasía de otro escritor. Que Schwob, como quizás Shakespeare, como tal vez Homero, no existió nunca. Y es que, a pesar de su legión de admiradores y la enorme influencia sobre autores posteriores (Borges, Tabuchi, Bolaño…), este francés ha quedado amparado por una especie de neblina que lo convierte irremisiblemente en un autor de culto. Hay escritores que forjan el canon desde fuera del marco, dinamiteros que abren una zanja por la que se cuelan otros con más relumbre. Marcel Schwob es uno de ellos.
Erudito y mistificador, fabulador ante todo, la obra de este judío francés que excedió al simbolismo de su tiempo se gestó en apenas cinco años, de 1891 a 1896. En ese tiempo publicó, entre otros, su alucinado El libro de Monelle, La cruzada de los niños, Doble Corazón y este Vidas imaginarias que ahora reseñamos. Apenas muerte Stevenson, viajó a Samoa para visitar la tumba del autor que más le había influido. De regreso, contrajo la gripe y murió en 1905, a la edad de 37 años.
Vidas imaginarias (1896) es un recuento fascinante de pequeñas biografías con un pie en Plutarco y otro en la más rabiosa modernidad, la del pastiche, la de las incertidumbres, la de la pura fantasía. Componen este libro 22 retratos de personajes célebres e inventados, de Empédocles y Pocahontas a Katherine la Encajera y el Frate Dolcino. En ambos, la línea entre lo imaginario y lo biográfico es delgada, inexistente. Schwob se sirve de la historia para ir más allá, para rascar en lo anecdótico y entrar en la medular del tiempo. Se pregunta el autor si la costumbre de Sócrates de caminar descalzo «no hubiera formado parte de su sistema filosófico». Ese es el tono de este libro, que se aventura en las vidas ajenas y las saquea en busca de una verdad literaria.
Borges nunca ocultó su deuda con Schwob para la composición de su Historia universal de la infamia (1935). Es más, puesto que los críticos no lo advirtieron, fue él mismo quien lo hizo notar. Del francés, dijo: «Como aquel español que por virtud de unos libros llegó a ser don Quijote, Schwob, antes de ejercer y enriquecer la literatura, fue un maravillado lector. Le tocó en suerte Francia, el más literario de los países. Le tocó en suerte el siglo XIX, que no desmerecía del anterior. Sus Vidas Imaginarias datan de 1896. Para su escritura inventó un método curioso. Los protagonistas son reales; los hechos pueden ser fabulosos y no pocas veces fantásticos. El sabor está en ese vaivén».
Maestro del pastiche, Schwob anima la historia, le da color. En su biografía del pintor Paolo Uccello revela algo de su método: «Lo cierto es que a Uccello no le preocupaba la realidad de las cosas, sino la multiplicidad y lo infinito de las líneas. De ahí que creara campos azules y ciudades rojas». Ni más ni menos hace el autor con los personajes seleccionados, que explicitan además su gusto por lo estrafalario y la pasión del erudito, del bibliófilo, contaminado por la literatura más que por la verdad.
Ante todo, la literatura se afirma en la obra de Schwob, ya sea con la Historia como excusa o con la base de su propia vida, como en El libro de Monelle, surgido al calor de su relación con una joven prostituta fallecida de tuberculosis. Vidas imaginarias es un buen comienzo para adentrarse en una obra breve, en formato y en cantidad, que, sin embargo, ha calado de manera soterrada y profunda en la literatura posterior.


