El camino de vuelta
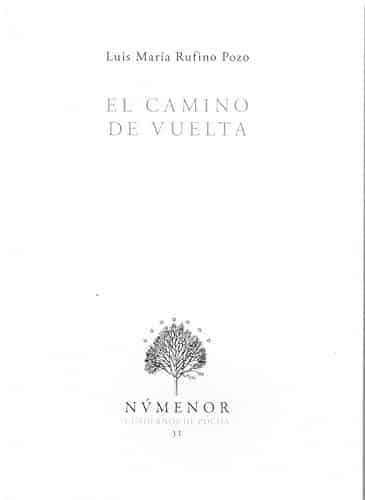
El camino de vuelta
Es refrescante encontrarse un libro como este, singular por su modestia y su humildad de partida, y me explico: a los cuarenta y tantos años pública Luis María Rufino su primer libro de poemas, cuando un señor serio con familia y trabajo y canas debería dejarse ya de tonterías y centrarse en ser runner, el ayuno intermitente y los partidos de la Champion. Pero llega Fidel Villegas (ese quijotesco editor) y, a diferencia de García Martín –que gusta ser descubridor de jóvenes efebos letraheridos–, publica en su hermosa colección casi clandestina el libro de un cuarentón. ¿Por qué? Sin duda por amistad, contestará uno de inmediato. Hasta que abre el libro y lee el primer poema.
La vuelta al jamón
Los libros de señores en crisis de la edad suelen estar llenos de certificados de defunción de su juventud. Así, La niebla, de José Mateos, Casa Propia de Enrique García-Máiquez, Libro de viejo de su hermano Jaime, Los espinos de David J. Calzado (dentro de su obra completa, En alguna otra vida). Solo Rocío Arana se resiste a entregar la bandera de la ilusión más juvenil (aunque, claro, ella no es un señor). La fuerte y opresiva sensación de haberle dado ya la vuelta al jamón, de empezar la segunda parte –y no la mejor– de nuestra vida estadísticamente suele desembocar en divorcio, coche nuevo, afeitado de piernas, maratones y Tinder. En este caso, y contra todo pronóstico, en la presentación en sociedad de un librito de poemas –breve y como sin alzar la voz para no molestar– dentro de esta célebre colección sevillana de deliciosos volúmenes por su tacto y aspecto. Feliz madurez, parece decir el sello con el árbol de Númenor. Pero no solo al autor, sino a nosotros mismos que lo sostenemos. Parece decirnos: no busques más afuera, que no hay. La vida era esto. La respuesta –de haber respuesta– puede que se esconda en estos versos descalzos.
Antimoderno
Desde luego, este libro es antimoderno. No lo ha escrito une adolescente no binarie, sino un señoro que ha leído a Juan Ramón Jiménez, San Juan de la Cruz, Gustavo Adolfo Bécquer, José Julio Cabanillas (por mezclar cuatro épocas), no está escrito en «verso libre» (casi todo versolibrista es esclavo de su falta de formación), no habla de noches de farra y coca ni de sutiles metaconceptos indescifrables. Tiene de actual lo que tiene de eterno, al gusto de G.K. Chesterton: un hombre que observa su vida como un misterio inmenso y apasionante. Que se vuelve hacia su infancia como Stevenson hacia el tesoro escondido. Que se detiene como Borges en cierta puerta y cierta esquina y nos ofrece unos gramos de tristeza iluminadora.
De vuelta de qué
Dice Francisco Gallardo en el prólogo que son estos “un puñado de poemas muy puros, desnudos de pretensiones literarias y culturalismos”. La cultura, como la procesión, va por dentro y florece en versos nítidos, como encalados. También nos habla Gallardo de la dimensión espiritual de esta opera prima: “Luis es un poeta andariego, con un profundo espíritu religioso que le permite apreciar la Naturaleza en su dimensión de criatura divina. Y por tanto, imagen del mismo Creador, aunque atravesada por la acción inexorable del tiempo. Ahora bien, no es una realidad siempre evidente.” El punto de partida es el de siempre, la poesía es machadiana palabra en el tiempo y en esta mediana edad el poeta se planta ante una realidad que muchos, ay, compartimos. Escribe el poeta a sus hijos adolescentes:
y me viene a la memoria vuestra infancia.
De pronto la vida me parece insondable;
lo he sentido otras veces,cuando me invade plena la consciencia
de existir, de estar vivo frente al mundo.
Todavía es muy breve vuestra historia,
nada sabéis del vértigo del tiempo.
Os quedan por vivir todas las estaciones.
Yo empiezo a sentir cerca, no sin
melancolía, cómo el otoño llega hasta las
hojas”.
Aunque para esta melancolía encuentra algunos consuelos, también frutos del tiempo, como cara de la cruz de ser mortal:
“COMIDA DE NAVIDAD
Y al abrir aquel dulce navideño,
su olor a recuerdos trajo a otros niños a la mesa;
y aumentó el bullicio y otras risas se unieron a las nuestras”.
Sabemos todos que las noches son más difíciles:
“Quizá sea en la noche
cuando más dolor causa el
desamparo: la soledad despierta
en la oscura habitación
llena de sueños rotos”.
El libro termina con un acorde mayor, luminoso, que se escucha entre las grietas del tiempo. Vemos que para el autor el camino de ida hacia la muerte es –se pregunta si lo es, que es un modo humilde de pedirlo– un camino de vuelta hacia un hogar primigenio:
“Entonces te preguntas
si habrá quien nos acoja,
alcanzada nuestra hora,
con ese mismo amorcon el que el mundo acoge
los restos de la noche
que habrán de hacerse luz
en la mañana”.

