Acogido a sagrado
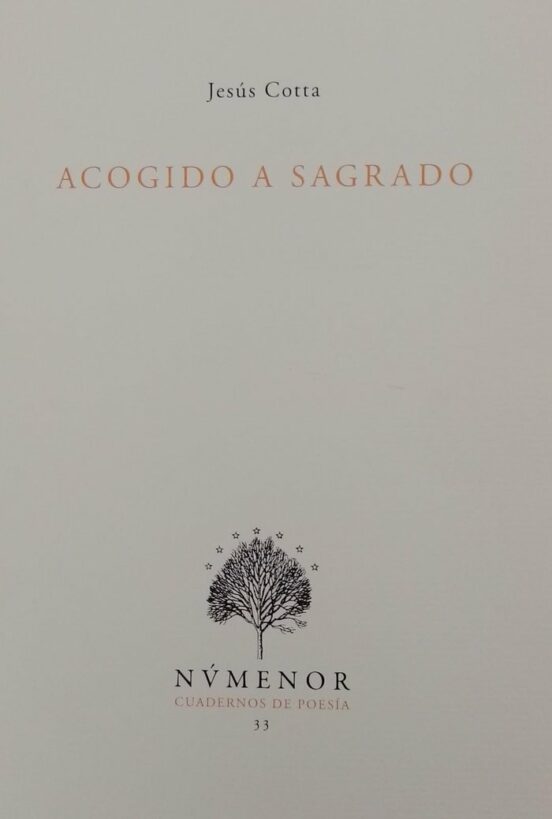
Acogido a sagrado
Jesús Cotta es una rara avis en el panorama de la lírica española actual. (También su hermano Daniel, del que ya hablaremos otro día). Es de los pocos poetas que celebran más que lamentan, pero no al modo de la serenidad ayurvédica del último Eloy Sánchez Rosillo (del que sospechamos que sufrió una conversión religiosa pero no nos la quiere contar), sino con un encendido agradecimiento vital que, mezclado con sus referencias a la cultura clásica y la mitología y presentada a veces con rima y arte menor, da como resultado un brebaje singular. ¿Elixir reparador o narcótico? Depende de qué le pidamos a un buen poema. Casi todo el mundo le pide al poema emoción. Vibración. Intensidad (está última palabra es la preferida por José Mateos). Pocos –Miguel d’Ors a la cabeza– alaban una poesía por su inteligencia. En el corazón de la poesía de Jesús Cotta hay un canto de alabanza que toma, como materia prima de su poética, grandes problemáticas existenciales y de interpretación del universo y les da la vuelta de un modo ágil y cantarín, sorprendente en su gracilidad. Pareciera que sus versos no tuvieron peso, sino que estuvieran hechos de aire, de escarcha, de dientes de león.
«He sido esclavo, muerto, centurión,
auriga en Delfos, monje en Meteora,
he salvado jirafas de una zanja,
planté una catedral en el desierto.
Por alguna razón no me dan miedo
los perros callejeros y levito
cuando leo un poema de san Juan.
No me sorprenderá ser en tu sueño
un buscador de perlas en el Índico».
(De «En sueño ajeno»)
Dice José Julio Cabanillas –cuyo libro Esos tus ojos ha salido publicado a la vez que este, también en Númenor– en el breve prólogo: «He leído el libro de Jesús Cotta y otra vez me encuentro esas palabras que me llevan a otro mundo y me traen a este mundo, que es como su fotocopia. Estos versos tienen una varita de virtud que me roza la frente. Adolescente o viejo, qué más da. Nos han llevado a un mundo –que es también este mundo abierto en dos como roja sandía–, un mundo que huele y sabe y brilla a eternidad, a pulpa dulce y fresca. Y no acaba el verano».
Como roja sandía
Esa cualidad frutal, fresca y ofrecida, que destaca Cabanillas, es la que nos ha saltado desde la página en todos los libros de Cotta. Más que sus poemas con rima consonante y en metro clásico –dignos, pero en su mayoría prescindibles para este lector– son espléndidos los poemas en verso blanco o asonantado en los que despliega una letanía de imágenes vigorosas, con un aire a Homero o Whitman, o de imágenes simpáticas, que rozan lo naif, como en la obra de Wislawa Szymborska o Gloria Fuertes. Logra la virilidad con ternura, en una suerte de recia inocencia que lo aleja por completo de sus contemporáneos más cenizos, adictos al carpe diem y al ubi sunt? más aguafiestas:
«Tú que te desenvuelves en hitita
con fluidez de nativo y has escrito
el universo en braille con un plectro,
¿podrías regalarme en esta playa
que he recorrido a zaga de tu huella
una sencilla caracola, una
con tu sí luminoso en espiral?
La apretaré en mi puño cuando muera».
(De «Una caracola»)
Caídas y levantás
Es curioso el hecho de que en los últimos libros de Cotta haya alguna caída de tono que posee dos cualidades. La primera es que nos extraña muchísimo, pues no casa con el resto de los poemas. Es como si, muy de vez en cuando, Cotta quisiera ser malote y no le saliera. La segunda es que no estropea el buen sabor de boca de la lectura, sino que pasamos a lo siguiente y hasta luego. Momentos como: «¿Por qué has criado un cerdo que se orina / en tu cara y lo grabas en un vídeo». O estos alejandrinos del poema «El gran parásito»: «En un garito oscuro que el mapa no recoge, / sentado en un sofá que huele a su trasero, / la rata de uña negra, la res con faz de ofidio, / el gran cabrón, mantiene su casa caldeada / con hámsteres humanos corriendo en una rueda.» Por el verso de catorce y las palabrotas recuerda a Miguel Hernández en «Los hombres viejos», de su libro mitinero El hombre acecha («Pedos con barbacana, ceremoniosos pedos», «Saludáis con el ano, no arrugáis nunca el traje»). Pero ojalá nuestros defectos se parezcan siempre a los de Miguel Hernández. Y, como decía, estos momentos pasan sin dejar huella por nuestra lectura. Después de la caída viene una levantá, que diríamos los sevillanos.
En régimen de acogida
Acogerse a sagrado es expresión antigua que implica toda una visión de este mundo y del otro. El propio Cotta lo explica así:
«Heródoto relata que Periandro, tirano de Corinto, para vengarse de los habitantes de Corcira, que le habían matado al hijo, envió a trescientos muchachos de Corcira, de las mejores familias, en un barco para que los castraran en Sardes y convertirlos en eunucos. Cuando el barco arribó a la isla de Samos, los samios se compadecieron y les contaron a los muchachos lo que les iba a ocurrir, y los urgieron a refugiarse en el templo de Ártemis, y no permitieron que los corintios del barco los desalojaran del templo: es decir, los corintios fueron las manos de Ártemis, porque Ártemis no tenía manos para salvar a los muchachos. Lo pongo como ejemplo de que, cuando fallan los poderes de la tierra en su tarea de garantizar la justicia o son ellos mismos los que nos persiguen, solo nos queda ampararnos como suplicantes en un templo, y eso es algo que se ha hecho desde siempre, porque desde siempre hemos sabido los hombres que la justicia de los hombres es falible, así que solo queda acogernos a los pocos sitios sagrados que hay en la tierra».
Este libro es confesional. Recuerdo ahora aquel escolio de Nicolás Gómez Dávila: «Más que un cristiano soy tal vez un pagano que cree en Cristo». Cotta es lo contrario: es un cristiano que cree en Afrodita, en Ares, en Eros, en Dionisos. Su poesía aúna paganismo clásico y cristianismo, no por el procedimiento culturalista del indiferente, del cosmopolita bostezante, o del sincrético pseudo-místico, sino porque la belleza de los mitos y del mundo clásico, para un creyente, prefigura la Verdad encarnada en Cristo. C. S. Lewis, experto en varias mitologías, empezando por la nórdica, lo explica muy bien en varios de sus ensayos y en su biografía espiritual Surprised by Joy, afirmando que los mitos son la misma verdad vista con una lente cada vez más nítida. La verdad de la Encarnación no deroga el mito, sino que le da cumplimiento.
Como colofón, les dejo un poema ilustrativo de la poesía de Jesús Cotta:

