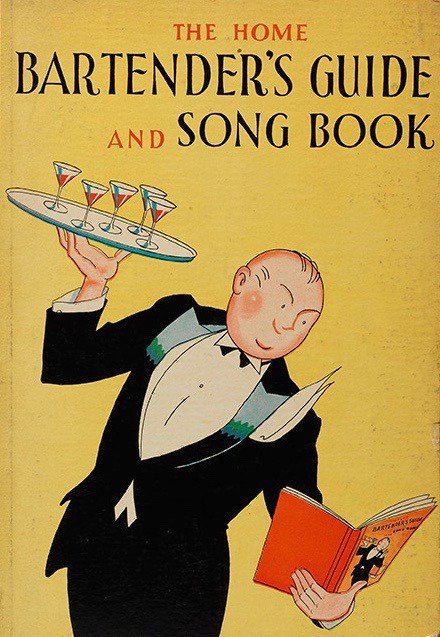Vida de Jesucristo

Vida de Jesucristo
A día de hoy, siguen siendo muy pocos los lectores que conocen que Charles Dickens escribió una «Vida de Jesucristo». Hay, al menos, dos razones que explican esta ignorancia. La primera, que el escritor impuso una severa limitación a la difusión de su obra, pues debería mantenerse oculta hasta que muriera el último de sus hijos, lo que ocurrió en 1933, más de 80 años después de que la redactara. Enseguida veremos el porqué de esta instrucción de apariencia extraña, pero hondo sentido.
La segunda razón es que «Vida de Jesucristo» no es una obra mayor dentro del corpus dickensiano, desde el punto de vista literario, y nunca pretendió serlo. De modo que los críticos más alérgicos a su faceta creyente han podido ignorarla sin sentimiento de culpa.
Pese a ello, «Vida de Jesucristo» es una obra de interés, que nos revela mucho de Dickens, no sólo como escritor, sino como persona, especialmente como padre. Por ello, hay que celebrar que la editorial Espuela de Plata la haya rescatado del olvido con una cuidada edición que incluye ilustraciones similares a las que vestían los antiguos libros de historia sagrada. Si bien, y este es el único «pero» que ponerle a la edición, no se indica su autoría.
El texto original, de corta extensión, similar a la de uno de sus cuentos largos de Navidad, viene flanqueado por dos magníficos prólogos que colocan al lector en la longitud de onda adecuada para disfrutar la obra. El primero, escrito ex profeso para la edición por Enrique García-Máiquez, la analiza en clave paterno filial, pues, de hecho, se trata de un relato concebido por el escritor para sus hijos, con el fin de iniciarles y transmitirles su propia fe. Ese carácter privado, íntimo y familiar, es el que quiso preservar mediante la estricta limitación impuesta a su difusión. El segundo es el prólogo de la primera edición española, de 1934, donde Rafael Vázquez Zamora analiza su humildad literaria.
Hay que saber lo que esta «Vida de Jesucristo» ofrece y lo que no, para no llevarse a engaños. Y lo primero que debe quedar claro es que no es una reinvención literaria de la vida del Mesías, ni una demostración de la desbordante capacidad narrativa de su autor. En esta obra Dickens somete su torrencial talento como escritor al deber que se ha autoimpuesto como padre. Y asume, como creyentes, que de ningún modo puede enmendar la plana, o ser creativo, con los textos sagrados de su fe. De modo que lo que nos encontramos es una reelaboración del relato evangélico muy fiel al original, donde el toque personal se encuentra en los detalles, en las acotaciones y apostillas que el padre / autor va introduciendo, a modo de explicaciones para sus hijos.
Dickens suaviza y simplifica la vida de Jesús -por ejemplo, deja fuera el episodio de las tentaciones en el desierto, que quizás le pareció demasiado complejo para un niño- para darle la forma de uno de esos cuentos que los padres narran a sus hijos por la noche, en la intimidad del hogar, y con los que se teje uno de los lazos más profundos, a menudo irrompibles, de lo paternofilial.
Pero también tenemos a un escritor que se «retrata» en esta operación de apariencia sencilla. Se retrata al condensar para sus hijos lo que considera las enseñanzas morales esenciales de la vida de Jesús y de la religión cristiana que profesa. Y se retrata como narrador al poner el foco, sobre todo, en las parábolas y los milagros, sin dejar de prestar atención a los demás hechos principales de la existencia de Jesús de Nazaret. La viveza con la que recrea el episodio de la resurrección es una buena muestra.
El punto de vista moral va aflorando en conexión con la historia. Y así, por ejemplo, Dickens aprovecha la descripción de los discípulos de Jesús, a los que presenta como gente sencilla y común, para inculcar a sus hijos que deben respetar a los pobres, y ser caritativos, lo que conecta con uno de sus grandes temas literarios, que recorre su obra desde David Copperfield hasta Cuento de Navidad. «No olvidéis esto jamás. No seáis nunca orgullosos ni groseros, queridos míos, para ningún pobre. Si son malos, pensad que hubieran sido mejores de haber tenido amigos cariñosos, hogares confortables y una conveniente educación».
Más adelante, aprovecha una de las parábolas para explicar a sus hijos que «debemos perdonar a los que nos han hecho daño cuando vienen a nosotros sinceramente arrepentidos de ello (…) si es que deseamos, a nuestra vez, ser perdonados por Dios». Y la parábola del buen samaritano la condensa como un alegato contra el sentimiento de superioridad moral. «No debemos nunca ser orgullosos o estimarnos a nosotros mismos muy buenos ante Dios, sino que siempre hemos de ser humildes». El libro pone de manifiesto de forma inequívoca la fe religiosa de Dickens, y evidencia cómo muchos de sus parámetros forman parte indisoluble de su narrativa mayor, como sus cimientos.
Pero también puede ver una indirecta reflexión metalingüística. Y es que Dickens se identifica absolutamente con la dimensión «narradora» de Cristo, con su modo de transmitir ideas y actitudes mediante historias de apariencia sencilla, herederas de la tradición oral, y comunicadas oralmente, aunque a nosotros nos hayan llegado por escrito: las parábolas. Que es algo parecido a lo que el escritor hace con su «Vida de Jesucristo» en relación con sus propios hijos, si bien tomando como referencia el género del cuento, tan afín a él.
Nuestro autor también se delata en su fascinación por las historias maravillosas y sobrenaturales. Sabe de su poder cautivador, que ha experimentado como escritor y, a buen seguro, también como padre. De modo que su relato sobre Jesús no se priva de contarnos ninguno de sus milagros, que tiende a presentar siempre como la prueba de su divinidad. En cierto modo, como en sus propios cuentos de Navidad, lo sobrenatural es el modo que nos permite acceder a las grandes verdades de la existencia, que para Dickens son dos que, en gran medida, coinciden con los mandamientos de Jesús. Uno: No ser soberbio, ni arrogante, rasgos propios de quienes no creen en nada más que en sí mismos, y cuyo reverso, la humildad, la generosidad y la capacidad de perdonar, asocia con la creencia en Dios. Y dos: amar a los demás como a uno mismo, y muy especialmente a los pobres y necesitados. Es un vademécum religioso y ético básico el que Charles Dickens ofrece a sus hijos, pero en modo alguno insustancial. Por el camino, el autor de «Historia de dos ciudades» nos deleita con la facilidad de su pluma, con sus detalles y realzados en una historia que es la misma de siempre, como no puede ser de otra manera. Pero también nos atrae con esos guiños cómplices a sus hijos que nos remiten al calor del hogar y que hacen de ésta una obra especialísima de su autor. Un cuento que nos coloca como lectores en la posición del niño que escucha fascinado en la cama y descubre, quizás por primera vez, el poder seductor y transformador de los relatos.”