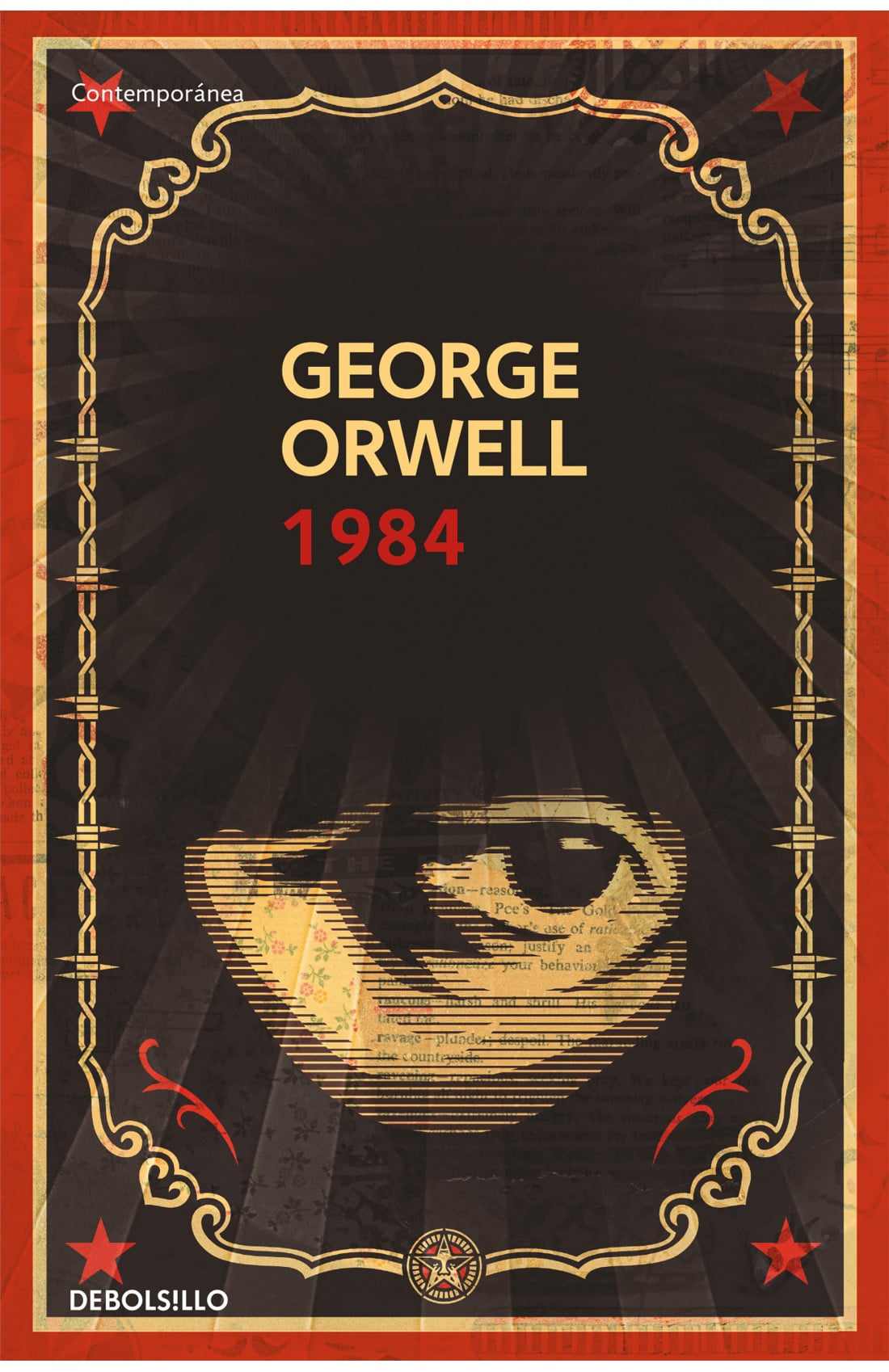Rebelión en la granja
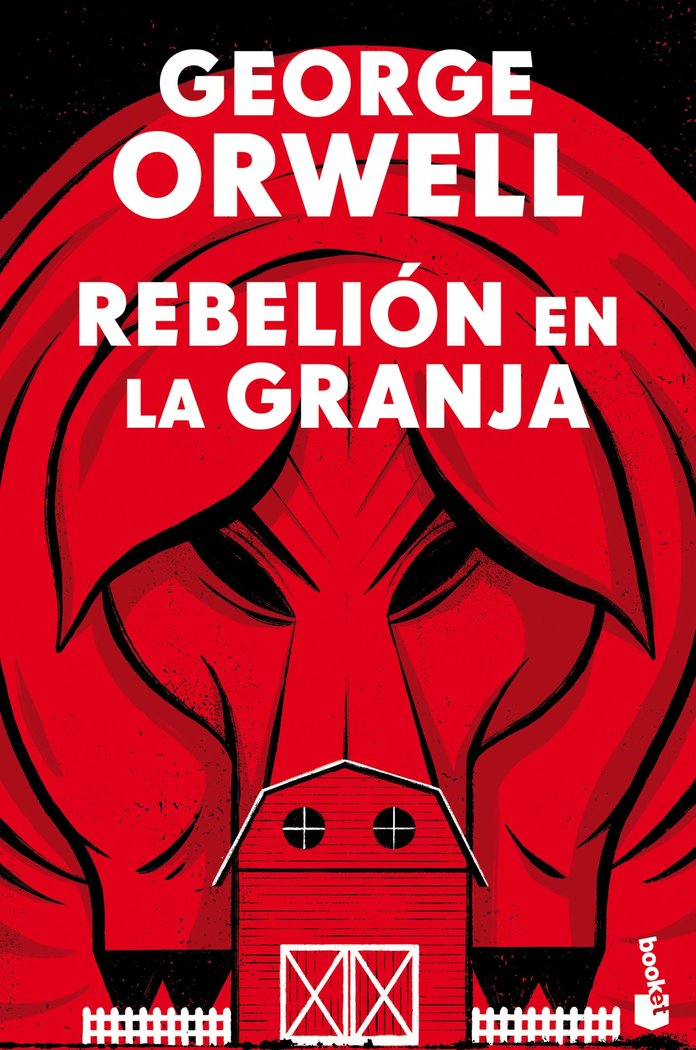
Rebelión en la granja
«Napoleón no era ya mencionado simplemente como ‘Napoleón’. Se le nombraba siempre en forma ceremoniosa como ‘nuestro Líder, camarada Napoleón’, y a los cerdos les gustaba inventar para él títulos como ‘Padre de todos los animales’, ‘Terror de los hombres’, ‘Protector del rebaño de ovejas’, ‘Amigo de los patitos’ y otros por el estilo».
Con pasajes como este, no hay duda de que George Orwell escribió Rebelión en la granja mirando al padrecito Stalin y la revolución rusa por el retrovisor. Como es sabido, Orwell fue un socialista liberal. Por tanto, sus simpatías izquierdistas clásicas se rebelaban contra cualquier totalitarismo. Como ya denunció en su Homenaje a Cataluña —las memorias que escribió tras su participación con el ejército republicano en la Guerra Civil española—, el expansionismo comunista era tan tóxico para la libertad y el progreso como los fascismos. Y así trató de combatirlos con su pluma en obras tan influyentes como 1984 o la Rebelión en la granja que aquí nos ocupa.
Muchos de los principios políticos de Orwell quedan esculpidos en el sensacional prólogo que se rescató en 1971 (la novela se había publicado en 1945). Ahí, bajo el título de “La libertad de prensa”, el escritor inglés elabora una vigorosa defensa de la independencia intelectual y del pluralismo en las sociedades abiertas. Resulta asombrosa la vigencia, en 2022, de muchos pasajes del prólogo: «Cambiar una ortodoxia por otra no supone necesariamente un progreso, porque el verdadero enemigo está en la creación de una mentalidad ‘gramofónica’ repetitiva, tanto si se está como si no de acuerdo con el disco que suena en aquel momento». De esas mismas páginas proviene, además, esta cita célebre, inmejorable síntesis de la libertad de expresión: «Si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír».
Con todo este paisaje ideológico de fondo, Orwell apostó en Rebelión en la granja por la alegoría satírica. La premisa de la novela es de sobra conocida: los animales de la Granja Manor se rebelan contra Howard Jones, el granjero. Lo hacen para crear una sociedad en la que los animales puedan ser iguales, libres y felices. ¿Qué ocurre? Que la clase dirigente, liderada por el cerdo Napoleón, va corrompiéndose y aplicando su creciente poder de manera cada vez más arbitraria y opresiva. Al final, la revolución animal queda traicionada y la granja acaba en un estado tan desastroso como cuando la regentaban los humanos… esta vez bajo la férrea dictadura de Napoleón y su séquito de camaradas.
Con sus intrigantes antropomorfizaciones, lo más llamativo de Rebelión en la granja proviene de cómo un ideal político se quiebra. En realidad, sería más acertado decir cómo un modelo ideológico está podrido desde su concepción, más allá de las supuestas buenas intenciones que lo animen. Porque la naturaleza humana (ejem, animal en este caso) y la erótica del poder son universales… y letales si no existen contrapesos que las limiten.
Así, detrás de su pretendida ingenuidad de cuento infantil, Orwell dispara una implacable enmienda al Comunismo soviético, a sus purgas y sus cesarismos, a su abismo entre bellos presupuestos teóricos y sangrientas aplicaciones prácticas. Conforme avanza la lectura, resulta desolador comprobar cómo los mandamientos iniciales por los que se debía regir la granja liberada van viciándose con excepciones arbitrarias y personalistas. Todo ello hasta desembocar en el momento más desalentador, cuando al último mandamiento le surge una adenda de apariencia paradójica, pero inherente a cualquier totalitarismo:
«La vista me está fallando —dijo ella finalmente—. Ni aún cuando era joven podía leer lo que estaba ahí escrito. Pero me parece que esa pared está cambiada. ¿Están igual los Siete Mandamientos, Benjamín?” Lo que esa pared reflejaba es ya historia del pensamiento político: “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros»».
A partir de ahí la novela detalla en sus últimas páginas cómo se le da amparo jurídico a que los dirigentes lleven látigos, puedan tener privilegios vedados al resto (como fumar en pipa o beber cerveza) o, incluso, retomen las negociaciones amables con los antes malvados humanos. Los principios, ay, maleables según conveniencia.
“Los animales, asombrados, pasaron su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo; y nuevamente del cerdo al hombre; pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro”. Con paralelismos que resuenan con la actualidad, Rebelión en la granja se lee rápido y sin dificultad. Sin embargo, su poso permanece en la memoria del lector, puesto que su pesimismo genera una inquietud difícil de borrar. Uno se queda meditando sobre el difícil equilibrio entre la libertad y la igualdad, escucha la eterna palabrería insolente de los dogmáticos, siempre envueltos en la falsa bandera de la compasión, y revive la fragilidad que, en el fondo, siempre acecha a las sociedades libres. Como las nuestras.