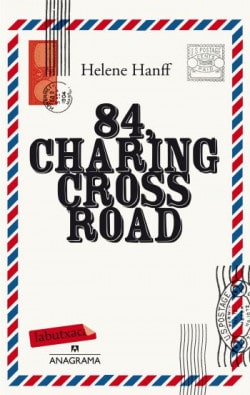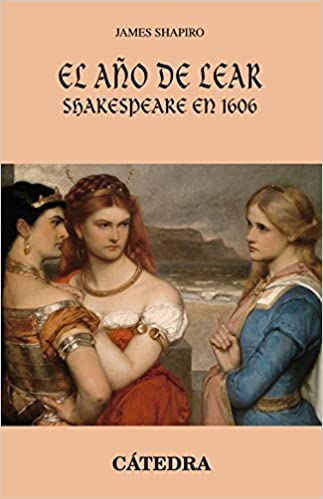Agua y jabón
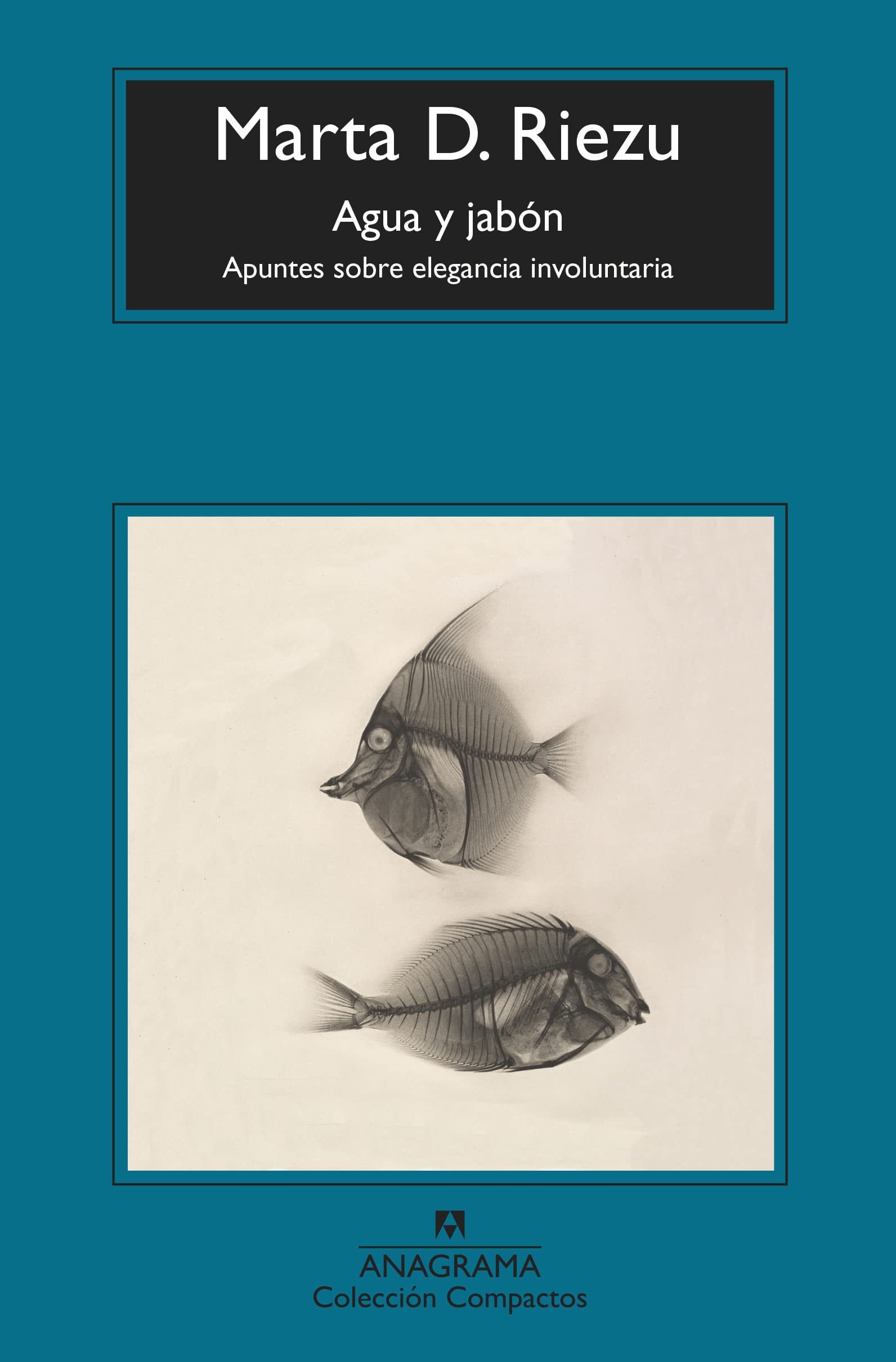
Agua y jabón
Si te encuentras curioseando entre los expositores de una librería, coges un libro, lo abres al azar por una de sus páginas y lees «El infierno es un lugar donde todo es moderno, atractivo, fácil y entretenido», entonces —al menos en mi caso— hay muchas probabilidades de que el libro en cuestión acabe viajando hasta tu casa. Esto es lo que me sucedió con Agua y jabón: un libro escrito en buena media a contrapelo del espíritu de la época, de su mediocridad y su deprimente autocomplacencia, pero cuyo sentido hay que buscarlo, antes que en su vertiente de denuncia, en su desacomplejada intención celebratoria.
Como sucede con todo libro elaborado a partir de fragmentos hilvanados según el libre criterio de su autor, componer una reseña de significado unitario se antoja una tarea inabordable. Intentemos, pues, sugerir la persistencia de un finísimo hilo conductor que recorre el libro y cuyo propósito sería salvaguardar una reserva de elegancia, buen gusto y sentido común en el contexto de un tiempo que se empeña en desacreditarlos.
Sin embargo, cualquiera de esas cualidades resulta tan escurridiza que aislarlas en una frase añade un nuevo contratiempo a nuestra tarea. ¿Dónde piensa Marta D. Riezu que es posible localizar la elegancia, establecer el buen gusto o cartografiar las coordenadas que fijen el punto exacto donde ubicar el sentido común? En primer lugar, en la sencillez de las cosas de siempre; en aquello que se nos ofrece desprovisto de una pátina de novedad y que por eso mismo tendemos a pasar por alto. Esa actitud desdeñosa hacia todo lo que no nos impacte con un deslumbrante énfasis de originalidad es en realidad un síntoma de decaimiento moral, un indicio descivilizatorio. Léanse si no estas líneas, equivalentes a una declaración de intenciones: «Cómo detectar a un mediocre: por su gusto por lo extraordinario. Le gusta todo cuanto más embrollado mejor. Lo discreto le aburre, la rutina le desespera. No ve nada: ni el milagro de la fuente en la calle, ni la dignidad cívica del buzón de correos, ni la tentación del pico de pan».
De esa ceguera, voluntaria o inducida, pero que en cualquier caso constituye uno de los signos incontrovertibles de nuestro tiempo, es de donde surge la necesidad de un libro como éste. A lo largo de algo más de doscientas páginas, su autora se dedica a componer un mosaico hecho de piezas talladas con una prosa diáfana y cálida. Sus reflexiones poseen esa amena naturalidad de quien ha consagrado su tiempo a instruirse en la destreza de incorporar a su vida sólo aquello que la enriquece. En esto también, en ese punto de discreto hedonismo que huye de la alienación y la frivolidad para profundizar en la búsqueda de algo más perdurable, aflora su vena a contracorriente. Si al mundo de hoy lo define su desmesura, Marta Riezu declara: «No hace falta elegir grandes causas para mejorar el mundo. Al revés, cuanto más grandilocuentes más sospechosas. Lo urgente es lo pequeño».
Así pues, una ética de lo mínimo frente a tanta ostentación hueca y a tanta artificiosidad carente de sustrato. En ese orden de cosas, no esconde la autora la deuda que ha contraído con sus orígenes. Habla de su familia en unos términos inequívocamente subversivos para la época que nos ha tocado vivir: «He visto suficientes películas de sobremesa para intuir la fortuna que supone crecer en una familia normal. Qué era entonces una familia normal: una familia que sabía que solo contaba con el esfuerzo y quizá con algo de suerte. Una familia que te invitaba a repetir «por favor» y «perdón». Quien lleva eso en las alforjas ya lo tiene todo para ir con viento favorable por la vida».
La figura de su madre, fallecida cuando la escritora tenía veintitrés años, le inspira páginas memorables, emotivas y, a la vez, desprovistas de adherencias sentimentaloides. Algo similar sucede cuando toca otros temas, como el de la vejez, los objetos y su significado en la vida cotidiana, la importancia del decoro en el vestir («Se pude ir a comprar el pan y al juzgado con la misma ropa, porque la panadera y la jueza merecen la misma consideración») o el sentido del trabajo («Se trabaja porque es la lectura más rápida de uno mismo. Yo nunca me he conocido mejor que al verme trabajando»).
Así se va alumbrando un libro que, pese a la profusión en ocasiones excesiva de referencias culturales, mantiene muy bien el equilibrio entre lo popular y lo culto, entre la tranquila insistencia en un anhelo de estabilidad y duración, de calma y silencio, por una parte, y la curiosidad activa por toda novedad que ayude al ensanchamiento del espíritu, por otra. Ana D. Riezu aboga por una sociedad que fomente el sentido de responsabilidad de los ciudadanos y que premie su capacidad de esfuerzo en aras de la consecución de logros que, a la vez que ayudan a mejorar la vida colectiva, amplían los márgenes de la libertad y la iniciativa individuales.
En conjunto, el libro destila una sensibilidad muy próxima al mejor conservadurismo, a aquel que aspira a preservar la esencia de lo humano en un mundo en el que el vértigo de las transformaciones nos priva de un centro seguro. De ahí que se lea en un determinado pasaje: «La casa es nuestro lugar en el mundo. Una extensión simbólica de la madre». Pero la casa entendida no sólo en un sentido meramente físico, arquitectónico, sino como enclave idóneo en el que hacer fructificar las semillas del espíritu. Es allí, en la intimidad de ese ámbito relativamente a resguardo de las asechanzas del mundo, donde podemos ver cómo se cumple una de las metas más nobles a las que hemos sido llamados. En palabras de la autora: «Estar rodeado de belleza y trascendencia amplía el alma, cauteriza las heridas y educa la mirada». Algo muy parecido a lo que, por momentos, consigue Agua y jabón.