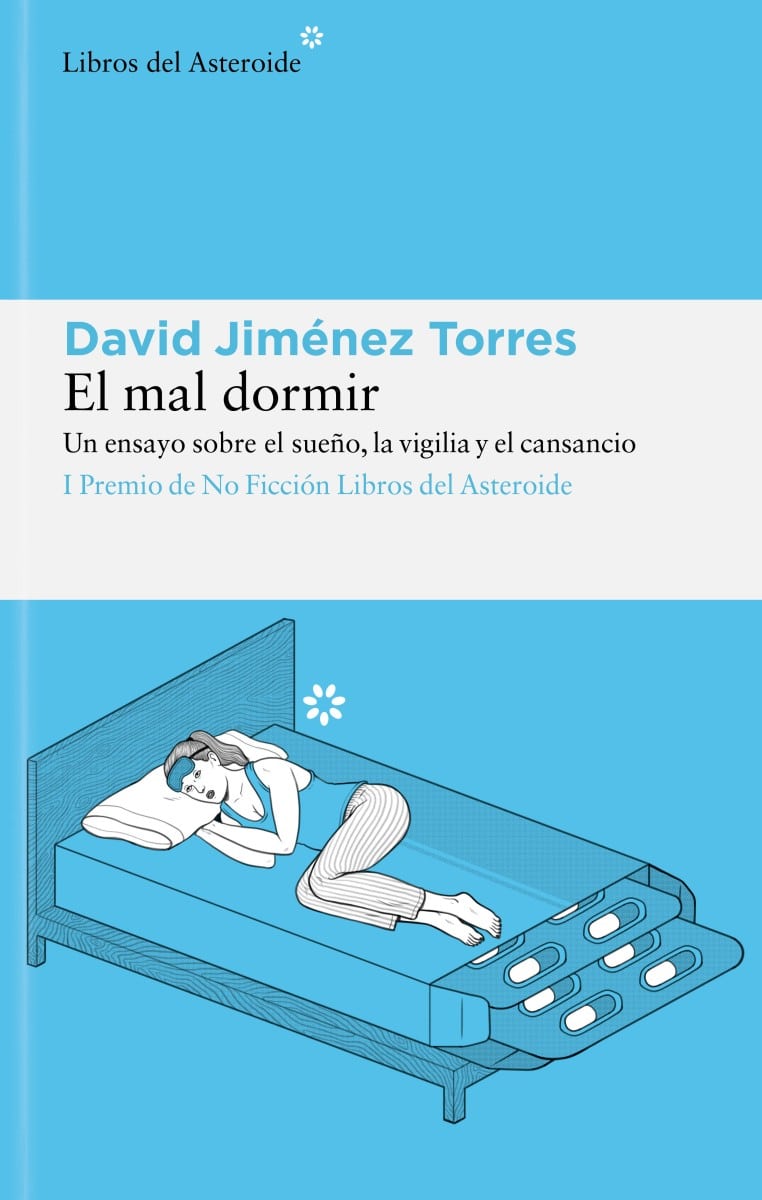Las noches que paso sin dormir son la antesala de una eterna incineración. Pienso en frío. Me acuerdo de ti. Quizá porque también me acuerdo de mí. No sé de quién es este cuerpo anestesiado por el desdén, rindiendo culto a la indiferencia, cínico como la última hoja de un árbol desnudo. Una brizna de luz suave, un mal querer, cruza la habitación. Tengo que recoger ese montón de ropa sucia. Y deshacer la maleta. Tengo que acabar un poema. Y tengo que pedir perdón a alguien, casi siempre. Pensaré en ti otra vez. Tal vez pueda verte si cierro fuerte los ojos. Apagaré la luz para volverla a encender.
Las noches que paso sin dormir me devuelven a la orilla del calendario. A algún verano de ilusiones y sal en las heridas. No hace tanto. Allí la conciencia es un recaudador de errores que te escruta sin piedad. El reloj, un traidor. Y el corazón, latente, susurra que querría volver a sentir la emoción de la pendiente hacia un paraíso diurno, resplandeciente, lleno de colores y matices, de campos espigados y cielos azules, de vino tinto, de baños en el Cantábrico, de expediciones por la tierra inhóspita de las almas bonitas. Da igual lo que preguntes, el desvelado jamás recibe respuestas.
Las noches que paso sin dormir, ahora son más, se me aparece tu duende. Sonríe y me acoge, y huyo de sus manos sanadoras, no dejaré que nadie venga a salvarme esta vez, nunca, en realidad. Miro a los ojos de la luna, fumo en el ventanal, vuelvo a la cama. Escribo un verso. Jamás acabaré el poema, salvo que algún amor adolescente regrese para volver a marcharse. No recuerdo lo que se sentía en el olvido. Bebo agua. Vuelo a los 13 años. Miraba el mismo cielo, la misma cresta de los edificios, y las mismas estrellas, pero no llevaba estas pesadas alforjas, ni estos surcos en la piel, y llamaba a la puerta del mundo con la feliz sensación de la indolencia; nadie tenía previsto abrirme.
Las noches, entre el llanto y la locura, que paso sin dormir deslizo una oración y cierro un libro. Hablo contigo en sueños. Te cuento que ahora he vuelto a ser feliz y tonterías así. Todo es mentira. Te llevo a cenar, volvemos a la playa por la noche, respiramos el aroma vaporoso de la bajamar, y miramos las lejanas luces de la ensenada con una melancolía suave y embriagadora. No prometo nada. Y nada te importa, porque no existes más que en mi sueño, duermevela, suave el soplido a la candileja, como se desvanece mi alucinación siempre antes de llegar al final. Sin despedida ni beso. Sin adiós ni la promesa de verse mañana. Qué más da. Estamos bien. Estamos vivos. Qué más queremos.
Las noches que paso sin dormir se me aparecen cuando no las esperaba en estos días. He vuelto a sentir su respiración feroz junto a la oreja, al deleitarme en El mal dormir, viendo impresas las mismas palabras que yo rumiaba, allá por la primera adolescencia, cuando comenzaron las madrugadas en vela, las horas densas de aceite, y la locura nublada de las quimeras. El miedo, la euforia, la decepción del día siguiente, viviendo solo en carne, anegado el espíritu, con el alma amortiguada, el pulso eléctrico, la adicción al café, y la mirada perdida. Toda la poesía de la madrugada doliente se desvanece a la primera luz del alba. El cansancio no alumbra versos ni tristeza. Solo te acerca a la locura suicida de un Cioran, o al menos, a la almohada. Para volver a vivir tendrías que soñar unas cuantas horas.
Las noches que paso sin dormir son un paréntesis en una vida normal. “La vigilia es profundamente solitaria”, escribe David Jiménez Torres, “quizá esto explique que dediquemos tanto tiempo de la vigilia a pensar en otras personas. Nuestra mente intenta mitigar su soledad invocando fantasmas, insuflando vida a la ausencia”. Tú nunca estás, aunque a ratos te veo, jugando con las flores de mi jardín como en La chica de ayer. Y siempre es demasiado tarde. Me levanto, de nuevo a la ventana. Hay un frío cortante y desabrido que solo ataca al insomne, que solo abraza su soledad, que enfrenta al mal durmiente con un cosmos hostil, donde hasta los abrazos evocados resultan de extrema insensibilidad. Alrededor, mi cuarto, el pasillo, el salón. Es otro. “Los objetos de la casa adquieren un cariz distinto en mitad de la noche”, El mal dormir, “nos choca verlos tan tranquilos, tan familiares, cuando nosotros llevamos horas subidos a la montaña rusa de nuestro monólogo interior”. Este será el último cigarrillo. De aquí a la eternidad. Solo pero contigo.
Las noches que paso sin dormir, goteo de mensajes al sonar las doce campanadas, siempre me acuerdo de ti, del primer día. Quizá también porque me acuerdo de mi y del primer día. Luego los monstruos de hoy me aprietan el cuello, pero nunca termino de morir de asfixia. Viene el sopor a salvarme. Otra vez. Cambio de lado y le doy la vuelta a la inquietud. Los monstruos están ganando la batalla. A punto de rendirme a la tristeza, arañando las primerísimas luces del alba, recontando las urgencias de mañana, sucede. El sueño. Y pierdo la noción. Sé que horas después, ya sentado en mi escritorio y abrazado a la gran taza de café, el poema seguirá sin su final, la pluma correrá demasiado lenta por el papel, comentando con pereza la actualidad, y habré olvidado todo, excepto que anoche volví a acordarme de ti y no ocurrió nada especial. La abulia. Quizá eso sea peor que el mal dormir.