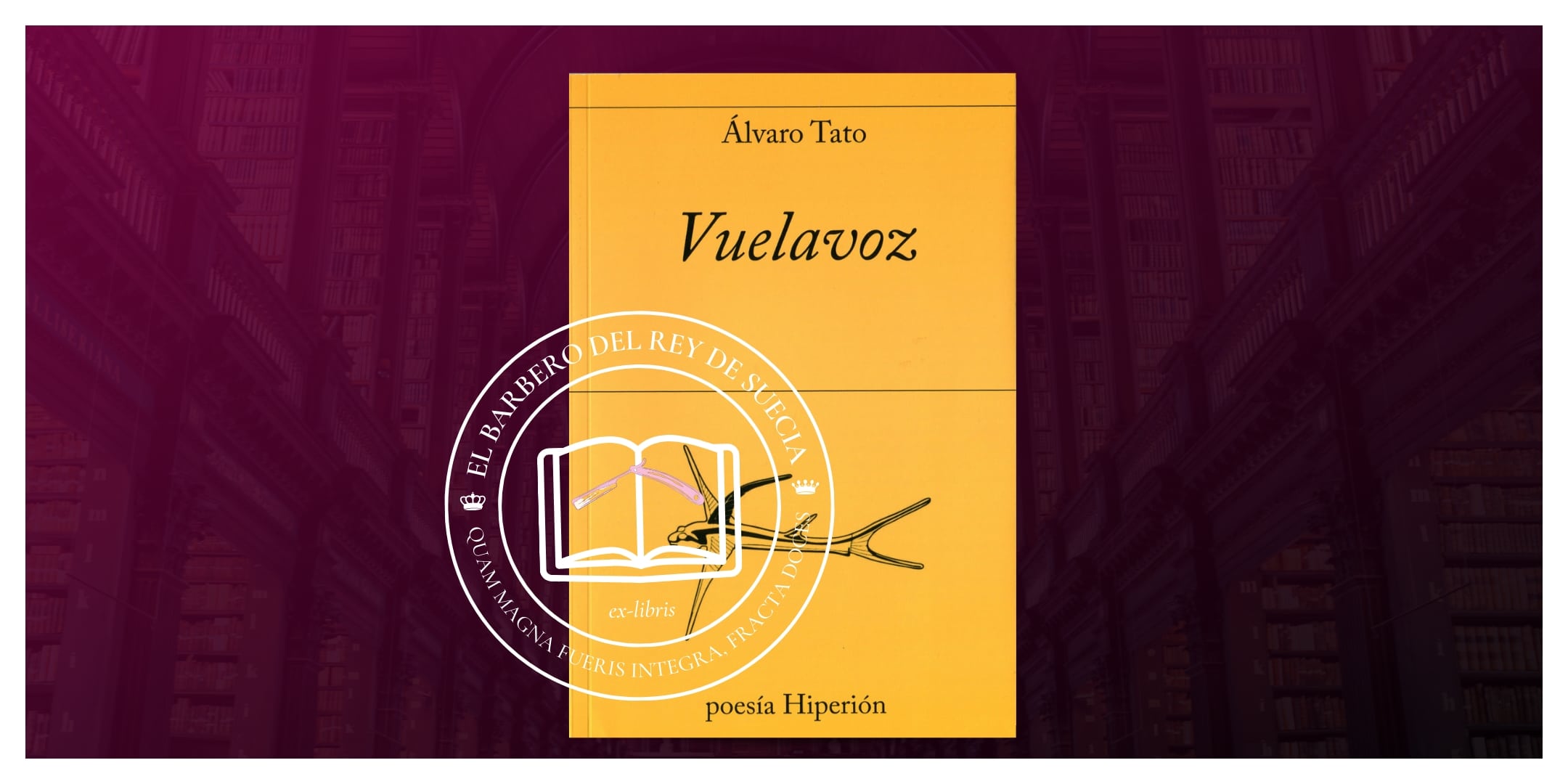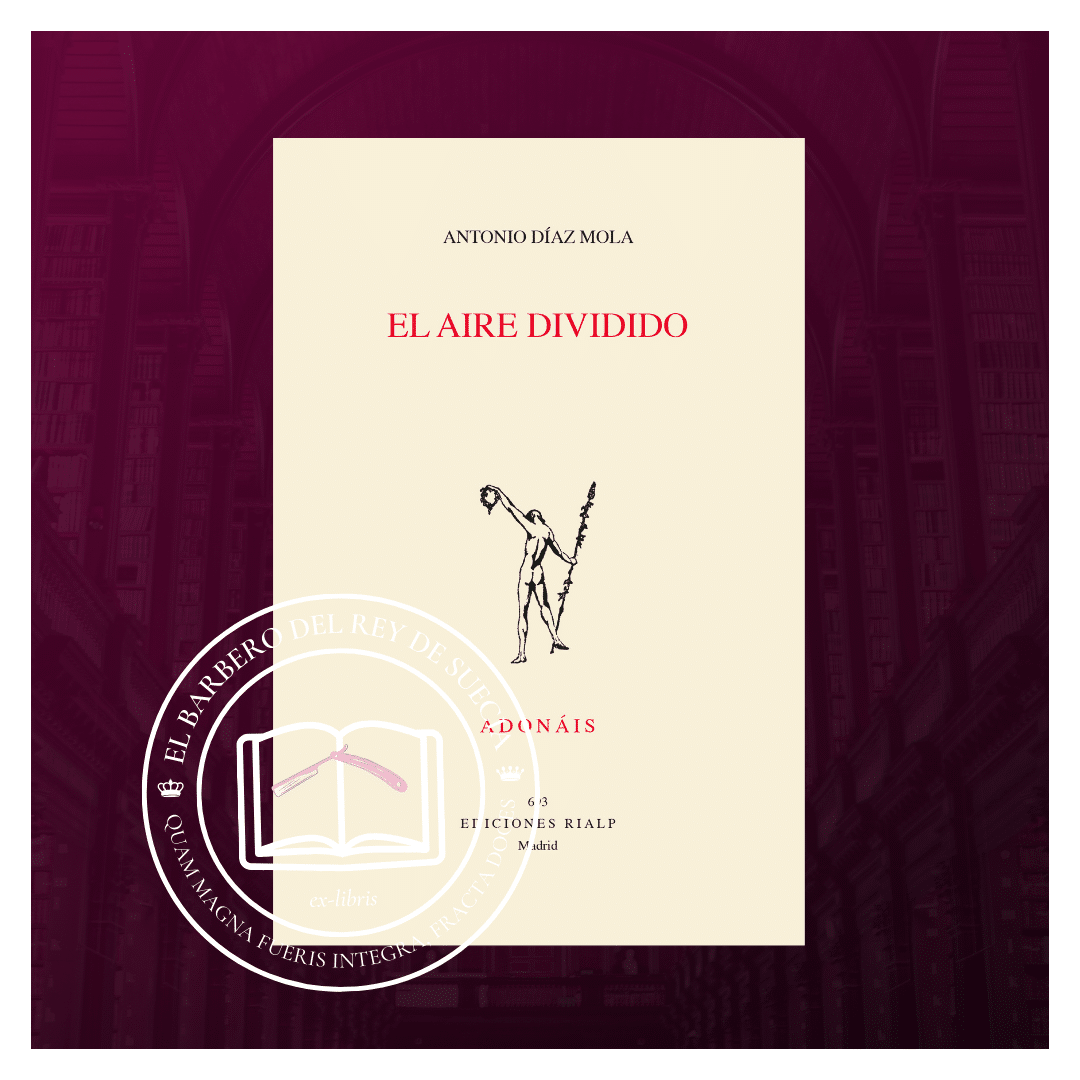Acabo de enviar un mensaje de pésame a su Whatsapp. Palabras de consuelo y un mar de pena recibidos por nadie. Ni siquiera me sirven a mí.
El procesador de textos me pregunta si reemplaza el archivo existente. Ya había uno guardado como “Domingo Villar”. Cuando Rodrigo Gómez me propuso entrevistarle le pregunté quién era. No le conocía y me inquietó más que también me hubiera adjudicado una entrevista a Taburete. Apunté distraídamente –luego supe que también erróneamente- sus datos de contacto y me sentí pillada en falta porque suelo alardear de ser lectora de novela negra.
Lo primero que leí de él fue lo último; lo segundo, que citaba a Sabina. Don Andrés el guapo es uno de los textos de su cambio de tercio. Le gustaba lo corto, decía, cuando acababa de atizar 700 páginas en El último barco, tercera novela de la saga del inspector Leo Caldas. Escribió sus relatos para los amigos, para encontrar la sonrisa y la sorpresa en sus caras. Para escapar de lo peor del ser humano y ofrecerles asilo en la belleza y en el humor. Para mostrarles un mar que no escupe cadáveres sino que alberga latidos. Pero, al cabo, amigos son todos aquellos que un escritor atrapa en su mundo, así que Siruela publicó Algunos cuentos completos ornamentando el volumen con los linograbados de Carlos Baonza. Domingo Villar, maestro de los bajos fondos, el crimen y el vino blanco nos despide con un canto a la vida, la ironía y la amistad. Y se va con el deber cumplido.
“Reconocido autor de novela negra, Vigo-1971”. Es la primera línea de mis notas para documentar la entrevista. Luego pregunté “por ahí”. “Es bueno”; “Hay una peli, basada en su novela La playa de los ahogados, muy digna”; “Hay gente enganchadísima a sus libros”. Después, tras su muerte, vinieron los susurros cabizbajos de quienes le conocieron de vista. “Tenía pinta de buen tipo”. “Me cuentan que en las grabaciones del programa fue encantador”. Tengo para mí que esa pesadumbre general en los no allegados, que también me alcanzó, sólo tiene una lectura: Domingo era lo que parecía.
“Si me preguntan cómo aprender a escribir suelo recetar la fórmula que yo sigo desde hace años: leer con pasión y escuchar a Sabina” –dejó escrito en su cuenta de Twitter.
Me acerqué desde la desconfianza al escritor por razones de desidia primaveral, por prejuicios con su “galleguidad” aplicada a un género difícil, y ahora quedo huérfana, con una entrevista en la que acabé trabajando entusiasmada y que no pudo ser. Se la dirigí a una dirección equivocada y, cuando charlando con él, detecté el error y se la reenvié, fue tarde para los dos. Empezaba a ser una molesta costumbre pifiarla en todo lo relacionado con Villar: mientras yo me impacientaba por no recibirla de vuelta, él volvía a Galicia a cuidar de su madre enferma.
No fue un error de cálculo, como cantaría su jienense de cabecera, fue un aprender a envainármela sin haberla sacado siquiera, fue la justicia poética explicándome el significado exacto de la palabra morriña.
Hace años con ocasión de la publicación de La carta esférica, una conocida periodista –siento no recordar su nombre- entrevistó a Arturo Pérez-Reverte. Éste, al término de la misma, sorprendido, exclamó: ¡Te has leído el libro!
Como una estudiante de la LOMCE, yo, ni me había leído el libro ni había visto la peli. Sin embargo, la punzada de envidia por su universo de jazz, tabernas, talento, mar y gastronomía comenzaba a dejar paso a la fascinación por la bonhomía, la humildad y la sabiduría. Me olvidé del lector y mi larga batería de preguntas era pura hambre de sus respuestas. Mi lista de la compra, mis deberes personales, mis ganas de saber cómo lo hacen quienes lo hacen como él. Había leído que era un escritor concienzudo que revisaba su trabajo sin descanso, que admiraba a Ramiro Pinilla, que era crítico gastronómico como Vázquez Montalbán. Pero yo quería saber qué había detrás de sus palabras; por qué hasta el salón de mi casa -desde la televisión- llegaba su espíritu de hombre tranquilo; cómo se construía el padre de tres después de dejar en el teclado a un saxofonista torturado hasta la muerte; quién era el mejor para él y por qué Camilleri.
En la última de las cuestiones que le planteé, hice un repaso por algunas de las excentricidades de famosos escritores de novela negra. James Ellroy, por ejemplo, tenía su pequeña ficha policial personal de robos y abuso de tóxicos, amén de una madre asesinada en circunstancias nunca esclarecidas. Agatha Christie, como contaba Beatriz Rojo en el programa de Movistar producido por Libro sobre Libro en el que Domingo participó, estuvo desaparecida 11 días. Anne Perry, famosa autora de novela policíaca victoriana y creadora del inspector Pitt, participó en un crimen en su adolescencia. Me la jugué y, confiando en su sentido del humor, levanté una ceja: ¿Algo que declarar, señor Villar?
No sé si la ría llora y si hemos enterrado a un hombre o a tres. Porque el inspector Caldas y su ayudante Estévez nacen difuntos para mí. No sé hablar de Vigo y no quiero hablar de muertos. Vivo la extraña pena de tantos que recién supimos de él y tenemos la absoluta certeza de que hemos perdido mucho.
No voy a glosar sus premios ni su obra que, ya sí, espera en mi librería. Envié mi oración a su número, ahora distante y maleducado, porque Dios, a veces, me queda lejos.
*Domingo Villar autor de Ojos de agua, La playa de los ahogados y El último barco, falleció en Vigo el pasado 18 de mayo a la edad de 51 años.