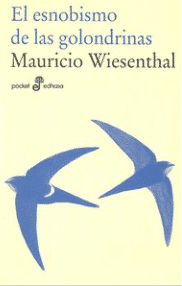Ácido en el cielo. Quizá sea el aroma de la bajamar de septiembre, que lo llena todo de humedad y de un sabor tan marinero que parece que van a empezar a llover percebes. Leo a Mauricio Wiesenthal, a un sol que ya no sabe calentar, en la terraza de un viejo café. Costumbres de un reaccionario contra la fealdad. No sé ya si estoy vagando por la hora inerte de la inmoralidad de la gran ciudad, la desesperanza es acreditar que hay más perros que bebés, o si veo el mundo pasar, estirado y difuminado, al otro lado del cristal del Orient-Express, perdido en las tinieblas de la memoria y la bohemia. Hay libros en los que puedes descansar de tanta efervescencia.
Y, sí, hubo un tiempo en que fuimos ricos. Cuando sabíamos apreciar los instantes. Cuando no vivíamos condenados a la acción. Hubo un tiempo en que fuimos como un café en la Piazza di San Marco. “Ser europeo es sentirse hijo de la civilización, del trabajo y del espíritu: poder vivir con sencillez en una aldea pequeña, rodeada de castillos antiguos y granjas laboriosas”, escribe Wiesenthal, “es sentirse rico con unas estanterías cargadas de libros, dos cajones rebosantes de cartas y fotos, una chimenea encendida y el alma repleta de pequeños recuerdos”. La fortuna de las letras.
Da igual si nos traslada al tren de Europa, a los surcos inéditos de los versos de Rainer Maria Rilke (“lo recordamos todavía. Es como si todo esto / tuviera que ser una vez más”), o si volamos con él y con sus esnobísimas golondrinas. Como Wiesenthal en su imprescindible Libro de réquiems, yo también, “después de muchos años de ejercer el oficio de escritor, he llegado a la conclusión de que un libro no tiene interés si no lleva dentro una buena parte del corazón de su autor”. Supongo que escribir es como aquellos viajes de la decadencia del Orient-Express: no se trata de desplazarse, de ir soltando lastre con los hitos de la ruta, sino de sumergir el corazón en la melancolía de mundo que se ha fugado de lo real, mientras intentas torpemente atraparlo con estas manos de impotencia que Dios nos ha prestado.
Leer al autor barcelonés es un ejercicio de belleza, desglosar las cosas del alma, y dejar que maceren en el patio interior de la vida. La primera vez fue El esnobismo de las golondrinas, años atrás, porque escribió eso de “se van también los viejos cafés donde nos fuimos convirtiendo en escritores, deshojando las flores, malgastando la vida y soñando en la gloria”, y me gustaba pensar que lo había escrito para mí, con sus flores, su vida, su gloria, y sus letras.
Luego, los demás, porque todos sus libros son el mismo al final, y eso hace que su prosa, evocadora y elegante, sea un palpitante baño de culturas, efemérides y celebraciones. Desde Siguiendo mi camino hasta El vidente y lo oculto, se entremezcla entre las vidas de quienes, como él, han pasado por el mundo con el romanticismo más atroz del que es capaz de desdoblarse y sentir en la piel de muchos otros, con la obsesión de la primera vez.
También este Orient-Express es ya un viaje imposible. Pero aun así lo puedo tocar, en todas sus texturas, cuando la desvaída fantasía de ficción y realismo del autor se sienta en el vagón junto a Agatha Christie, a quien le gustaba el tempo de aquel tren, Stefan Zweig, la bailarina espía Mata Hari, John Dos Passos, Coco Chanel, o la reina Victoria. Es como el lento vaciado de un estanque: ver cómo la cultura, la belleza y la pasión se van escapando por el aliviadero de una Europa rebosante de contemporaneidad, tal vez enferma de ingratitud con los ayeres.
Avanza esta mañana con la pereza de un agosto. Compruebo con asombro lo lentísimo que leo cuando se trata de Wiesenthal, y tal vez ahí esté el descanso. No hay ansia por avanzar entre páginas, sino que voy muriendo, muy despacio, atrapado en el deleite de una forma de evocar que es a la vez estilo, oficio y erudición. Y al fin detesto asumir que he de levantarme, bajar del tren de Europa, y subirme a este jueves de histeria, epifanías, y novedad. He de volver al agotamiento de los días ayunos de ternura. Al cálculo, al frío del corazón, al imperio de la noche y la razón, al páramo poético de una ciencia exacta. Que todo al fin es, supongo, aprender a dejar huir el tiempo, y esconderse algunos ratos en estos silencios reparadores. Que todo se va porque, como en El esnobismo de las golondrinas, “se van también los días puros de pobreza mística, envueltos en una luz de piedad. Días que uno vive solo porque recuerda a su madre”.