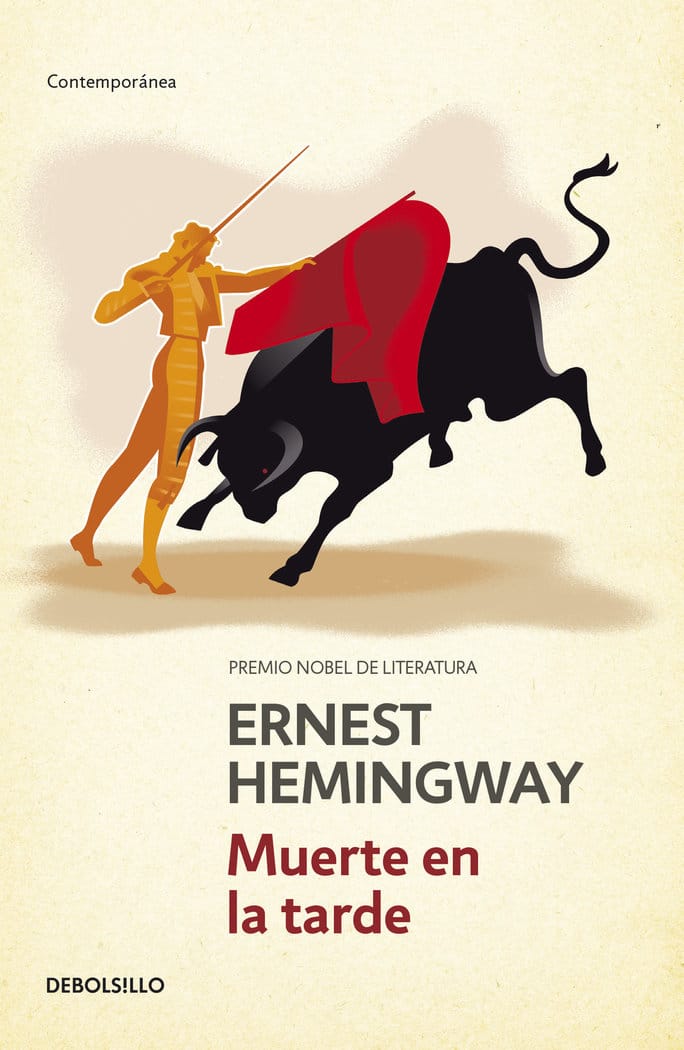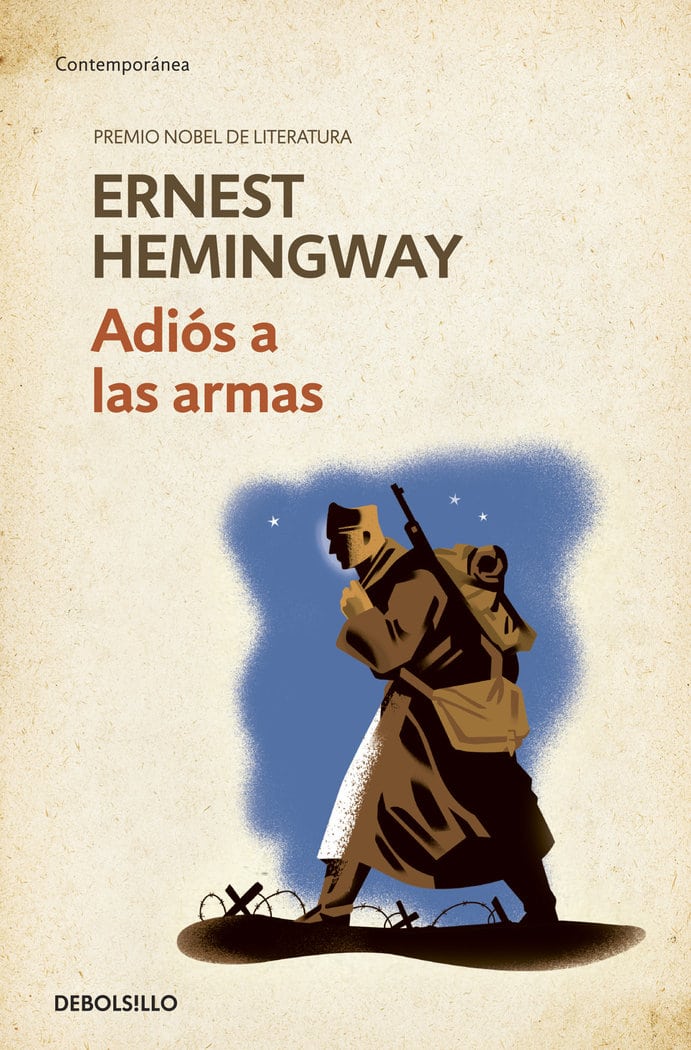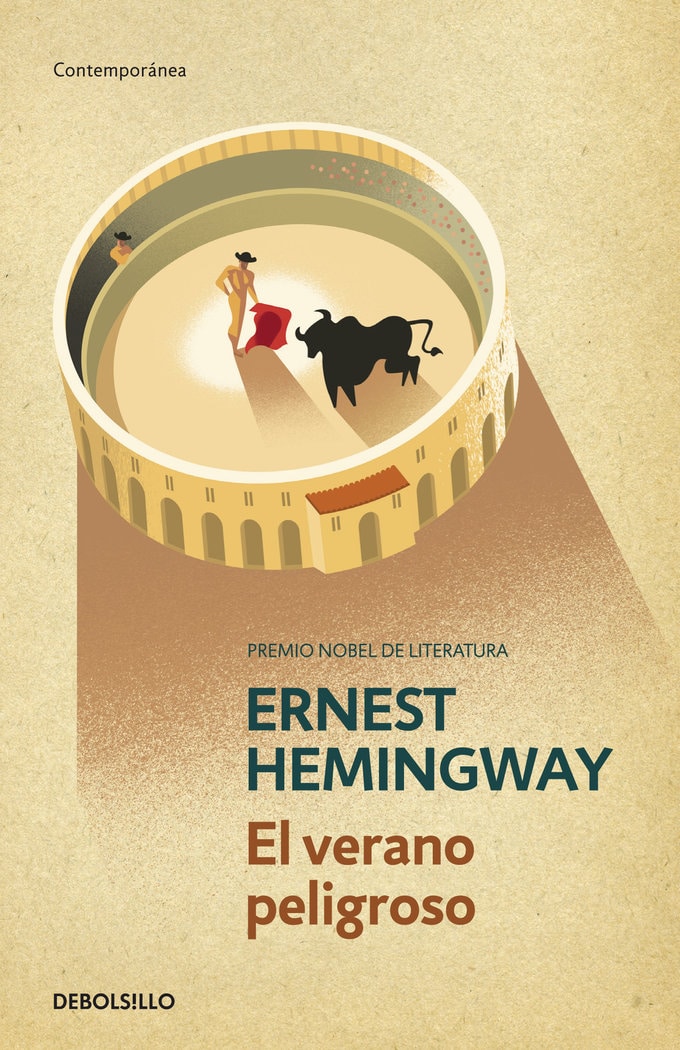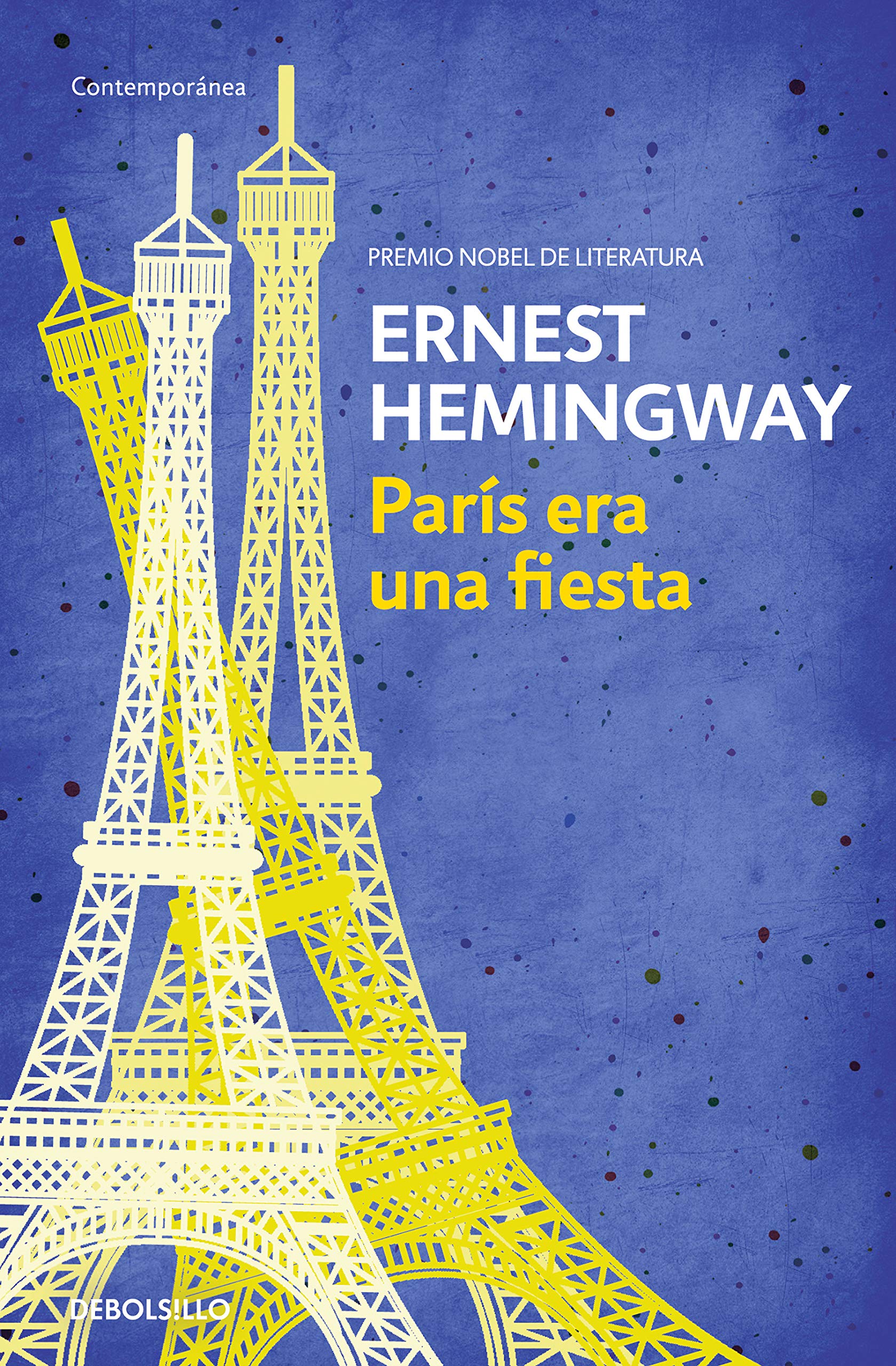Ernest Hemingway, de cuya muerte se cumplen ahora sesenta años, vuelve a estar de actualidad en los Estados Unidos gracias a un documental de seis horas, estrenado en abril en la cadena pública, dirigido por Ken Burns y Lynn Novick.
El público norteamericano tiene una idea de Hemingway, igual que la tiene el lector español, basada en el mito que se creó él mismo. En el documental salen ciertas ideas que tal vez coincidan con la imagen que tenemos todos de él: un hombretón aventurero, enamoradizo, cazador, gamberro, deportista, bebedor, pendenciero. “Ya (en los años veinte) se contaban historias pintorescas sobre Ernest Hemingway, muchas contadas por él mismo: que había luchado con el ejército italiano, que había resultado herido, que lo habían condecorado tantas veces que le daba vergüenza hablar de ello”. En 1919, con veinte años, vuelve de Italia a su pueblo de Illinois, dispuesto a crear la leyenda: cobra por dar charlas contando cómo cargó con un soldado herido, antes de caer él también. Era su ficción, su teatro. Cada vez que salía a la calle se ponía el uniforme, capa italiana de terciopelo negro incluida.
Hemingway llegó a la veintena en el tiempo de los mitos sobre la Gran Novela Americana y el Gran Hombre Americano. En cuanto a lo primero, llegó a ser según William Faulkner el más grande de los novelistas americanos del siglo XX; en cuanto a lo segundo, el empeño por estar a la altura de su propia creación tal vez fuese la gran tragedia de su vida. El mito oculta al hombre, mucho más interesante.
Dicen en el documental algo muy interesante desde el punto de vista del lector español: hay más verdad en la novela Por quién doblan las campanas que en los artículos sobre la Guerra Civil española que escribía el propio Hemingway para la prensa. Al final, la palabra más repetida es esa: verdad. Hemingway, tan “creativo” en cuanto a su imagen pública, en su obra literaria buscaba la verdad: “Sólo hay que escribir una frase verdadera. Escribe la frase más verdadera que sepas. Y luego sigue a partir de ahí”.
En su trabajo era de una disciplina férrea. Le gustaba madrugar y ponerse a escribir en la mañana fresca y silenciosa; y en esa labor era como el herrero que martillea y martillea hasta conseguir la hoja perfecta, fina, depurada. Virginia Woolf, coetánea suya, dice: “Cada palabra cumple su cometido en la frase. Y el ambiente dominante es delgado, cortante, como esos días de invierno en que las ramas se recortan desnudas contra el cielo”. En la casa de Cuba se encontraron 47 finales distintos para Adiós a las armas (¿o a los brazos? Decida el lector qué es A Farewell to Arms, historia de amor basada en la suya propia: a los diecinueve años, herido en Italia –conduciendo una ambulancia de la Cruz Roja–, se enamoró de una enfermera que, después de prometerse con él, se casó con un italiano). Había interiorizado las instrucciones del manual de estilo del Kansas City Star, donde trabajó nada más terminar la escuela secundaria: “Las frases, cortas. Los primeros párrafos, breves. El lenguaje, vigoroso”. En Muerte en la tarde (de 1932, sobre el mundo de los toros) explica su teoría del iceberg o de la omisión: “El narrador, si conoce bien el tema del que escribe, puede omitir cosas que sabe, y si escribe con suficiente verdad, el lector tendrá de esas cosas una sensación tan fuerte como si el autor las hubiera dicho. La dignidad del iceberg en movimiento se debe a que sólo una octava parte sobresale del agua. El escritor que omite cosas porque no las sabe sólo deja huecos”.
Otra cita suya del documental, en la voz de Jeff Daniels: “Lo importante es tener tiempo de terminar el trabajo, y ver y oír y aprender y entender; y escribir cuando haya algo que sepas, y no antes, y desde luego no mucho después”. Ese Hemingway fanfarrón de los safaris, de los sanfermines, del barrio latino de París hasta altas horas de la noche con la gente de la “generación perdida”, y de los daiquiris en el Floridita, se tomaba muy en serio su tarea literaria. Vivía para saber, para escribir de lo que sabía. Dice Ralph Ellison: “Cuando Hemingway describe algo en su obra, créanselo. Ha estado ahí”. El buen escritor, según Hemingway, ha de saberlo todo; lo que no sepa, tiene que ser capaz de aprenderlo deprisa, y retenerlo en la memoria, para dar la impresión de que nació sabiendo. Asumió el deber de pasarle al mundo todo lo que había aprendido en cuanto a la forma correcta de hacer las cosas más diversas: pedir una buena comida francesa, usar una metralleta, ponerle el cebo al anzuelo, hacer el amor a una mujer, o apreciar lo que hace el matador en el ruedo. Es más: es plenamente consciente de este afán suyo, definido en una carta a su padre: “Intento en todos mis relatos comunicar la sensación real de la vida. No sólo reflejar la vida, o criticarla, sino hacerla vivir realmente. De manera que cuando has leído algo mío lo experimentes de verdad. Eso no se puede hacer sin incluir lo malo y lo feo junto con lo hermoso. Porque si todo es hermoso, no se puede creer. Las cosas no son así. Sólo mostrando ambos lados, tres dimensiones, cuatro si es posible, se puede escribir como yo quiero”. Y esto, ¿también forma parte del mito? Es fácilmente comprobable que no: quien ha leído El viejo y el mar sabe qué es pescar.
El documental señala algo sorprendente de entrada, pero que enseguida comprendemos como cierto: Hemingway es capaz de identificarse con las mujeres, especialmente las mujeres en su relación con hombres que no las tratan bien. Dice Edna O’Brien: “Algunas partes de Adiós a las armas podían haber sido escritas por una mujer. Es la androginia del hombre o de la mujer lo que le permite, aunque sea brevemente, ponerse en la piel de lo contrario”. Esa imagen de macho alfa que tenemos de Hemingway se disuelve al leer un relato que escribió a los veintidós años: Allá en Michigan. Pero, como los seres humanos somos contradictorios por naturaleza, también queda claro que Ernest (en esto sí fiel a su leyenda) no trató bien a las mujeres de su vida. Con ese afán de vivir continuamente experiencias nuevas, y enamorado del enamoramiento, las abandonaba una vez pasado el primer subidón.
Resulta curioso que la primera novela de Hemingway se publicara en español bajo el título utilizado para la edición británica, Fiesta; el original es The Sun Also Rises, frase tomada del Eclesiastés: “Una generación va, otra generación viene; pero la tierra para siempre permanece. Sale el sol y el sol se pone; corre hacia su lugar y allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur el viento y gira hacia el norte; gira que te gira sigue el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena; al lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir”. Cuenta las andanzas de escritores y artistas americanos (no sé por qué les dicen expatriates: van y vienen continuamente) que vivieron el París de los locos años veinte, los années folles. (Quien haya visto Medianoche en París, de Woody Allen, los tendrá frescos: el matrimonio Fitzgerald, Man Ray, Gertrude Stein y Alice Toklas, Cole Porter con Linda; allí se tratan con Joséphine Baker –americana también, pero integrada como nadie en aquella vida parisina–, Dalí, Buñuel, Matisse, Picasso, Eliot. Un círculo verdaderamente rutilante.) Algunos deciden acercarse a los sanfermines: es el comienzo de una hermosa amistad entre Ernest y España, que duraría toda su vida. Visitó nuestro país por última vez en 1959, y el fruto de esa estancia fue El verano peligroso, publicado en la revista Life, que cuenta la rivalidad entre Dominguín y Antonio Ordoñez. Así se cierra el círculo: este último es hijo de Cayetano Ordoñez, en quien se basa el personaje del torero de Fiesta.
El hilo negro que recorre toda la obra de Hemingway es su obsesión con la muerte. Todas las historias, llevadas hasta el final, acaban en muerte; es consciente en todo momento de que todos vamos a morir, y por eso su obra se centra en el momento presente y la frase desnuda, limpia. Ernest se suicidó pocos días antes de cumplir 62 años, y tres años después se publicaron sus memorias de aquellos años parisinos de entreguerras, París era una fiesta: “Si has tenido la suerte de vivir en París de joven, entonces, vayas adonde vayas durante el resto de tu vida, lo llevas contigo, pues París es una fiesta movible”. Las nieves del Kilimanjaro (1936) trata de vidas privilegiadas cercenadas: el protagonista, Harry, se está muriendo de gangrena, y entendemos que tal vez muriera hace mucho, cuando no fue capaz de llegar a ser el artista que soñaba con ser: “Ahora nunca escribiría las cosas que se había guardado hasta que supiera lo suficiente como para escribirlas bien. Bueno, pues ahora tampoco fracasaría al intentar escribirlas. Tal vez no fuese posible escribirlas, y por eso se guardaban y se posponía su comienzo. Ya, nunca lo sabría”.