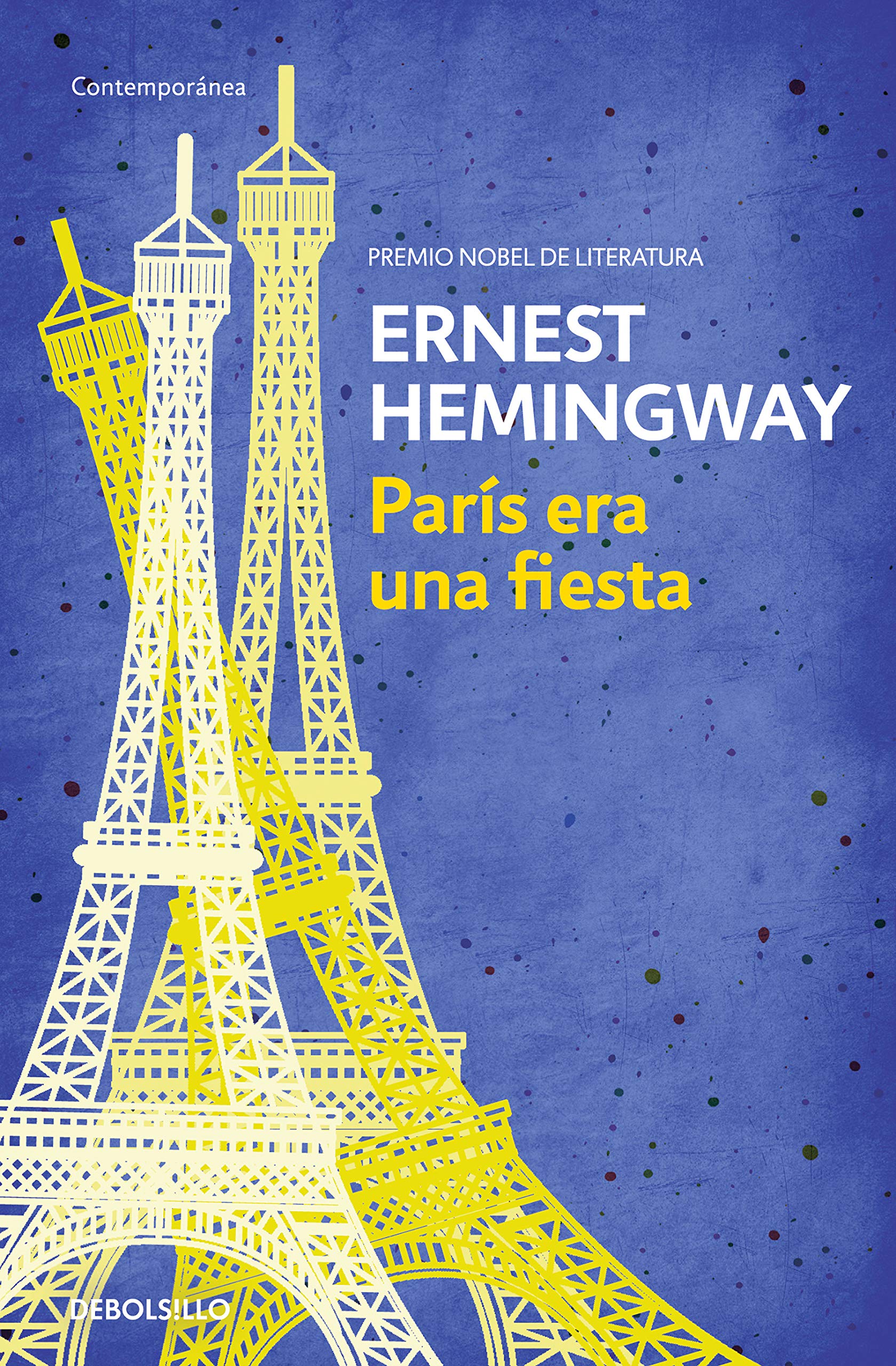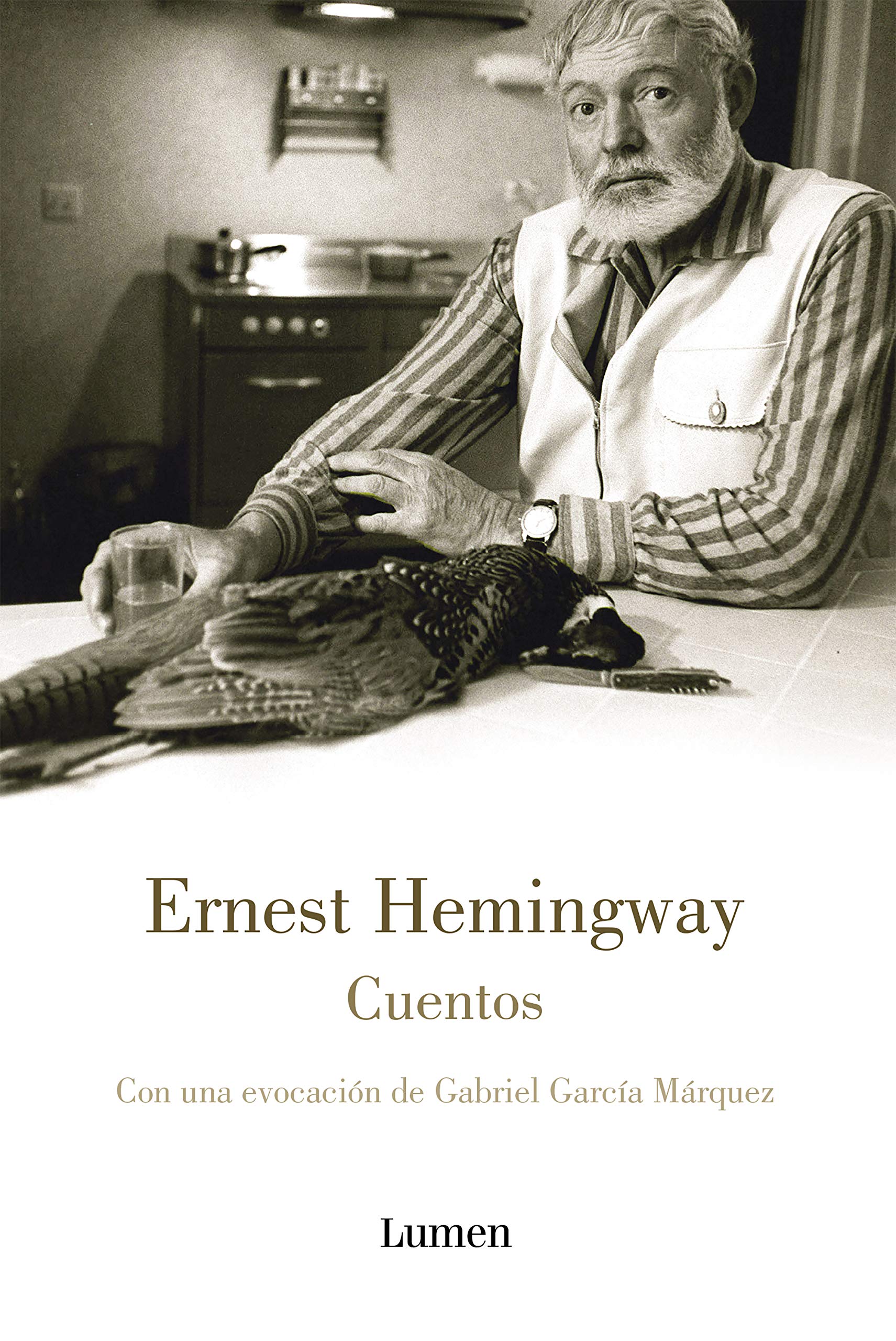En el café Iruña, el tiempo está detenido en un espejo de 1888. Me veo en sepia, brillantina, y relámpagos dorados que brotan del abrupto cristal de un vaso de ron. Extraño, aturdido, flotante. Ajeno al mundo. Piel de naranja, hielo en cubos, bruma cálida, voces vigorosas, y las miradas inermes de los viejos del lugar, contemplando a otro escritor en ciernes, ante el abismo del folio en blanco, en la vetusta barra del penúltimo paraíso navarro de Hemingway. No he podido, en mi peregrinación literaria, velar la efigie del viejo escritor en su Rincón, pero la gran sala del Iruña me ha permitido respirar el clasicismo radiante de un hogar de la bohemia, un café que es navideño incluso en el mes de octubre, con la vida amarilleada por las farolas de Pamplona la Vieja cruzando la Plaza del Castillo en el ventanal, y refugiándose en los cafés, ahora que el frío empieza a tostarnos el corazón.
Las canas, la tradición, los viejos matrimonios, comparten cuadra con los ligues de última hora. Una veinteañera razonablemente rubia reparte frondosos abrazos a un chico que tiene aspecto de estar a punto de casarse y tener un montón de hijos con ella; tal vez sean felices, si logran que sus principios sean tan antiguos como la mesa en la que clavan ahora sus codos, para apretarse los carrillos el uno al otro con las palmas de las manos. Más allá, dos chicas comentan las naderías del trabajo, con la cara agriada de –sospecho- un intenso y melancólico día del otro lado de la ventanilla de un registro oficial; tal vez, en la sección de Defunciones. Y otra mujer, al lado opuesto de la barra, amorrada a algo que parece txakoli, habla con un camarero de lo mucho que merece en la vida. Jamás diría que tiene 50 años, y así se lo acaba de confesar al barman. El hombre, tal vez de la misma edad, pero sin duda más sabio, se escuda en un gesto extraño, como el de quien está acostumbrado a que la barra sea un mal sustituto del confesionario. Quizá debería decirle a esa mujer: la de copa rotas que puede evitar una buena confesión. No, la cita no es de Hemingway.
Respirando la luz de este café de dos siglos atrás, se entienden mejor las letras del solitario autor americano, esa decadencia lacerante en Fiesta, esos recovecos oscuros del alma, esa devastación moral de su generación perdida. ¿Hay alguna que no lo sea? Supongo que cada generación encuentra su manera de sentirse desgraciada con respecto a todas las demás.
A ratos, sorbo y sorbo a un cóctel, giro y giro la pluma, encuadro el papel, y me olvido de que estoy en público. Hay una extrañeza en su mirada que me resulta familiar. Una belleza no exenta de la sospecha de que acaba de cometer un asesinato en la cocina. Derrama sus ojos sin mucha discreción sobre mis cuartillas garabateadas. Agita el grifo de cerveza, y parece que se ha colgado del devenir de esta columna, aunque seguro que está sufriendo las inclemencias de mi letra. No le habría importunado a Hemingway, feliz de ausentarse del mundo sin sentir nada más que esa soledad rodeada de almas. Pero a mí me llama a la puerta, me interpela, me distrae. El desdén de sus ojos verdes se ha vuelto de pronto una obsesiva mirada a los trazos de mis manos, mientras trae y lleva cañas y cócteles. Hay distracciones peores, claro, y las ausencias, y los demonios de la memoria, pero hay presencias que te dejan sin andamio a mitad de la subida a la cima de la columna. Si pierdes pie, caes. Y contigo, el pabellón de las letras. No es, en mi caso, que estuviera alto, pero la caída duele igual que la moral de cualquier protagonista de Hemingway. Se marcha tras un portalón, tomo aire, y retomo la subida.
Entre históricas botellas de brandy, y rones caribeños frecuentados por insignes de las letras, me encuentro hoy más cerca del Hemingway de París era una fiesta, que de cualquier otra de sus versiones; a pesar de tener en esa obra una prosa en exceso desacomplejada, asoma su alma de bohemio en apuros, ansiando escribir y entregar algunos cuentos para poder cobrarlos raudo, y bebérselos, o tal vez, comer caliente, al menos por esa noche.
Como un combinado de media tarde, en esas páginas, el de Illinois se mezcla con algunos de los autores que admiraba, y con otros a los que nunca quiso bien. Los disecciona, los intenta comprender, y trata de descansar la mirada en ellos, abstrayéndose a ratos de que, en efecto, al otro lado del cristal, aquel París era una gran fiesta. Quiere hacernos saber a cada instante que él estaba allí. Como estuvo en la Pamplona de San Fermín.
Me conmueve el Hemingway, escritor y hombre, que se distrae con todo, que pide otro ron, que observa el techo de este Café Iruña, y se pierde en los brillos, en la nobleza de la madera, en los artificios dorados, y en todas las muchachas lindas, e intenta ponerse a escribir, pero su imaginación vuela creyéndose el héroe de historias de amor con ellas, hasta que de pronto –he aquí la magia-, poseído en un instante por el devenir de su cuento, se abstrae en las letras y se ausenta del mundo durante horas en este Iruña, inclinando sobre sus cuartillas, trazando tinta como si su corazón, disecado en una botella de ron, hubiera caído a lo más profundo del mar que un día supo pintar, y que hoy me ahoga a mí también.