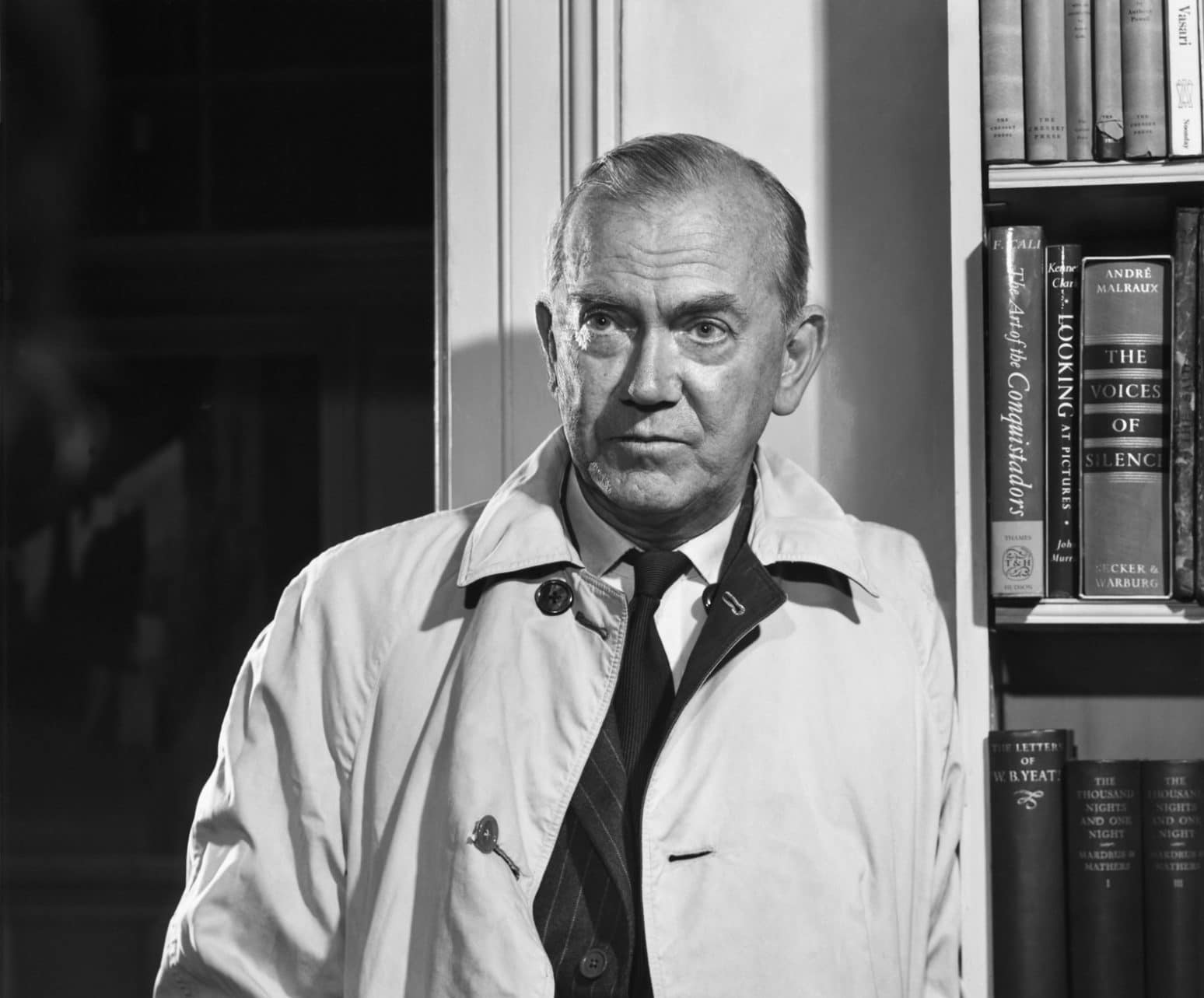La vocación literaria suele ser, en su origen, vocación poética. Cuando uno, allá en la primera adolescencia, se descubre letraherido, decide consagrar la vida entera a la búsqueda de un poema, o al menos de un verso, que sea al mismo tiempo marmóreo y palpitante; un verso que le sobreviva alojado en el pecho de los otros. Luego pasa lo que pasa porque la poesía es una diva de varita caprichosa y empinada la cuesta que lleva al Parnaso. En la subida, además, te las ves con otros pájaros cantores que, entre trino y trino, forcejean y sueltan codazos acabados en aguda. Así, son muchos los que resbalan, caen y abonan el valle donde florecen los géneros menores. Si de alguien se dice Fulanito de Tal, escritor, probablemente no erraremos si añadimos, a modo de prefijo, “poeta frustrado”.
Más o menos es el caso de Mary Karr. Mientras se afanaba sin mucho éxito, o sin muchos lectores, en pos de la poesía, no se percató de que le andaba persiguiendo, agazapado, el género autobiográfico. Un día, por una providente casualidad, se volvió y le apareció entre las manos El club de los mentirosos, un repaso a sus primeros años que fue aplaudido y vendido sin medida. Después vino Cherry y finalmente Iluminada, publicado en España, como el primero, al alimón por Periférica y Errata naturae.
Desde entonces se ha convertido en autora de obligado elogio. Ayuda el feminismo que exhibe en las entrevistas (todas las mujeres han sufrido algún tipo de acoso, etcétera) y que, aunque conversa al catolicismo –la crítica contiene la respiración–, defienda el aborto –la crítica resopla aliviada–, el sacerdocio femenino y demás dogmas del credo progresista.
Si bajamos, o subimos, a su obra, hay que celebrarle el estilo: despeinado con esmero, disfrazado de oralidad, sacudido a veces con brusquedad tejana. Siempre fluye. Pero no como el riachuelo sobre el que lloraban Salicio y Nemoroso, sino como uno que atraviesa zonas petroleras y casuchas hinchadas por el descuido y la humedad. Un riachuelo en el que destella plateado un pez mientras sortea neumáticos y latas mordisqueadas por el óxido. Mucha poesía hay en su prosa; también mucha podredumbre. Y la combinación funciona.
De los tres libros, Iluminada es el más panorámico: infancia en un miserable pueblo; una madre deplorable, adicta y maravillosa y un padre adorado, silente y ludópata; juventud brumosa con un alcoholismo incipiente; matrimonio que se enfría hasta petrificar; coqueteos con el precipicio, su hijo en los brazos; Alcohólicos Anónimos, manicomio y conversión al catolicismo.
Son ingredientes que harían salivar a Antena 3. Pasto de melodrama. Y, sin embargo, Karr nunca cede a la tentación ni se revuelca en la desdicha. Aunque narre una vida que sólo conoce dos estados (descarriada o a punto de descarriar) el libro jamás resulta claustrofóbico porque tiene muchas ventanas y todas abiertas. El sentido del humor de la autora arrastra los lacrimógenos vapores de tanto infortunio y padecimiento.
Escribió Baudelaire que la risa nace de la superioridad. Nadie se ríe de su propia caída, dijo, salvo el filósofo, capaz de desdoblarse y “asistir como espectador desinteresado a los fenómenos de su yo”. En ese sentido, Karr resulta enteramente filosófica. Se ve a sí misma y se ríe; magullada, pero se ríe. Podría entenderse que la Mary Karr de ahora mira por encima del hombro a la Mary Karr de entonces, pero no creo que vayan por ahí los tiros. Más bien se trata del reconocimiento de dos hechos: a) todos los hombres son viles; b) mirada con perspectiva, nuestra vileza es bastante chapucera. Es como si nuestro mal estuviera tan lejos de Lucifer como nuestro bien del Altísimo. Y el privilegio es que podamos verlo. Reconocemos nuestra mediocridad y nos reímos. Y esa risa nos vuelve extranjeros en nosotros mismos.
Iluminada está atravesado por ese privilegio. Y si su yo del pasado se hubiera “meado de risa” al verla musitar en un confesionario, su yo del presente, que ríe último, lo hace de esa joven que tildaba de “degradante” la creencia en dios mientras por la noche adoraba una botella y por la mañana se purgaba, entre espasmos, a golpe de arcada, en el altar del retrete.